
I
Las alegrías, en medio de la horrible calamidad que nos devora, son la risa que el Eclesiástico compara al ruido que hacen las espinas al arder: sicut sonitus spirarum ardentium sub olla, sic risus stulti (Eccli. VII), su llama seca el corazón y su humo apaga la vista. Tal insensibilidad y ceguera, fruto de nuestras alegrías frenéticas, deben ser sin duda alguna la causa de que no se examine el origen de nuestras luchas, ni se haga cosa de mil combustibles que casi todo lo devasta, vida, riqueza, crédito, honor, virtud y esperanzas. Merced a esa estúpida necedad, cuando llegan los días de este azote, solo consideramos nombres insignificantes respecto de la masa del pueblo, solo miramos la lucha sostenida por los jefes de bandos, sin descender jamás al verdadero teatro y causa de la guerra que son nuestras costumbres e ideas dominantes. Sí; en la guerra se despedazan los cuerpos; pero lo estaban ya mucho antes los espíritus.
Y en verdad que si nuestra historia debía enseñarnos algo, y nosotros sacar alguna experiencia de un pasado solo rico en desastres, ésta debía ser el conocimiento de la causa por qué se vive en perpetua guerra en las antiguas colonias de España, desde México hasta el Río de la Plata.
Por el espacio de casi tres siglos, ese dilatado país apenas ofrece alguna vez el hecho de la guerra en su parte civilizada; pero, a contar desde el momento de nuestra independencia, es como una ley de ese mismo país el hecho tremendo de guerras continuas, casi salvajes, que no conocen más tregua que la indispensable para continuar más sangriento y encarnizado el combate. En todas ellas se invoca por una parte la libertad, y por la otra el título de gobiernos de hecho o legales. Siempre el mismo síntoma: allí donde pudo establecerse un gobierno legal bajo un sistema de centralización, se da pretexto a la guerra aspirando a formas federales; acá donde ya están aceptadas las formas federales se vuelve por un círculo vicioso a invocar otra vez la libertad; por ahí se denominan rotos y pelucones los beligerantes, por aquí clericales y liberales, en otra federales y unitarios: nombres diferentes, pero en el fondo una misma farsa de feroz gusto que para el bien común ni para el más remoto porvenir no promete la más pequeña ventaja, en cambio de los incalculables males que produce la guerra.
Si en nuestros país hubiera títulos de nobleza, privilegios que excluyan al pueblo de los bienes y derechos propios de todo hombre, ya me explicaría lo que significa ese esfuerzo de libertad por una parte y el interés de conservar los títulos y privilegios por la otra; significarían entonces nuestras luchas lo que significaron en Europa: aspiración a la igualdad de derechos, a la participación común de la libertad; y en ese caso podríamos esperar algún bien, como la Edad Media adquiría el establecimiento del Común que protegía ciertos derechos propios de todos, o el escribir una línea más en la Carta que aseguraba ciertas libertades al pueblo. Pero aquí en América, después de haber peleado un siglo, dos siglos, o lo que queráis, ¿podremos ser más libres, más republicanos que lo que somos desde el momento de nuestra emancipación de España? ¿Qué libertad política, qué licencia nos falta? ¿Queréis haceros turcos? Nadie en este mundo os lo impedirá. ¿Queréis dar a luz una obra satánica como las de Proudhon? Escribidla, negociad su impresión; y el libro fatal volará libremente hasta los últimos ángulos de la República. ¿Queréis ser legisladores? Haceos ricos y tenéis todo lo que se requiere… ¿Queréis que una pobre intendencia de gobierno tenga una soberanía casi igual a la de Francia? Ya nos veis a nosotros en posesión de una perfecta soberanía política. ¿Qué libertad es, pues, la que se busca, si tenemos la licencia de todos los cultos los que solo somos católicos; si tenemos libertad de toda enseñanza los que carecemos de bastantes escuelas primarias; si tenemos libertad de asociaciones secretas, los que no podemos recibir a Comunidades religiosas sin permiso de la autoridad, y que no hemos hecho todavía la unión nacional? Si tenemos licencia para el insulto, para las doctrinas subversivas, para el error e impiedad, ¿Qué libertad buscáis todavía? ¿Hasta cuando seréis hipócritas? ¿Hasta cuando pedís sangre y oro al miserable pueblo con ese espantajo de libertad, de derechos e independencia? ¿No basta, acaso, cincuenta años de guerra y desolación para que se dé por bien probado que toda esa hecatombe al ídolo del derecho no es más que una farsa de muy mal gusto que va preparando tiranías que os pesen como un mundo de crímenes, y que no volcaréis jamás, o solo después de siglos de dolor y esclavitud?No es ciertamente la libertad ni buena ni mala lo que se busca en nuestras guerras; no es ella la causa, pues que abundamos en la más desenfrenada licencia, y mal puede bracear por desligarse quien no lleva en sí atadura de ninguna clase.
Tampoco pueden ser causa de nuestras guerras algunos nombres individuales; no es una buena lógica buscar en cosas pequeñas la causa de las grandes, y una guerra de medio siglo por todo el suelo americano es un hecho demasiado vasto para que pueda explicarse por el capricho de algunos caudillos.
Lo digamos de una vez con la santa libertad del cristiano: el espíritu de impiedad y de rebelión es la verdadera furia que agita el corazón y las manos del pueblo americano para que esté en perpetua guerra consigo mismo. Careciendo de bastante espacio y siendo poco menos que imposible examinar esta triste verdad a la luz de los mil hechos a que se refiere, notemos siquiera que nuestra emancipación fue en mucho inspirada por las doctrinas y hombres de la filosofía del siglo pasado; notad que las cartas de libertad que se dieron todas las repúblicas americanas son plagios hechos a la Constituyente de Francia, y que así como se han copiado sus palabras, así se ha procurado imitar las hipocresías, los excesos y furores de la revolución francesa, sobre todos en su odio al cristianismo. Vosotros estáis viendo que no hay cosa sagrada que no se haya atacado: doctrinas, instituciones y personas; por el sable del soldado, por la pluma del periodista, por las leyes y por su administración; en todo y por todos los medios posibles se ha hecho guerra a Dios y se le está haciendo todavía; ¿cómo, pues, podríamos tener paz entre nosotros mismos? De aquella doctrina disolvente, de esa atmósfera de impiedad en que nació y vive la política americana, ha resultado un hecho en la conciencia del pueblo que podría llamarse el terreno propio de la guerra: tal es el espíritu de inobediencia a la autoridad pública, al magistrado y a las leyes, que se ha infiltrado en casi todos los ánimos con solo obedecer a los que nos mandan con autoridad legítima. Hoy se ve sin horror una revolución que sacrifica fortunas y millares de vidas, ataca y derriba las autoridades legítimas para hacer sentar sobre ese trofeo de sangre y de injusticias a la ambición y al capricho; se la ve sin horror, sin sentir la justa indignación de un alma honrada ante un crimen atroz. ¿De dónde es que somos insensibles, sino de que ya no se cree en el mérito divino, en la razón cristiana de la obediencia, de la que hablando el príncipe de los apóstoles, decía: subjecti igitur estote omni humanae creaturae propter Deum: sive regi quasi proecellenti sive ducibus tamquam ab co missis; “sed sumisos y obedientes a todos, sea el príncipe, sea a sus empleados y esto por causa de la obediencia que debéis a Dios” (I Petr. II)? ¿Qué sentido, que valor tiene hoy entre nosotros este mandato de Dios por boca del apóstol San Pablo (Rom. XIII): subditi estote non solum propter iram sed editam propter conscientiam; “obedeced no solo por temor sino también por deber de consciencia”?Pero en ese estado de perpetua rebelión a las autoridades legítimas en que nos halamos, con la piedad cristiana ha desaparecido igualmente todo patriotismo, desde que no se respetan las leyes, las instituciones, los representantes de esa patria tan desgarrada y envilecida por sus propios hijos. ¡Oh! Si se nos concediera que en estos países tan singularmente enriquecidos de toda suerte de bienes por la Divina Providencia, como malogrados por causa de impiedad y del espíritu de rebelión, no creciera más aquélla y que nuestros ánimos comenzasen a vivir noblemente sometidos a la autoridad legítima, ¡ah!, la América española no podría envidiar la suerte del pueblo más feliz del mundo.
Mas, ¡ay de mí!, ¿quién es el que no ve el olvido y menosprecio que por todas partes se hace de Dios? ¿Quién no oye, a donde quiera que se vuelva, palabras de insolencia y rebelión contra toda ley y autoridad si por acaso no fueren medios de propia granjería? ¿Quién no siente el vacío espantoso de la conciencia pública? ¿Quién no siente el vacío espantoso de la conciencia pública? ¿Quién puede medir la sima tenebrosa de impiedad, orgullo y sensualidad que nos traga? ¡Ah! La grandeza y profundidad de esos nuestros males solo son comparables al horror, a la multiplicación y ferocidad de nuestras guerras. Tanta sangre no cansa; tanta ferocidad no horroriza, ¡Es tan insaciable esa sed de destruir! ¡Dios mío! ¿Qué imagen más viva del infierno que la que presentan nuestros pueblos, respirando iras y rencores que no mueren, despedazándose como fieras entre sí mismos, y legando a sus hijos el espíritu infernal de una guerra interminable? En esta tristísima y desesperada situación a que nos han conducido nuestras culpas no teníamos otro recurso que el de Dios. Para llegar a nuestro Padre celestial, y encontrarlo propicio, hemos implorado la protección de María, el Brazo de su misericordia, de quien hablaré ya con más gusto que el que de horribles tinieblas pasa a contemplar el hermoso cielo iluminado por sus mil lumbreras.




















.jpg)


















.jpg)











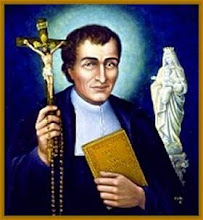





















No hay comentarios:
Publicar un comentario