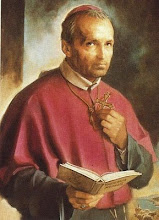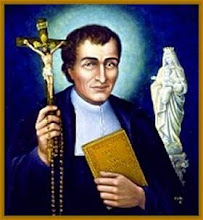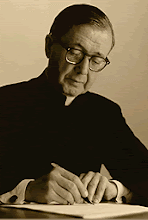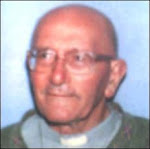1. La Pascua judía. El nombre de Pascua deriva de la palabra hebrea Phase o Phazahah, y significa "paso" o "tránsito", o más propiamente "salto". El objeto principal de la Pascua judía fue conmemorar el "pasó" del Ángel exterminador por las casas de los egipcios, matando a sus primogénitos; pasando por alto, o "saltando", y perdonando a los de los hebreos.
Refiriéndose a este "paso" del Ángel exterminador, dice el texto bíblico: Llamó Moisés a todos los ancianos de Israel, y díjoles: Id y tomad el animal por vuestras familias, e inmolad la Pascua, etc. (1)
Al propio tiempo que conmemora el paso del Ángel exterminador por las casas de los egipcios, la Pascua judía les recordaba a los hebreos la comida del Cordero, y el insigne beneficio de haber sido ellos librados de la esclavitud, "pasando" a pie enjuto el mar Rojo.
Este Cordero es el animal que en el versículo 21 del Éxodo, antes citado, les mandaba Moisés tomar a los hebreos, por familias, e inmolarlo para celebrar la Pascua, o "paso" del Ángel. De él habla minuciosamente' el Éxodo en el capítulo XII, vers. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 26 y 2.7.
Tales eran, en resumen, las ceremonias de la Pascua judía, y tales los sucesos que con ella conmemoraban. Todo en ella era figura de la Pascua cristiana. El Cordero pascual, especialmente, era una imagen tan viva y tan perfecta de Jesucristo, que los mismos Apóstoles la hicieron resaltar en sus escritos.
2. La Pascua cristiana. La Pascua cristiana, de la que la judía, como hemos ya dicho, era una mera figura, fué establecida, en los tiempos apostólicos, para conmemorar, según unos, la Pasión de Nuestro Señor, y según otros, su Resurrección. De todos los modos, hoy tiene por objeto celebrar el gran acontecimiento de la Resurrección de Jesucristo, que fué un "tránsito" glorioso de la muerte a la vida, después de haber pasado por el mar Rojo de la sangrienta Pasión.
La Pascua judía celebrábase el 14 del primer mes judío (el 14 de Nisán), día y mes que Jesucristo fué inmolado en la Cruz. Está demostrado que la muerte del Señor acaeció en viernes: el Viernes Santo, que nosotros festejamos. Desde el principio se suscitó entre los cristianos, a este respecto, una controversia, la "controversia pascual", que tuvo su resonancia en todas las Iglesias. Disputábase entre ellas acerca del día en que debía celebrarse la Pascua. Las Iglesias de Asia fijaban la data de la Pascua, a' la usanza judía, el 14 de Nisán, fuese cual fuese aquél el día de la semana; mientras Roma, y con ella casi todo el Occidente, la retardaba al domingo siguiente, precisamente para no coincidir con los judíos. De esta suerte, la Pascua era, para los unos, el aniversario de la Muerte del Señor, y para los otros, de su Resurrección. La cristiandad estaba, pues, frente a un grave conflicto litúrgico. Unos y otros invocaban en su favor la autoridad y la tradición apostólica: los asiáticos, la de San' Felipe y San Juan, que vivieron y murieron entre ellos; los romanos, la de San Pedro. ¿Cuál de ellos triunfará?
Entre el Papa Aniceto (157-168) y San Policarpo, obispo de Esmirna, se plantea abiertamente la cuestión; pero nada se resuelve. El Papa Víctor I (190-198), la vuelve a encarar con ánimo de zanjarla, y, al efecto, invita a todas las Iglesias de Oriente y de Occidente a reunirse en sínodos para deliberar. Los occidentales abogaban, casi por unanimidad, por el uso romano; en cambio los asiáticos se aferraban a su tradición. El Papa, dispuesto a poner término al conflicto, separa a los hermanos de Asia de la comunión católica, y después de intervenciones conciliatorias por ambas partes, el Oriente y el Occidente convienen celebrar la Pascua en domingo, práctica que definitivamente quedó consagrada en el concilio de Nicea (2).
Pero si todas las Iglesias de la cristiandad estaban ya de acuerdo en celebrar la Pascua, no ya el 14 de Nisán, como los judíos, sino en un domingo; faltaba todavía fijar para siempre el tal domingo, ya que de eso dependía todo el ciclo litúrgico anual. Después de muchos y difíciles estudios y de tantear, durante largos años, los diversos sistemas astronómicos en uso, para concordar en lo posible los años solares y lunares; por fin, la Iglesia romana fijó definitivamente la celebración de la Pascual el domingo siguiente a la luna llena del equinoccio de primavera, o del 21 de marzo, pudiendo por lo tanto, oscilar la fiesta entre el 22 de marzo y el 25 de abril.
La data de la Pascua es, en el calendario actual de la Iglesia, la más importante de todo el año, pues regula todas las fiestas movibles, influyendo en los períodos litúrgicos que la preceden y la siguen. Es ella la fiesta movible por excelencia, y lo es porque se rige por la edad de la luna, mientras las fiestas fijas siguen el cómputo solar. La edad siempre cambiante de la luna y en retardo siempre con respecto al sol, origina entre el año solar y lunar un conflicto difícil de conciliar. La solución dada por los peritos para el calendario -eclesiástico es, a no dudarlo, la más racional; pero no ha podido evitar el constante desacuerdo entre el año litúrgico y el civil, ni que, de tiempo en tiempo, se suscite entre los astrónomos y economistas polémicas tendientes a la estabilidad de la Pascua y, por lo mismo, a la creación de un calendario único universal. En las últimas discusiones háse propuesto como fecha invariable de la Pascua, o bien un domingo, y éste sería el ségundo de abril; o bien el 1º de abril, sea el día que fuere de la semana. Nada ha dicho todavía al respecto la Iglesia, y si algo determina algún día no será, ciertamente, para desplazar del domingo la Pascua, al que está ligada por tantas y tan poderosas razones.
De elegirse un domingo fijo, el que sigue al 25 de marzo tendría la ventaja de hacer honor a una fecha considerada en la antigüedad como la de la concepción y muerte del Señor, que sirvió probablemente para fijar la data de Navidad el 25 de diciembre (3).
3. La solemnidad pascual. Los oficios pascuales propiamente dichos, preludian el Sábado Santo, con la Bendición del fuego y todo lo demás, que, originariamente, correspondía a la noche de ese día y a la madrugada del domingo; pero la Pascua verdadera comienza con la Resurrección de Jesucristo, en la aurora del domingo. He aquí cómo la anuncia al mundo católico el Martirologio Romano:
En este día que hizo el Señor, celebramos la Solemnidad de las solemnidades, y nuestra PASCUA, es decir: La Resurrección de Nuestro Salvador Jesucristo, según la carne.
En el Breviario romano, los Maitines de Pascua son los más cortos del, año, debido a que los eclesiásticos habían pasado en vela, toda la noche del sábado con los oficios bautismales, y a que era de rigor colocar los Laudes al rayar el alba, para con ellos saludar la Resurrección.
En la Edad Media, estuvo muy en boga la costumbre de representar dramáticamente en los templos la escena de la Resurrección, inmediatamente después de los Maitines y antes de Laudes. Con variantes locales, el drama litúrgico reducíase a lo siguiente:
El clero y los fieles iban en procesión, con cirios encendidos en las manos, y, a veces, con incienso y aromas, a un cierto lugar del templo en que se había instalado un Sepulcro imaginario. Allí esperaban varios clérigos vestidos de albas, representando a las tres Marías y a los. Apóstoles San Pedro y San Juan, a los que asociaban los niños del coro, personificando a los Ángeles mensajeros de la Resurrección. Al acercarse al sepulcro, los Ángeles preguntaban, cantando, a las Marías
Quem quaéritis in Sepulchro? - ¿A quién buscáis en el Sepulcro?
Y respondían ellas
Jesum Nazarenum. - A Jesús Nazareno. Contestándoles los Ángeles
Surrexit; non est hic. - Ha resucitado; no está aquí. Y levantando el velo o sudario que cubría el, Sepulcro imaginario, los Ángeles se lo mostraban vacío a las Marías y a toda la concurrencia. Inmediatamente, se entablaba entre ellos el gracioso diálogo de la Secuencia Victimae Paschali laudes, de la Misa de Pascua, terminando el acto con el T e Deum (4).
En algunas iglesias, en la Capilla llamada del Santo Sepulcro, y cubierto con el Sudario, se ocultaba desde el jueves Santo el Santísimo. Sacramento; y hecha toda esa triunfante representación escénica, se le descubría, y se le llevaba en procesión por el interior del templo, para festejar así la victoria de la Resurrección.
En otras iglesias se celebraba el desentierro del aleluya, como un complemento de la ceremonia del entierro realizada la víspera de Septuagésima; cuya aparición se saludaba con cánticos de regocijo.
Seguramente es un vestigio de estos antiguos usos populares la típica procesión que en algunos países se celebra actualmente todavía en la mañana de Pascua para representar el encuentro de Jesús con la Virgen su Madre, y los mutuos saludos de parabienes que se dirigen por boca de algunos de los concurrentes.
1. La Misa. La liturgia de la Misa de Pascua como toda la de este día, tanto en su parte textual como melódica, es un desbordamiento de gozo por el triunfo insuperable de la Resurrección. La pieza típica, en la Misa, es la prosa Victimae pascháli, que le sirve de Secuencia y que dramatiza el hecho de la Resurrección.
En Roma, la estación y la Misa papal celebrábanse en la basílica de Santa María la Mayor, Era lógico que la primera visita y los primeros honores pascuales se le reservaran a la Madre de Dios, a quien también su Hijo visitaría antes que a nadie, para hacerla participante del triunfo de la Resurrección.
La Secuencia Victimae paschali háse atribuído a Wipo (t 1050), capellán en la corte de Conrado II y de Enrique III. En el texto del Misal se ha suprimido, no sabemos por qué, toda la quinta estrofa, que corresponde a los cantores y que dice:
Credéndum est magis sol¡
Mariae veráci
Quam judeórum
Turbae falláci.
Hay que creer más al solo
testimonio veraz de María,
que al falaz de todo el
Turbae falláci.
pueblo judío.
En muchas iglesias benedictinas (y, en algunos países, en otras que no lo son), al Ofertorio de la Misa se bendicen los huevos pascuales, cómo en el Sábado Santo se bendijo el Cordero pascual.
Ambos ritos atestiguan la fe y exquisita piedad de los antiguos cristianos, quienes, así como se habían abstenido por obedecer a la Iglesia, durante toda la Cuaresma, de carnes, huevos y otros manjares regalados, se, resistían a volver a usarlos sin antes presentarlos a la bendición de la misma Iglesia, su Madre amantísima. Para expresar que con la bendición pierden los huevos su ser y hasta su aspecto vulgar, se acostumbra a pintarlos de colores y a decorarlos con aleluyas y emblemas alusivos a la Resurrección (5).
2. Las Vísperas. Las Vísperas de Pascua no ofrecen hoy notabilidad alguna, pero en los ocho primeros siglos de la Iglesia, constituían para el pueblo cristiano un verdadero acontecimiento litúrgico. Por la mañana, había ocupado la atención de todos el hecho primordial de la Resurrección; en cambio, por la tarde, eran los neófitos los héroes de la fiesta. Vestidos ellos de blanco y rodeados de toda la asamblea de los fieles, asistían a las Vísperas, que, en Roma, celebraba el Papa con toda la pompa pontifical.
Terminado el tercer salmo, organizábase una brillante procesión para conducir a los neófitos al baptisterio en que, la noche anterior, habían sido solemnemente bautizados. Encabezaba la procesión el Cirio pascual, tras del cual iba un diácono con el vaso del Santo Crisma, y, en pos de él, la Cruz mayor acompañada de siete acólitos con siete candeleros de oro, que representaban los del Apocalipsis. Seguían el clero y el Pontífice, y, por fin, los neófitos de dos en dos, y todos los demás asistentes. Colocados los neófitos en derredor de la piscina, el prelado incensaba las aguas bautismales, mientras la asamblea continuaba cantando los demás salmos y antífonas de Vísperas. De regreso a, la basílica, los neófitos se estacionaban debajo del Crucifijo que se elevaba en el arco triunfal, para rendir homenaje al divino Libertador.
4. Usos y costumbres antiguos. Además de las representaciones escénicas y ritos litúrgicos, como la bendición de los huevos, a que hemos aludido, los ceremoniales y tratados de liturgia medioevales reseñan algunos usos y costumbres pascuales, que nos place desenterrar para solaz de los cristianos ilustrados.
1. Habiendo sido el tiempo de Cuaresma días de austeridades y privaciones, así para los templos materiales como para los espirituales, que somos nosotros; parecía lógico que, al llegar la Pascua, uno y otros se aliñasen y adornasen como para semejante fiesta.
Al efecto, acostumbrábase con ese motivo a tomar baños, a arreglarse las barbas, las tonsuras y el peinado, y a vestirse con trajes de color, preferentemente blancas, para así estimularse mutuamente a la limpieza interior, y a la vez contribuir al mayor esplendor de la Solemnidad. El templo material, por su parte, hacía gala en esta fiesta de sus mejores ropas y adornos, ora en los paños murales, cubriéndolos con cortinas y tapices de seda; ora en las sillerías del coro, aforrando con ricos tapetes de colores los respaldos y reclinatorios; ora en los altares, aderezándolos con candeleros y relicarios de oro o de plata, con estuches para textos del Evangelio, etc.
2. El día de Pascua era el día clásico para la Comunión pascual, y, para acercarse libres de rencores a la mesa eucarística, estaba en uso darse antes los cristianos el ósculo de paz, el cual servía te las nuevas Pascuas.
La ceremonia se verificaba, ora después de Maitines, ora en el momento de las representaciones dramáticas, ora al principio de la Misa. El que daba el ósculo decía entre tanto: Resurrexit Dóminus, "el Señor ha resucitado"; ' y el que lo recibía le contestaba: Deo gracias, "a Dios gracias". La liturgia griega ponía en labios de los fieles, augurios como éstos: Esta es la Pascua felicísima, la Pascua del Señor, la Pascua santísima. Abracémonos mutuamente con alegría, ya que ella ha venido a remediar nuestra tristeza... Es hoy el día de la Resurrección; resplandezcamos de gozo, abracémonos, llamemos hermanos aun 'a los que nos odian, depongamos toda clase de resentimientos en atención a la Resurrección del Señor...
3. En algunos países, los buenos cristianos no sólo no se animaban a reanudar el día de Pascua la comida de carnes y huevos sin el beneplácito de la Iglesia, pero ni siquiera a probar ningún otro manjar sin la bendición del sacerdote.
A ese fin, llevaba cada familia al atrio o vestíbulo del templo los comestibles necesarios, que el sacerdote bendecía solemnemente, revestido de ornamentos y con Cruz alzada. Cumplida la bendición, era usanza, practicada ya en el Antiguo Testamento, que el sacerdote se reservara el alimento necesario para aquel día.
En este mismo orden de cosas, era también costumbre tener en las iglesias cierta provisión de pan y vino, para dar a los hombres que comulgaban aquel día -que eran los más-, un "bocado de pan y un cortadillo de vino", según la expresión de la Regla de San Benito, de donde tomó origen la costumbre. El objeto era precaver los desvanecimientos de los comulgantes débiles y los consiguientes peligros de profanar las sagradas especies.
4. Siendo la Pascua de Resurrección la verdadera fiesta de la libertad cristiana, ya que en ella nos rescató Jesucristo del ominoso yugo de Satanás y del pecado, otra de las costumbres pascuales era abrir, durante la semana, las puertas de las cárceles y presidios de toda especie, para que los cautivos participaran libremente del común gozo de la sociedad. Otro tanto practicaban los amos con sus siervos y esclavos y con los criados en general.
Es interesante oír cómo aquellos amos razonaban al otorgarles esta libertad pasajera: "Dámosles -decían- a nuestros siervos y criados y a los pastores de nuestros rebaños y a toda nuestra servidumbre, unos días de asueto y de libertad, para que puedan desahogada y tranquilamente asistir a los divinos Oficios, y comulgar".
Asimismo hacíaseles inhumano a los acreedores exigir el pago de las deudas, ya que en días de Pascua todas las cosas decíanse ser a todos comunes.
5. A éstas se unía otro género de libertades, por cierto hoy algo chocantes entre prelados y súbditos, entre amos y criados, y entre esposos las cuales, a la vez que de la ingenuidad de costumbres, nos ilustran acerca del influjo que ejercían en aquellos tiempos las fiestas litúrgicas.
Parece ser que, en algunos sitios, los prelados y su clero, se trababan en juegos inocentes, como el de la pelota, y que los amos y los criados alternaban en fiestas y bailoteos. A estas expansiones las llamaban "libertades de diciembre", en recuerdo de las que en dicho mes solían permitirse los patronos con sus peones, y viceversa, para celebrar divertidamente el éxito feliz de la cosecha. Más extraño se nos hace todavía saber, que el lunes de Pascua podían las mujeres azotar a sus maridos, y el martes ellos a ellas; y los criados acusar impunemente a sus amos. Hacíanlo para indicar que debían corregirse mutuamente, y que, en esos días tan santos, estaban unos y otros desobligados del deber conyugal (6).
5. La infraoctava de Pascua. La fiesta de Pascua tiene hoy una octava privilegiada, de primera clase, con oficios y misas propios compuestos de textos alusivos a la gloria de la Resurrección y al Bautismo de los nuevos neófitos. En realidad la octava entera no es más que la continuación y prolongación del mismo día de Pascua, como muy bien lo indican el Prefacio, el Gradual y el Versículo "Haec Dies" tantas veces repetidos durante la semana.
Antiguamente toda la octava era fiesta de precepto para todos. Ni los comercios, ni las boticas, ni almacenes permitían abrirse si no era para surtirse de lo indispensable para la vida. Andando el tiempo, se les concedió á los hombres ir al' campo los tres días últimos, para las labores más urgentes. Hasta hace muy poco, en algunos países; se observaban como feriados el lunes y el martes; luego, solamente el lunes; hasta que, al fin, el precepto se ha limitado al domingo.
Los neófitos asistían diariamente a la Misa cantada y a las Vísperas, vestidos de los trajes blancos que recibieron el día de su bautismo, y con la vela bautismal. Toda la liturgia de la semana tendía a confirmarlos más y más en la fe y a incitarlos a una vida del todo nueva y fervorosa; de modo que los divinos oficios venían a resultar para ellos y para los que los acompañaban como un catecismo de perseverancia.
Todas las tardes, después del tercer salmo de Vísperas, se dirigían, en la misma forma que lo hicieran el día de Pascua, al baptisterio presididos por el clero y por el Cirio pascual, para hacer los honores a la Pila bautismal. Las calles y las plazas de Roma ofrecían todos los días el encantador y emocionante espectáculo de una nutrida procesión de fieles y de neófitos que se dirigía, por la mañana, a la basílica "estacional" para la Misa solemne, y, por la tarde, a otra basílica para las Vísperas, y luego al baptisterio de Letrán.
6. El Sábado "in albis". El día más interesante de la semana era el sábado, llamado in albis deponendis, porque en él debían despojarse los neófitos de los trajes blancos del bautismo, para mezclarse ya con los demás fieles. La Iglesia habíase prendado de su inocencia, y al despedirlos, hacíalo con regaladas expresiones de ternura, de las que todavía se percibe el eco en la misa y oficio del día.
La Misa se celebraba en San Juan de Letrán. Por la tarde acudían allí mismo todos los neófitos con sus padrinos y madrinas, para la solemne deposición de sus traes bautismales. Antes de darles orden de despojarse de sus vestiduras blancas, el Pontífice dirigíales una conmovedora exhortación de despedida, encareciéndoles sobremanera la guarda de la inocencia bautismal, gracia que pedía a Dios para ellos con una bellísima oración.
7. Los "Agnus Dei". El acto final de esta ceremonia y de la octava pascual, era la entrega a los neófitos del Agnus Dei, reliquia que ya en la Misa había sido distribuída por el Papa a los cardenales y dignatarios eclesiásticos, y después de ella, al clero y a los fieles asistentes.
Eran los Agnus Dei unos medallones hechos con la cera sobrante del Cirio pascual del año anterior, bendecidos y ungidos con el santo Crisma por el Papa, y marcados con la efigie del Cordero, símbolo el más expresivo de Jesucristo, Redentor y Salvador del mundo. Los rituales del siglo XIV describían así la ceremonia de la distribución: Durante el canto del Agnus Dei, el Papa distribuye los Agnus Dei de cera a los .cardenales y a los prelados, colocándoselos en sus mitras. Una vez terminado el Santo Sacrificio, van todos al triclinio y se sientan a comer, y, en tre tanto, preséntase un acólito con una bandeja de plata llena de Agnus Dei, y le dice: "Señor, éstos son los tiernos corderillos que nos han anunciado el Aleluya; acaban de salir de las fuentes, y están radiantes de claridad, aleluya". El clérigo avanza entonces al medio de la sala, y repite el mismo anuncio; luego se acerca más al Pontífice, y, en tono más agudo, repítele por tercera vez y con mayor encarecimiento su mensaje, depositando, por fin, la bandeja sobre la mesa papal. El Papa entonces distribuye los Agnus Dei a sus familiares, a los sacerdotes, a los capellanes, a los acólitos, y envía algunos como regalo a .los soberanos católicos." (7) En realidad, esos "tiernos corderillos" recién salidos de la fuente bautismal y anunciando los regocijos pascuales, eran los neófitos, objeto aquella semana, y especialmente aquel día, de las complacencias del augusto Pastor y de todo el pueblo cristiano.
El origen de los Agnus Dei no es ni pagano ni supersticioso, como quieren demostrar algunos arqueólogos, sino cristiano, y probablemente romano. No se remonta más allá del siglo IX. Actualmente, siguiendo un ceremonial del siglo XVI, lo bendice el Papa solemnemente, al principio de su pontificado, y luego cada cinco años; pero existe otra fórmula privada con la cual acostumbra a bendecirlos cuando se han agotado, o en cualquiera otra circunstancia que lo estime conveniente. Su tamaño oscila entre 3 y 23 centímetros, y asimismo el tamaño de la imagen. Ésta representa al Cordero acostado sobre el libro cerrado con siete sellos, nimbado con la cruz, y ostentando la bandera de la Resurrección. A su alrededor va escrita la leyenda: Ecce Agnus Dei, etc. En el reverso suele representarse uno o varios Santos, y allí mismo, o en el anverso, se graba el nombre del Papa reinante. Por la bendición y unciones que se les aplican, los Agnus Dei son considerados como reliquias sagradas, las que en algunas iglesias, como en las benedictinas, se exponen en el altar mayor, el Sábado "in albis" (8).
NOTAS:
(1) Exodo, c. XII, v. 21, 22, 23, 28 y 29.
(2) Sobre esta "controversia" hablan todas las Historias eclesiásticas. Recomendamos., además: La Iglesia primitiva y el Catolicismo, pág. 159 y sgts.
(3) Cf. Dom Carol: Revue du clergé français, 1 marzo 1912; y también: La Vie et les Arts Lit., mayo 1921.
(4) Cf. Rationale Div. Of f., por Beleth (siglo XII). Patr. Lat., MI, col. 119; Dom. Schuster: Li b. Sacram., vol. IV, p. 18.
(5) Dom Guéranger: Année Lit. (Temes. Pascal)
(6) Sobre todos estos usos habla Beleth en el ya citado Rationale, col. 119-126.
(7) Dom Schuster: Lib. Sacram., vol. V, p. 96.
(8) Para más noticias, consúltense: el Dic. d'Arch. et de Lit. (Agnus Dei); el Dic. de Théol. Cath., t. 1, col. 605; Molien: ob. cit., p. 466.
Tomado de:
Stat Veritas












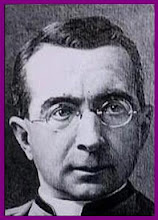
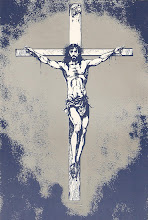

















.jpg)


















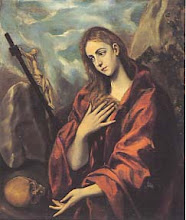.jpg)