
El que da testimonio de esto dice: ‘Sí, vengo pronto.’
¡Así sea: ven Señor Jesús!
Apoc. XXII:20
Cuando el Señor se estaba yendo, dijo que volvería pronto. Y sin embargo, sabiendo que al decir “pronto” muchos se verían inducidos a error, agregó “de repente” o “como un ladrón”: “He aquí que vengo como ladrón. Dichoso el que vela y guarda sus vestidos”. (Apoc. XVI:15). Si su Segunda Venida hubiese ocurrido pronto, en el sentido que habitualmente le damos a la palabra, no podría haber sido repentina también. No creemos que los sirvientes de un señor que anuncia que sale a una fiesta puedan sorprenderse por su regreso una pocas horas después. Su vuelta nos tomará por sorpresa y nos parecerá repentina sólo porque nos parecía que se demoraba. La expectativa es madre de la espera; mas la demora hace que ya no esperemos. De modo que al anunciar el Cristo que su Segunda Venida sería pronto a la par que repentina, también nos anunciaba que la espera se nos haría larga.
Y con todo, aunque nos parezca que se demora, sin embargo declaró que vendría prestamente a la vez que nos mandó estar en todo tiempo atentos a su regreso; y como sabemos por las Epístolas, de hecho sus primeros discípulos velaban constantemente. Por cierto que constituye nuestro deber también velar a la espera de su Segunda Venida que ha de suceder muy pronto, por más que hace casi dos mil años que la Iglesia lo ha esperado en vano.
¿No es significativo que en el último libro de las Escrituras——del que se desprende con más claridad que ningún otro que la Iglesia duraría mucho tiempo——se nos asegura tantas veces y tan explícitamente que la vuelta de Cristo sería pronto? Incluso en el último capítulo se repite tres veces: “Mirad que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro”; “He aquí que vengo presto y mi galardón viene conmigo”. Y nuevamente, en el texto: “El que da testimonio de esto dice: ‘Sí, vengo pronto’”. Así es el anuncio; y, en consecuencia, se nos manda estar siempre en vela, tensos hacia el gran Día, “esperando de los cielos a su Hijo” (I Tes. I:10), “esperando y apresurando la Parusía del día de Dios” (I Pet. III:10).
Claro que también es verdad que en una oportunidad San Pablo advirtió a sus hermanos contra la ilusión de un regreso inmediato del Señor; pero no dice más que esto: que el Cristo enviará una señal que precederá inmediatamente su venida——un cierto terrible enemigo de la verdad——seguido luego de El mismo, de modo que no se halla en nuestro camino, ni impide que ojos anhelantes lo esperen. Y en verdad, pareciera que San Pablo más bien advierte a sus hermanos contra la desilusión porque Cristo no aparece aún, antes que disuadirlos de la espera.
Pues bien, se podría tal vez objetar que hay aquí una suerte de paradoja: ¿Cómo es posible——se nos pregunta——esperar permanentemente algo que tarda tanto? Lo que tanto ha tardado en suceder, puede tardar aún mucho más. Para los primeros cristianos era posible quizá esperar así al Cristo, pero ellos no contaban con la experiencia del largo período durante el cual la Iglesia lo ha estado esperando. No podemos sino usar de nuestra razón: no hay ahora más razones para esperar al Cristo que otrora, cuando, como ha quedado claro, El no vino. Los cristianos han estado esperando en todo tiempo el último día, y siempre se han visto desilusionados. Les ha parecido ver señales de Su venida——particularidades de su tiempo que un poco más de conocimiento sobre el mundo, una experiencia más dilatada de la historia, les habría indicado ser común a todas las épocas. Han estado asustados sin motivo valedero, inquietos en sus mentes estrechas, construyendo sobre sus supersticiosas veleidades. ¿En qué época no ha habido gente persuadida de que se acercaba el Día del Juicio? Tales expectativas no han sino inducido a la indolencia y la superstición. Y deben ser consideradas como evidencias de debilidad.
Bien. Ahora trataré de contestar alguna cosa a esta objeción.
1. Y en primer lugar, considerada como objeción a la continua espera (para usar una frase común), prueba demasiado. Si se la sigue hasta sus últimas consecuencias de manera consistente, no debería esperarse el Día del Señor en ninguna época; la época en que vendrá (sea cuando sea) no debiera esperarLo; que es precisamente contra lo que se nos advirtió. En ningún lugar nos advirtió contra lo que despreciativamente llaman superstición; y en cambio nos advirtió expresamente contra una confiada seguridad. Si es verdad que no vino cuando los cristianos Lo esperaban no es menos cierto que cuando venga, para el mundo será un suceso inesperado. Y así como es verdad que los cristianos de otros tiempos se figuraban ver señales de Su Venida cuando de hecho no había ninguna, es igualmente cierto que cuando aparezcan, el mundo no verá las señales que lo anticipan. Las señales de Su Venida no son tan claras como para dispensarnos de intentar discernirlas, ni tan patentes que uno no pueda equivocarse en su interpretación, y nuestra elección pende entre el riesgo de ver lo que no es y el de no ver lo que es. Es cierto que muchas veces, a lo largo de los siglos, los cristianos se han equivocado al creer discernir la vuelta de Cristo; pero convengamos en que en esto no hay comparación posible: que resulta infinitamente más saludable creer mil veces que El viene cuando no viene que creer una sola vez que no viene cuando viene.
Tal es la diferencia entre la Escritura y el mundo; a juzgar por las Escrituras deberíamos esperar al Cristo en todo tiempo; a juzgar por el mundo no habría que esperarLo nunca. Ahora bien, ha de venir un día, más tarde o más temprano. Ahora los hombres del mundo se mofan de nuestra falta de discernimiento; pero ¿a quién se le atribuirá falta de discernimiento entonces? ¿Y qué piensa Cristo de su mofa actual? ¿Acaso no advirtió expresamente contra quienes así se burlan?
‘¿Dónde están las promesas de Su Parusía? Pues desde que los padres se durmieron todo permanece lo mismo que desde el principio de la creación’...
A vosotros empero, carísimos [continúa San Pedro] no se os escape una cosa, a saber, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. (II Pet. III:4, 8).
Además, debiéramos recordar que los enemigos de Cristo han estado siempre esperando la caída de Su religión, edad tras edad: no veo por qué tal expectativa es más insensata que la otra; al contrario, se iluminan recíprocamente. Porque, en efecto, así es: sin amilanarse por el fracaso de anteriores anticipaciones, los infieles han estado siempre esperando que la Iglesia y la Religión de la Iglesia se acaben. Así lo creían en el siglo pasado. Así lo creen hoy. Están siempre creyendo que la luz de la verdad se apaga y que se acerca la hora de su victoria. Pues bien, repito, no veo cómo puede ser razonable esperar semejante cosa después de tantos siglos, después de tantos fracasos en ese anticipo. Y a la vez, estos mismos creen insensata la esperanza de la próxima venida del Cristo por razón de previas decepciones. ¡Caramba! Por lo menos los cristianos podemos, más allá del aspecto y apariencia de las cosas, apoyarnos en la expresa promesa de Cristo en el sentido de que un día regresará, mientras que los infieles, supongo, no tienen en qué apoyarse para sus premoniciones excepto en su discernimiento de los signos de los tiempos. Se muestran optimistas porque parecen tan fuertes y la Iglesia de Dios tan débil; y sin embargo no han profundizado lo bastante en la historia como para saber que siempre ha sido así, tanta fuerza aparente de un lado, tanta debilidad del otro: así ha sido en todo tiempo el mundo y la Iglesia. Y precisamente porque siempre ha sido así——porque las perspectivas de la religión eran tan desalentadoras——que los cristianos han creído en todo tiempo que se acercaba el fin del mundo. De modo que los cristianos y los infieles han compartido el mismo punto de vista sobre los hechos; sólo que han concluido diferentemente en razón de sus creencias. El cristiano ha dicho “Esto está tan revuelto que el fin del mundo está cerca”; y el infiel ha dicho “Esto está tan revuelto que se acaba la Iglesia”; y por cierto que no resulta fácil decir que una opinión es más supersticiosa que la otra.
Ahora bien, cuando tanto los cristianos como los infieles se unen en la común expectativa de lo mismo——por más que lo ven con distinto ojo, según su modo de pensar——seguramente no puede haber mayor extravagancia en la expectativa en sí. Debe haber algo presente en el mundo que lo garantiza. Y aquí sostengo que, efectivamente, así es.
Desde el primer día en que el cristianismo entró al mundo, se ha estado, en cierto modo, yendo. El cristianismo resulta tan inadecuado, tan poco simpático para la mente humana, es tan espiritual mientras que el hombre es tan terreno, a ojos vista resulta tan indefenso y tiene tantos enemigos tan poderosos y tantos falsos amigos que cada vez que aparece un nuevo siglo pareciera que es el último. Ciertamente, ha logrado grandes conquistas y realizado grandes obras, mas todo lo ha hecho, como lo dice el propio Apóstol “con debilidad, con temor y con mucho temblor” (I Cor. II:3). Cómo es que siempre está fracasando y sin embargo siempre continúa, sólo lo sabe Dios que así lo quiere——pero así es. Y no constituye paradoja alguna afirmar a una que ha durado mil ochocientos años, que a osadas durará muchos años más, y que sin embargo se acerca a su final——no, dije mal——seguramente se acabará cualquier día de estos. Y Dios prefiere que volquemos nuestras inteligencias y corazones hacia ésta última alternativa, que los inclinemos hacia éste lado del asunto desde aquel otro——puesto que resulta saludable vivir como si fuera a suceder en nuestro tiempo aquello que puede suceder cualquier día de estos.
Era distinto en las edades que precedieron a Cristo en su primera venida. El Mesías había de traer la perfección y la religión debía crecer hacia aquella perfección. Se sucedía un sistema de progresivas revelaciones, primero una, luego otra; cada profeta por turno sumaba algo al depósito de las verdades reveladas, todos aproximándose gradualmente a la plenitud del Evangelio.
Antes de la primera venida de Cristo se medía el tiempo por las palabras de las profecías de modo tal que nunca podía esperárselo antes de la “plenitud de los tiempos” en que efectivamente vino. No se reclamó del pueblo elegido que Lo esperaran pronto. Pero después de una estadía en Canaán, un cautiverio en Egipto y un vagabundeo en el desierto, y jueces, y reyes, y profetas, finalmente se establecieron setenta largas semanas al cabo de las cuales se Lo introdujo al mundo. De modo que, tal vez se pueda decir así, esta tardanza era entonces reconocida; y durante este período en que se demoraba, otras doctrinas, otras reglas fueron dispensadas para llenar el intervalo. Mas una vez que el Cristo había venido, como un Hijo sobre su casa, y con Su perfecto Evangelio, no faltaba más que reunir a Sus santos. No podía venir Sacerdote más alto, ni doctrina más verdadera. La Luz y la Vida de los hombres había aparecido, y había padecido, y había resucitado nuevamente; y no quedaba más por hacer. La Tierra había tenido su acontecimiento más solemne y visto el suceso más augusto; y por tanto era el último tiempo. De aquí que, aunque hay un intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, éste no es reconocido (como tal vez podría decirse) en el esquema del Evangelio, sino que se lo considera, como si dijéramos, una mera contingencia. Pues así ha sido: que hasta la venida del Cristo en carne, el curso de las cosas corre derechamente hasta el final, acercándose a él a cada paso. Y con todo, ahora, en la dispensación del Evangelio, aquel curso ha (si así puede decirse) alterado su dirección en lo que concierne a su Segunda Venida y corre, no hacia el final, sino como en paralelo, como al margen de un precipicio. Y así en todo tiempo está igualmente cerca de aquel gran acontecimiento, que si corriera derecho hacia él sucedería de inmediato.
De modo que Cristo está siempre a las puertas; tan cerca hace mil ochocientos años como ahora, y no más cerca ahora que entonces, ni estará más cerca cuando venga que ahora.
Cuando dice que vuelve pronto, “pronto” no dice relación al tiempo sino al orden natural. El presente estado de cosas, “la presente aflicción” como la llama San Pablo, siempre está al borde, en el margen del otro mundo y en él se resolverá. Es como un hombre del que los médicos desesperan, que puede morir en cualquier momento, y cuya vida sin embargo se prolonga. Es como un artefacto de guerra con mecanismo de relojería, que puede explotar en cualquier momento y que así indefectiblemente sucederá aunque no sepamos cuándo. Es como cuando esperamos una campanada de reloj, y que sin embargo, cuando suena, nos sorprende. O como un arco deteriorado que, desafiando la física, aún cuelga sobre un abismo——no sabemos cómo——y debajo del cual no resulta seguro pasar: así permanece este débil y fatigado mundo, y un día, tomándonos por sorpresa, se derrumbará.
Y aquí querría observar de paso como todo esto echa luz sobre aquella doctrina de que Cristo es el único Sacerdote bajo la dispensación del Evangelio, o aquella otra revelación, la de que los Apóstoles por siempre seden sobre sus doce tronos juzgando a las doce tribus de Israel o la de más allá, que Cristo está con ellos en todo tiempo, hasta el fin del mundo. ¿No veis la fuerza de estas expresiones? La Alianza Judía tuvo, en verdad “tiempos diversos” que fueron ordenados “de diferentes modos”: tiene una larga genealogía de sacerdotes y distintos tiempos en su historia; una parte de la serie más santa que otra, y siempre más cerca del cielo. Mas a partir de la venida de Cristo, desde que padeció, resucitó y ascendió a los cielos, en todo tiempo permaneció cerca nuestro, siempre a mano; aun cuando todavía no ha vuelto, nunca se fue del todo y se puede sostener que está prácticamente presente del todo, si no fuera porque aún no volvió. El es el único Rey y Sacerdote en Su Iglesia que dispensa dones y no ha designado a nadie para sucederlo, puesto que sólo ha partido por una breve sazón. Aarón tomó el lugar de Cristo y tuvo su propio sacerdocio, pero los sacerdotes de Cristo no tienen otro sacerdocio más que el Suyo. Sólo son Sus sombras y órganos, son Sus signos exteriores y lo que hacen, El lo hace: cuando bautizan es El quien bautiza, cuando bendicen es El quien bendice. El está presente en todos los actos de la Iglesia, y no hay un acto de la Iglesia que sea más verdaderamente Suyo que otro, puesto que son todos Suyos.
Así, en todos los tiempos de esta dispensación del Evangelio, somos atraídos más y más hacia Su Cruz. Estamos, por así decirlo, de pie bajo la Cruz y en todo tiempo recibimos nuevas bendiciones de ella. Sólo que——hablando en términos históricos——el tiempo ha transcurrido, y el Santo se ha ido, y resulta necesario guardar ciertas formas exteriores para reunirnos bajo Su sombra, de modo que disfrutamos de aquellas bendiciones a través del misterio, o sacramentalmente, mas no por eso menos realmente.
Todo esto atestigua nuestro deber de recordar y esperar a Cristo. Esto nos enseña a despreciar el presente, a no confiarnos en nuestros planes, a no abrigar expectativas para el futuro sino vivir en nuestra Fe como si El no se hubiese ido, como si ya hubiese vuelto. Debemos intentar vivir como si los Apóstoles aún vivieran, y tratar de contemplar la vida de Nuestro Señor en los Evangelios no como una historia, sino como un recuerdo.
2. Esto me lleva a notar un segundo aspecto según el cual se podría desarrollar la objeción que hemos visto. Me refiero a que esta actitud de esperar a Cristo resulta no sólo extravagante como idea en sí misma, sino que además, se convierte en superstición y debilidad allí donde se enraíza. Así, la mente comienza a imaginar que hay signos en el mundo natural y espiritual, y confunde sucesos ordinarios de la Providencia de Dios con milagros. De este modo, estos cristianos son esclavizados, sustituyen el Evangelio por una religión imberbe y crédula, en la que la imaginación reemplaza a la Fe y en las que las cosas visibles y terrenas ocupan el lugar de las Escrituras. Esta es la objeción. Y sin embargo, por el contrario, el texto, al mismo tiempo que homologa la expectación con las palabras “Sí, vengo pronto”, indudablemente también aprueba este temperamento de espera agregando “¡Así sea: ven Señor Jesús!”.
De manera que cabe observar que aunque los cristianos se pueden haber equivocado al creer ver signos de la venida de Cristo en esta o aquella otra oportunidad, aún así, no estaban equivocados en el ejercicio en sí de tratar de discernir esas señales, en la urgente espera de Cristo. Crédulos o no, sólo se comportaron como se comporta quien ama, o reverencia o admira a alguna persona en este mundo. Consideren el modo en que los súbditos leales miran a su buen príncipe; encontrarán centenares de historias en todo el país que da cuenta de esto: a la gente le gusta creer que poseen prendas de su beneficencia, nobleza y generosidad paternal. Muchas de estas historias son legendarias, mas así y todo otras son verdaderas y en general no pensaríamos gran cosa de aquel que, en lugar de conmoverse ante la natural simpatía entre el pueblo y su soberano, se ocupara exclusivamente de censurar aquello que tiene por ingenua credulidad de ignorantes mientras zarandea las historias para establecer cuál es genuina y cuál no. ¡Gran cosa, Dios mío, ser capaz de detectar un par de errores en este o aquel otro texto de historia y denunciar como falsas un par de ficciones, y no tener corazón! ¡Y claro, por otra parte, qué deficiencia en el pueblo, qué poca cosa, cuán poco vale a sus ojos, supongo, que en general el pueblo acierte——aunque no en todo——y tenga un gran corazón! ¿Quién envidiaría los saberes de tales expertos? ¿Quién no preferiría quedarse con la ignorancia del pueblo? Pues, de igual modo, yo preferiría estar del lado de aquellos que, por amor a Jesucristo y por falta de ciencia, creen deducir de alguna extraña señal en el cielo, creen ver en aquel cometa o este otro meteorito el signo de Su Venida, antes que permanecer en compañía de aquel que, confortable en su ciencia y su desamor, se ríe de los errores de la plebe.
Antaño hubo personas religiosas que atribuían a ciertos fenómenos en el cielo el ser signos de la Venida de Cristo y que ahora no nos asustan en absoluto. Concedido, pero ¿qué? Consideremos el caso. Antiguamente la mayoría no sabía que ciertos cuerpos celestes se mueven y aparecen en tiempos determinados y conforme a ciertas reglas. Ahora sí se sabe. Esto es, que ahora los hombres están acostumbrados a ver estos fenómenos cuando antes no. Ahora sabemos tan poco como entonces cómo vienen a suceder ni por qué; mas entonces la gente se sorprendía al verlos porque eran fenómenos extraños, y ahora no nos parecen tan raros y por tanto no nos sorprendemos cuando suceden. Ahora bien, ¿qué tiene de absurdo y ridículo que un hombre se vea sorprendido por fenómenos raros y extraños? Tomemos un ejemplo paralelo: en nuestro tiempo viajar es cosa común, mientras que no lo era en otros tiempos. En consecuencia, ahora partimos de viaje sin desplegar grandes emociones al despedirnos de nuestros amigos, cuando en otros tiempos——porque era cosa poco común, aun cuando los riesgos son los mismos y la ausencia igualmente duradera——la gente no se iba de viaje sin mucha preparación, muchas oraciones y largas despedidas. No veo nada censurable en estar más impresionado por cosas poco comunes que por las habituales.
Y se observará en el caso del cual hablo que aquellos que esperan a Cristo le obedecen, no sólo al estar atentos a su regreso sino también en el modo en que lo esperan, vigilantes a la caza de las señales que El indicó como antecedentes de Su Parusía. En todo tiempo desde el origen del cristianismo, los cristianos han estado a la espera de Cristo contemplando atentamente los signos que aparecen en el mundo espiritual y natural. Si por acaso eran gente pobre y sin educación, los raros fenómenos en el cielo, los temblores de tierra, las tormentas o las sequías, las epidemias o cualquier cosa que pareciera monstruosa o antinatural, les ha hecho creer que El estaba cerca. Si en cambio otros cristianos contaban con información sobre el mundo social y político y las revueltas en los Estados——guerras, revoluciones y cosas parecidas——entonces también computaban estas circunstancias adicionales para tener presente en todo tiempo al Cristo y en consecuencia los corazones despiertos en la vela. Pues bien, todas estas no son otra cosa que las mismas señales a las que El mismo nos mandó prestáramos atención y que indicó como anticipos de Su Venida.
Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas y, sobre la tierra ansiedad de las naciones, a causa de la confusión por el ruido del mar y la agitación de sus olas.
Los hombres desfallecerán de espanto a causa de la expectación de lo que ha de suceder en el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas [...]
Mas cuando estas cosas comiencen a ocurrir, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. (Lc. XXI: 25, 26, 28).
Un día las luces del cielo efectivamente serán signos; un día los asuntos de las naciones efectivamente también serán signos; ¿por qué entonces debiéramos considerar como superstición el contemplarlos? De ningún modo. Posiblemente nos equivoquemos en este o aquel otro particular y de ese modo pongamos en evidencia nuestra ignorancia; mas no hay nada ridículo o despreciable en nuestra ignorancia y hay mucho de religioso en prestarles gran atención. Es mejor errar en el discernimiento de la espera que simplemente no velar.
Ni tampoco se sigue que los cristianos estuvieron errados en sus particulares anticipaciones por más que Cristo no haya venido. Aun cuando hayan dicho que habían visto las señales de Su Venida resulta perfectamente posible que lo hayan sido y que El luego haya querido retirarlas. ¿Acaso no hay lugar a contraórdenes? ¿Acaso no hay gente tan habilidosa que a veces yerra en sus anticipos de tal modo que aun así decimos que las cosas debieran haber ocurrido según tales profecías? El cielo amenaza y luego se despeja. O un general ordena a sus tropas que avancen para luego, por alguna razón, ordenar su repliegue. Si así actuara, ¿tendríamos razón en decir que los informantes que dieron cuenta de este movimiento de tropas estaban equivocados? Pues bien, en algún sentido Cristo está siempre moviéndose hacia delante, permanentemente pasando revista a los ejércitos celestiales. Las señales de los caballos blancos están siempre apareciendo, siempre desapareciendo. “Las nubes vuelven después de la lluvia”; y sus súbditos hacen bien en indicarlas y en decir que se viene la tormenta, aunque luego no se desencadene, puesto que el clima es siempre incierto.
Y queda todavía otra cosa por observar, que si bien los cristianos han estado en todo tiempo esperando a Cristo, en todo tiempo indicando las señales de Su Venida, sin embargo jamás han dicho que El efectivamente había vuelto. Sólo han dicho que venía, que estaba por venir——todo, menos que ya había regresado. Y así era y así es. Los entusiastas, los sectarios, los hombres salvajemente presuntuosos——sí, ellos sí que han dicho que El había regresado o, en su defecto, habían indicado la fecha exacta en la que lo haría. No así Sus humildes discípulos. Jamás han anunciado que ya había vuelto, ni lo han buscado nunca en el desierto o en cámaras secretas, ni se les ocurrió siquiera intentar establecer “los tiempos y las estaciones que el Padre se ha reservado”. Sólo Le han esperado de modo tal que cuando efectivamente venga no sean confundidos; y mientras tanto callan, conformándose con contemplar los signos que lo preceden.
Por cierto que no puede haber nada gravoso, ni demasiado ridículo, cuando los hombres son religiosos, en considerar de este modo los acontecimientos de su tiempo, como sucesos más que ordinarios, imaginando que los asuntos del mundo se desencadenan de manera tal que los sucesos se vuelven más y más espesos antes de la Visita final. Porque, obsérvese bien, la Escritura nos manda interpretar todo lo que sucede en el mundo con sentido religioso, como si todas las cosas fueran prendas y revelaciones de Cristo, de Su Providencia y Su Voluntad.
Quiero decir con esto que las cosas más bajas de este mundo mundillo——que aparentemente siguen su propio curso, con independencia de El, gobernados por leyes fijas o a merced de corazones sin ley——de todas maneras, digo, un día y de un modo terrible, esos sucesos serán los heraldos de Su Venida para juzgarlo.
Por lo tanto, seguramente no resulta imposible que ese mismo mundo en sus sucesos, tanto en el orden físico cuanto en el temporal, nos hable también de El de otros modos. Inicialmente, sin duda, uno podría argüir que este mundo no hablaba sino en un lenguaje contrario a Cristo; y que en la Escritura se lo designa como enemigo de Dios, de la verdad, de la Fe, del cielo y que no es más que un engañoso velo que nos separa de Dios. ¿Cómo entonces——se nos podría preguntar——puede este mundo ostentar prendas de Su presencia, o acercarnos más a El? Y sin embargo indudablemente es así, que a pesar de la maldad del mundo, al fin final, El está allí y habla a su través, bien que calladamente. Cuando El vino en carne “Estaba en el mundo; por El el mundo había sido hecho, y el mundo no lo conoció”. Ni disputó, ni gritó y nadie oyó su voz en las plazas.
Así también es ahora. Cristo aún está aquí; aún nos susurra, aún nos hace señas. Mas nos habla con voz tan baja y el bullicio del mundo es tan estrepitoso, sus señales son tan furtivas y el mundo está tan inquieto, que resulta difícil determinar cuándo se dirige a nosotros, y qué nos dice. Pero los hombres religiosos no pueden evitar la sensación de que, de diversas maneras, Su Providencia los está básicamente guiando y bendiciendo personalmente, aunque sucede que cuando intentan señalar los tiempos y lugares donde eso ocurrió, las trazas de Su presencia desaparecen. ¿Quién, por ejemplo, no ha sido favorecido con el otorgamiento de los dones que en oración pedía——de manera tal que en ese tiempo creyó que jamás podría descreer nuevamente? ¿Quién no ha visto extrañas coincidencias en el curso de su vida de tal modo que no podía menos que reconocer en ellas la mano de Dios? ¿Quién no ha sentido la fuerza de pensamientos que se le imponían con misteriosa fuerza para su advertencia o dirección? Y algunos tal vez han experimentado cosas todavía más extrañas. Admirables providencias antes que ahora han tenido lugar merced a sueños; o aun de maneras más inusuales, según Dios lo dispuso en el tiempo oportuno.
Y más todavía, a veces hay cosas que suceden delante de nuestros ojos y que adoptan tales formas——a guisa de augurios de cosas espirituales o futuras——que el espíritu dentro nuestro no puede sino adelantarse en reconocer presagios que no se deducen de aquello que está a la vista. Y a veces tales vaticinios se ven luego notablemente confirmados por los hechos. Y, más aún, consideremos cuán variopinta resulta la fortuna de los hombres, como si una ley del éxito y la prosperidad abrazara a algunos y una ley contraria a otros.
Siendo todo esto así, y cobrando conciencia de la inmensidad y misterio del mundo, bien podemos comenzar a pensar que, por lo que sabemos, no hay cosa aquí abajo que no tenga conexión con todas las demás; bien puede ser que los acontecimientos más distantes entre sí tienen sin embargo una misteriosa unidad, las cosas más pequeñas unidas en un todo con las más elevadas. Y puede que con todo esto, en todas las minucias de la cotidianeidad, Dios nos esté enseñando, ofreciéndonos noticia de sus caminos, con tal de que abramos los ojos. Esto es lo que los más reflexivos han llegado a concluir, y comienzan a tener una especie de fe en el significado Divino de las contingencias (como se las llama) de la vida, y una gran disposición a dejarse impresionar por ellas, ejercicio que fácilmente puede tornarse exagerado, y que——exagerado o no——seguramente será ridiculizado por el mundo como meras supersticiones. Mas, teniendo en cuenta que la Escritura nos dice que Dios tiene contados nuestros cabellos, que todo es nuestro y que todas las cosas contribuyen a nuestro bien, no puede negarse que nos alienta a buscarLo en todas las cosas que ocurren, por triviales que sean y en sostener que para los oídos religiosos incluso el mundo perverso está profetizando sobre El.
Y como digo, esta espera religiosa de Dios en lo que ocurre día tras día——que se parece tanto al espíritu vigilante que estamos considerando——está igualmente expuesta a objeciones y befa del mundo. Dios no habla a través de los acontecimientos de la vida de un modo tal que podamos persuadir a los demás que es El quien habla. No actúa bajo leyes tan explícitas que podamos referirnos a ellas con certeza. Nos otorga prendas suficientes de Sí mismo como para que levantemos nuestros corazones hacia El con gran reverencia. Pero porque pareciera deshacer tan frecuentemente lo que Ha hecho, y porque sufrimos tantas contradicciones de sus prendas es que la convicción de que El está presente entre nosotros fabricando admirables portentos es cosa que sólo puede creer cada cual. No es la clase de verdad que pueda ser enseñada de modo que los hombres la reconozcan fácilmente; no es del tipo de cosa que en principio pueda ser urgida generalizadamente sobre todos los hombres, ni siquiera dicha a personas religiosas. Dios nos da lo suficiente como para que investiguemos y esperemos; pero no lo bastante para insistir y argüir.
Hasta aquí he estado hablando de gente reflexiva y responsable, de aquellos que cumplen con su deber y que estudian las Escrituras. Pero indudablemente esta mirada sobre todas las cosas se convierte en superstición cuando se la encuentra entre gente sin religión o de escasos conocimientos de la Escritura. La gran y principal revelación que nos ha hecho Dios de Su voluntad ha sido a través de Cristo y sus Apóstoles. Nos han dado noticia de la verdad; han establecido principios celestiales y doctrinas en el mundo; han acompañado esa verdad revelada con sacramentos divinos de tal modo que se vuelven convincentes para el corazón cuando de otro modo sonarían como conocimientos exteriores y vacíos. Y nos han dicho que debíamos practicar lo que aprendíamos y obedecer lo que nos enseñaron de manera tal que la Palabra de Cristo pueda formarse y habitar en nosotros. Lo que es más, fueron inspirados para escribir las Santas Escrituras para nuestra iluminación y consuelo. Y en esas Escrituras encontramos interpretada la historia del mundo según una exégesis celestial. De modo que, cuando un hombre, fortalecido e instruido desde su interior, con estos principios en su corazón, con este firme gobierno y mirada sobre las cosas invisibles, con pareceres, opiniones, puntos de vista y objetivos moldeados en la ley revelada de Dios, contempla el mundo, no viene al mundo a la búsqueda de una revelación——ya la tiene. No toma su religión del mundo, ni sobrevalora las prendas y presagios que allí ve.
Pero cosa muy diferente es el caso del hombre que no ha sido iluminado de esta manera, que no ha sido formado por la verdad revelada. En tal caso no es más que una presa de los augurios y los prodigios que ve en el mundo, tanto natural como espiritual, se convierte en esclavo de las ocurrencias y acontecimientos, de lo que ve y de lo que oye. Su religión lo ata a cosas perecederas, lo hace idolatrar las criaturas y constituye, en el peor sentido de la palabra, superstición. De aquí que comúnmente los infieles se muestran tan proclives a la superstición. Es porque se malician que hay algo grande y Divino en algún lado: y como no lo tienen en su interior, no tienen dificultad alguna en concebir que se halla en cualquier otra parte, en cualquier lugar donde hay hombres que pretenden poseerlo. Así es que uno encuentra en la historia gente en lugares altos practicando artes espurias, consultando magos profesos, o rindiéndole pleitesía a los astrólogos. Otros tienen sus días de buena o mala suerte; y aun los de más allá, que se postran ante ídolos. Es porque no han tenido principios, ninguna raíz en sí mismos. También han ignorado las Escrituras en las que Dios, con toda compasión, ha corrido parcialmente el velo de una porción de la historia del mundo para que veamos cómo obra. Las Escrituras son la llave que nos es dada para interpretar al mundo; mas quienes no la tienen vagan entre las sombras del mundo e interpretan sus acontecimientos al azar.
La misma carencia del principio religioso interior se pone de manifiesto en el modo ligero e insensato en que tantos adoptan formas erróneas de profesión religiosa. Aquel que cuenta con la luz de Cristo en su interior oye la voz de los entusiastas, de los equivocados, de los que se mueven por voluntad propia, o de los hipócritas que lo convocan para que se los siga, sin inmutarse. Mas cuando un hombre tiene conciencia de que es un deliberado pecador y que no está en paz con Dios, cuando su corazón está dividido y no tiene principios ni estabilidad ninguna, entonces es presa del primero que aparezca con lenguaje fuerte y exige que se crea en él. Así vemos numerosos prosélitos que corren ansiosamente tras hombres que dicen que realizan milagros, o que denuncian a la Iglesia como apóstata, o que mantienen que nadie se ha de salvar sino los que los siguen, o tras cualquier otro que, sin garantía alguna de que esté en la verdad, habla con confianza. Así se explica que las multitudes estén tan expuestas a repentinas alarmas. Se ha visto cómo huyen de las ciudades a la primera superficial predicción de que se acerca el Día del Juicio. Así también se encuentra entre las clases más bajas innumerables supersticiones demasiado insignificantes como para que las mencionemos. Y todo esto porque no brilla la luz de la verdad en sus corazones.
Pero el cristiano verdadero no es de esos. Se le aplica aquello de San Pablo, “‘Todo me es lícito’; pero no todo conviene. ‘Todo me es lícito’; pero yo no dejaré que nada me domine” (I Cor. VI:12). Sabe cómo “usar del mundo sin abusar de él”. No depende de cosa alguna de este mundo. No confía en sus maravillas contrarias a la Palabra revelada. “Al alma fiel le conservarás la paz, la paz porque en Tí confía” (Is. XXVI:3). Tal es la promesa que se le ha hecho. Y si mira hacia el mundo para buscar alguna cosa, no es para buscar lo que no sabe, sino lo que ya sabe. No buscará allí a un Señor y a un Salvador. Ha “encontrado al Mesías” mucho tiempo ha. Y allí lo está buscando. El Señor mismo le ha mandado buscarlo entre los signos del mundo, y el cristiano hace caso. El Señor mismo le ha mostrado en el Antiguo Testamento cómo El, el Señor de la Gloria, condesciende y se humilla hasta esconderse entre las cosas del cielo y de la tierra. Sabe que los Angeles de Dios están en el mundo. Sabe que alguna vez incluso se manifestaban con formas de hombre. Sabe que el Hijo de Dios, alguna vez, vino al mundo. Sabe que El ha prometido a Su Iglesia la presencia de una milagrosa obra y que nunca deshizo su promesa. Y lo que es más, lee, en el Apocalipsis lo que le basta, no tanto por adivinar lo que se viene sino para constatar cómo de ahora en más un sistema secreto y sobrenatural funciona debajo de esta escena visible. Y por tanto, busca a Cristo, anda a la caza de sus Providencia actuales y ansía su Segunda Venida. Y aunque frecuentemente se ve defraudado en sus expectativas, no se resigna a dejar de lado sus ilusiones de ver cosas admirables que han de suceder sobre la tierra, y aun cuando se demoran, recurre a las palabras del Profeta y se consuela con ellas:
Estaré en pie sobre mi atalaya,
Me apostaré sobre la muralla,
Y quedaré observando para ver
Qué me dirá Yahvé
Y qué responderá a mi querella.
Y respondióme Yahvé, y dijo:
Escribe la visión, grabándola en tablillas,
Para que se pueda leer corrientemente.
Porque la visión tardará en cumplirse
Hasta el tiempo fijado,
Llegará a su fin y no fallará;
Si tarda, espérala.
Vendrá con toda seguridad, sin falta alguna. (Hab. II:1-3)
¡Así sea: ven Señor Jesús!
Apoc. XXII:20
Cuando el Señor se estaba yendo, dijo que volvería pronto. Y sin embargo, sabiendo que al decir “pronto” muchos se verían inducidos a error, agregó “de repente” o “como un ladrón”: “He aquí que vengo como ladrón. Dichoso el que vela y guarda sus vestidos”. (Apoc. XVI:15). Si su Segunda Venida hubiese ocurrido pronto, en el sentido que habitualmente le damos a la palabra, no podría haber sido repentina también. No creemos que los sirvientes de un señor que anuncia que sale a una fiesta puedan sorprenderse por su regreso una pocas horas después. Su vuelta nos tomará por sorpresa y nos parecerá repentina sólo porque nos parecía que se demoraba. La expectativa es madre de la espera; mas la demora hace que ya no esperemos. De modo que al anunciar el Cristo que su Segunda Venida sería pronto a la par que repentina, también nos anunciaba que la espera se nos haría larga.
Y con todo, aunque nos parezca que se demora, sin embargo declaró que vendría prestamente a la vez que nos mandó estar en todo tiempo atentos a su regreso; y como sabemos por las Epístolas, de hecho sus primeros discípulos velaban constantemente. Por cierto que constituye nuestro deber también velar a la espera de su Segunda Venida que ha de suceder muy pronto, por más que hace casi dos mil años que la Iglesia lo ha esperado en vano.
¿No es significativo que en el último libro de las Escrituras——del que se desprende con más claridad que ningún otro que la Iglesia duraría mucho tiempo——se nos asegura tantas veces y tan explícitamente que la vuelta de Cristo sería pronto? Incluso en el último capítulo se repite tres veces: “Mirad que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro”; “He aquí que vengo presto y mi galardón viene conmigo”. Y nuevamente, en el texto: “El que da testimonio de esto dice: ‘Sí, vengo pronto’”. Así es el anuncio; y, en consecuencia, se nos manda estar siempre en vela, tensos hacia el gran Día, “esperando de los cielos a su Hijo” (I Tes. I:10), “esperando y apresurando la Parusía del día de Dios” (I Pet. III:10).
Claro que también es verdad que en una oportunidad San Pablo advirtió a sus hermanos contra la ilusión de un regreso inmediato del Señor; pero no dice más que esto: que el Cristo enviará una señal que precederá inmediatamente su venida——un cierto terrible enemigo de la verdad——seguido luego de El mismo, de modo que no se halla en nuestro camino, ni impide que ojos anhelantes lo esperen. Y en verdad, pareciera que San Pablo más bien advierte a sus hermanos contra la desilusión porque Cristo no aparece aún, antes que disuadirlos de la espera.
Pues bien, se podría tal vez objetar que hay aquí una suerte de paradoja: ¿Cómo es posible——se nos pregunta——esperar permanentemente algo que tarda tanto? Lo que tanto ha tardado en suceder, puede tardar aún mucho más. Para los primeros cristianos era posible quizá esperar así al Cristo, pero ellos no contaban con la experiencia del largo período durante el cual la Iglesia lo ha estado esperando. No podemos sino usar de nuestra razón: no hay ahora más razones para esperar al Cristo que otrora, cuando, como ha quedado claro, El no vino. Los cristianos han estado esperando en todo tiempo el último día, y siempre se han visto desilusionados. Les ha parecido ver señales de Su venida——particularidades de su tiempo que un poco más de conocimiento sobre el mundo, una experiencia más dilatada de la historia, les habría indicado ser común a todas las épocas. Han estado asustados sin motivo valedero, inquietos en sus mentes estrechas, construyendo sobre sus supersticiosas veleidades. ¿En qué época no ha habido gente persuadida de que se acercaba el Día del Juicio? Tales expectativas no han sino inducido a la indolencia y la superstición. Y deben ser consideradas como evidencias de debilidad.
Bien. Ahora trataré de contestar alguna cosa a esta objeción.
1. Y en primer lugar, considerada como objeción a la continua espera (para usar una frase común), prueba demasiado. Si se la sigue hasta sus últimas consecuencias de manera consistente, no debería esperarse el Día del Señor en ninguna época; la época en que vendrá (sea cuando sea) no debiera esperarLo; que es precisamente contra lo que se nos advirtió. En ningún lugar nos advirtió contra lo que despreciativamente llaman superstición; y en cambio nos advirtió expresamente contra una confiada seguridad. Si es verdad que no vino cuando los cristianos Lo esperaban no es menos cierto que cuando venga, para el mundo será un suceso inesperado. Y así como es verdad que los cristianos de otros tiempos se figuraban ver señales de Su Venida cuando de hecho no había ninguna, es igualmente cierto que cuando aparezcan, el mundo no verá las señales que lo anticipan. Las señales de Su Venida no son tan claras como para dispensarnos de intentar discernirlas, ni tan patentes que uno no pueda equivocarse en su interpretación, y nuestra elección pende entre el riesgo de ver lo que no es y el de no ver lo que es. Es cierto que muchas veces, a lo largo de los siglos, los cristianos se han equivocado al creer discernir la vuelta de Cristo; pero convengamos en que en esto no hay comparación posible: que resulta infinitamente más saludable creer mil veces que El viene cuando no viene que creer una sola vez que no viene cuando viene.
Tal es la diferencia entre la Escritura y el mundo; a juzgar por las Escrituras deberíamos esperar al Cristo en todo tiempo; a juzgar por el mundo no habría que esperarLo nunca. Ahora bien, ha de venir un día, más tarde o más temprano. Ahora los hombres del mundo se mofan de nuestra falta de discernimiento; pero ¿a quién se le atribuirá falta de discernimiento entonces? ¿Y qué piensa Cristo de su mofa actual? ¿Acaso no advirtió expresamente contra quienes así se burlan?
‘¿Dónde están las promesas de Su Parusía? Pues desde que los padres se durmieron todo permanece lo mismo que desde el principio de la creación’...
A vosotros empero, carísimos [continúa San Pedro] no se os escape una cosa, a saber, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. (II Pet. III:4, 8).
Además, debiéramos recordar que los enemigos de Cristo han estado siempre esperando la caída de Su religión, edad tras edad: no veo por qué tal expectativa es más insensata que la otra; al contrario, se iluminan recíprocamente. Porque, en efecto, así es: sin amilanarse por el fracaso de anteriores anticipaciones, los infieles han estado siempre esperando que la Iglesia y la Religión de la Iglesia se acaben. Así lo creían en el siglo pasado. Así lo creen hoy. Están siempre creyendo que la luz de la verdad se apaga y que se acerca la hora de su victoria. Pues bien, repito, no veo cómo puede ser razonable esperar semejante cosa después de tantos siglos, después de tantos fracasos en ese anticipo. Y a la vez, estos mismos creen insensata la esperanza de la próxima venida del Cristo por razón de previas decepciones. ¡Caramba! Por lo menos los cristianos podemos, más allá del aspecto y apariencia de las cosas, apoyarnos en la expresa promesa de Cristo en el sentido de que un día regresará, mientras que los infieles, supongo, no tienen en qué apoyarse para sus premoniciones excepto en su discernimiento de los signos de los tiempos. Se muestran optimistas porque parecen tan fuertes y la Iglesia de Dios tan débil; y sin embargo no han profundizado lo bastante en la historia como para saber que siempre ha sido así, tanta fuerza aparente de un lado, tanta debilidad del otro: así ha sido en todo tiempo el mundo y la Iglesia. Y precisamente porque siempre ha sido así——porque las perspectivas de la religión eran tan desalentadoras——que los cristianos han creído en todo tiempo que se acercaba el fin del mundo. De modo que los cristianos y los infieles han compartido el mismo punto de vista sobre los hechos; sólo que han concluido diferentemente en razón de sus creencias. El cristiano ha dicho “Esto está tan revuelto que el fin del mundo está cerca”; y el infiel ha dicho “Esto está tan revuelto que se acaba la Iglesia”; y por cierto que no resulta fácil decir que una opinión es más supersticiosa que la otra.
Ahora bien, cuando tanto los cristianos como los infieles se unen en la común expectativa de lo mismo——por más que lo ven con distinto ojo, según su modo de pensar——seguramente no puede haber mayor extravagancia en la expectativa en sí. Debe haber algo presente en el mundo que lo garantiza. Y aquí sostengo que, efectivamente, así es.
Desde el primer día en que el cristianismo entró al mundo, se ha estado, en cierto modo, yendo. El cristianismo resulta tan inadecuado, tan poco simpático para la mente humana, es tan espiritual mientras que el hombre es tan terreno, a ojos vista resulta tan indefenso y tiene tantos enemigos tan poderosos y tantos falsos amigos que cada vez que aparece un nuevo siglo pareciera que es el último. Ciertamente, ha logrado grandes conquistas y realizado grandes obras, mas todo lo ha hecho, como lo dice el propio Apóstol “con debilidad, con temor y con mucho temblor” (I Cor. II:3). Cómo es que siempre está fracasando y sin embargo siempre continúa, sólo lo sabe Dios que así lo quiere——pero así es. Y no constituye paradoja alguna afirmar a una que ha durado mil ochocientos años, que a osadas durará muchos años más, y que sin embargo se acerca a su final——no, dije mal——seguramente se acabará cualquier día de estos. Y Dios prefiere que volquemos nuestras inteligencias y corazones hacia ésta última alternativa, que los inclinemos hacia éste lado del asunto desde aquel otro——puesto que resulta saludable vivir como si fuera a suceder en nuestro tiempo aquello que puede suceder cualquier día de estos.
Era distinto en las edades que precedieron a Cristo en su primera venida. El Mesías había de traer la perfección y la religión debía crecer hacia aquella perfección. Se sucedía un sistema de progresivas revelaciones, primero una, luego otra; cada profeta por turno sumaba algo al depósito de las verdades reveladas, todos aproximándose gradualmente a la plenitud del Evangelio.
Antes de la primera venida de Cristo se medía el tiempo por las palabras de las profecías de modo tal que nunca podía esperárselo antes de la “plenitud de los tiempos” en que efectivamente vino. No se reclamó del pueblo elegido que Lo esperaran pronto. Pero después de una estadía en Canaán, un cautiverio en Egipto y un vagabundeo en el desierto, y jueces, y reyes, y profetas, finalmente se establecieron setenta largas semanas al cabo de las cuales se Lo introdujo al mundo. De modo que, tal vez se pueda decir así, esta tardanza era entonces reconocida; y durante este período en que se demoraba, otras doctrinas, otras reglas fueron dispensadas para llenar el intervalo. Mas una vez que el Cristo había venido, como un Hijo sobre su casa, y con Su perfecto Evangelio, no faltaba más que reunir a Sus santos. No podía venir Sacerdote más alto, ni doctrina más verdadera. La Luz y la Vida de los hombres había aparecido, y había padecido, y había resucitado nuevamente; y no quedaba más por hacer. La Tierra había tenido su acontecimiento más solemne y visto el suceso más augusto; y por tanto era el último tiempo. De aquí que, aunque hay un intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, éste no es reconocido (como tal vez podría decirse) en el esquema del Evangelio, sino que se lo considera, como si dijéramos, una mera contingencia. Pues así ha sido: que hasta la venida del Cristo en carne, el curso de las cosas corre derechamente hasta el final, acercándose a él a cada paso. Y con todo, ahora, en la dispensación del Evangelio, aquel curso ha (si así puede decirse) alterado su dirección en lo que concierne a su Segunda Venida y corre, no hacia el final, sino como en paralelo, como al margen de un precipicio. Y así en todo tiempo está igualmente cerca de aquel gran acontecimiento, que si corriera derecho hacia él sucedería de inmediato.
De modo que Cristo está siempre a las puertas; tan cerca hace mil ochocientos años como ahora, y no más cerca ahora que entonces, ni estará más cerca cuando venga que ahora.
Cuando dice que vuelve pronto, “pronto” no dice relación al tiempo sino al orden natural. El presente estado de cosas, “la presente aflicción” como la llama San Pablo, siempre está al borde, en el margen del otro mundo y en él se resolverá. Es como un hombre del que los médicos desesperan, que puede morir en cualquier momento, y cuya vida sin embargo se prolonga. Es como un artefacto de guerra con mecanismo de relojería, que puede explotar en cualquier momento y que así indefectiblemente sucederá aunque no sepamos cuándo. Es como cuando esperamos una campanada de reloj, y que sin embargo, cuando suena, nos sorprende. O como un arco deteriorado que, desafiando la física, aún cuelga sobre un abismo——no sabemos cómo——y debajo del cual no resulta seguro pasar: así permanece este débil y fatigado mundo, y un día, tomándonos por sorpresa, se derrumbará.
Y aquí querría observar de paso como todo esto echa luz sobre aquella doctrina de que Cristo es el único Sacerdote bajo la dispensación del Evangelio, o aquella otra revelación, la de que los Apóstoles por siempre seden sobre sus doce tronos juzgando a las doce tribus de Israel o la de más allá, que Cristo está con ellos en todo tiempo, hasta el fin del mundo. ¿No veis la fuerza de estas expresiones? La Alianza Judía tuvo, en verdad “tiempos diversos” que fueron ordenados “de diferentes modos”: tiene una larga genealogía de sacerdotes y distintos tiempos en su historia; una parte de la serie más santa que otra, y siempre más cerca del cielo. Mas a partir de la venida de Cristo, desde que padeció, resucitó y ascendió a los cielos, en todo tiempo permaneció cerca nuestro, siempre a mano; aun cuando todavía no ha vuelto, nunca se fue del todo y se puede sostener que está prácticamente presente del todo, si no fuera porque aún no volvió. El es el único Rey y Sacerdote en Su Iglesia que dispensa dones y no ha designado a nadie para sucederlo, puesto que sólo ha partido por una breve sazón. Aarón tomó el lugar de Cristo y tuvo su propio sacerdocio, pero los sacerdotes de Cristo no tienen otro sacerdocio más que el Suyo. Sólo son Sus sombras y órganos, son Sus signos exteriores y lo que hacen, El lo hace: cuando bautizan es El quien bautiza, cuando bendicen es El quien bendice. El está presente en todos los actos de la Iglesia, y no hay un acto de la Iglesia que sea más verdaderamente Suyo que otro, puesto que son todos Suyos.
Así, en todos los tiempos de esta dispensación del Evangelio, somos atraídos más y más hacia Su Cruz. Estamos, por así decirlo, de pie bajo la Cruz y en todo tiempo recibimos nuevas bendiciones de ella. Sólo que——hablando en términos históricos——el tiempo ha transcurrido, y el Santo se ha ido, y resulta necesario guardar ciertas formas exteriores para reunirnos bajo Su sombra, de modo que disfrutamos de aquellas bendiciones a través del misterio, o sacramentalmente, mas no por eso menos realmente.
Todo esto atestigua nuestro deber de recordar y esperar a Cristo. Esto nos enseña a despreciar el presente, a no confiarnos en nuestros planes, a no abrigar expectativas para el futuro sino vivir en nuestra Fe como si El no se hubiese ido, como si ya hubiese vuelto. Debemos intentar vivir como si los Apóstoles aún vivieran, y tratar de contemplar la vida de Nuestro Señor en los Evangelios no como una historia, sino como un recuerdo.
2. Esto me lleva a notar un segundo aspecto según el cual se podría desarrollar la objeción que hemos visto. Me refiero a que esta actitud de esperar a Cristo resulta no sólo extravagante como idea en sí misma, sino que además, se convierte en superstición y debilidad allí donde se enraíza. Así, la mente comienza a imaginar que hay signos en el mundo natural y espiritual, y confunde sucesos ordinarios de la Providencia de Dios con milagros. De este modo, estos cristianos son esclavizados, sustituyen el Evangelio por una religión imberbe y crédula, en la que la imaginación reemplaza a la Fe y en las que las cosas visibles y terrenas ocupan el lugar de las Escrituras. Esta es la objeción. Y sin embargo, por el contrario, el texto, al mismo tiempo que homologa la expectación con las palabras “Sí, vengo pronto”, indudablemente también aprueba este temperamento de espera agregando “¡Así sea: ven Señor Jesús!”.
De manera que cabe observar que aunque los cristianos se pueden haber equivocado al creer ver signos de la venida de Cristo en esta o aquella otra oportunidad, aún así, no estaban equivocados en el ejercicio en sí de tratar de discernir esas señales, en la urgente espera de Cristo. Crédulos o no, sólo se comportaron como se comporta quien ama, o reverencia o admira a alguna persona en este mundo. Consideren el modo en que los súbditos leales miran a su buen príncipe; encontrarán centenares de historias en todo el país que da cuenta de esto: a la gente le gusta creer que poseen prendas de su beneficencia, nobleza y generosidad paternal. Muchas de estas historias son legendarias, mas así y todo otras son verdaderas y en general no pensaríamos gran cosa de aquel que, en lugar de conmoverse ante la natural simpatía entre el pueblo y su soberano, se ocupara exclusivamente de censurar aquello que tiene por ingenua credulidad de ignorantes mientras zarandea las historias para establecer cuál es genuina y cuál no. ¡Gran cosa, Dios mío, ser capaz de detectar un par de errores en este o aquel otro texto de historia y denunciar como falsas un par de ficciones, y no tener corazón! ¡Y claro, por otra parte, qué deficiencia en el pueblo, qué poca cosa, cuán poco vale a sus ojos, supongo, que en general el pueblo acierte——aunque no en todo——y tenga un gran corazón! ¿Quién envidiaría los saberes de tales expertos? ¿Quién no preferiría quedarse con la ignorancia del pueblo? Pues, de igual modo, yo preferiría estar del lado de aquellos que, por amor a Jesucristo y por falta de ciencia, creen deducir de alguna extraña señal en el cielo, creen ver en aquel cometa o este otro meteorito el signo de Su Venida, antes que permanecer en compañía de aquel que, confortable en su ciencia y su desamor, se ríe de los errores de la plebe.
Antaño hubo personas religiosas que atribuían a ciertos fenómenos en el cielo el ser signos de la Venida de Cristo y que ahora no nos asustan en absoluto. Concedido, pero ¿qué? Consideremos el caso. Antiguamente la mayoría no sabía que ciertos cuerpos celestes se mueven y aparecen en tiempos determinados y conforme a ciertas reglas. Ahora sí se sabe. Esto es, que ahora los hombres están acostumbrados a ver estos fenómenos cuando antes no. Ahora sabemos tan poco como entonces cómo vienen a suceder ni por qué; mas entonces la gente se sorprendía al verlos porque eran fenómenos extraños, y ahora no nos parecen tan raros y por tanto no nos sorprendemos cuando suceden. Ahora bien, ¿qué tiene de absurdo y ridículo que un hombre se vea sorprendido por fenómenos raros y extraños? Tomemos un ejemplo paralelo: en nuestro tiempo viajar es cosa común, mientras que no lo era en otros tiempos. En consecuencia, ahora partimos de viaje sin desplegar grandes emociones al despedirnos de nuestros amigos, cuando en otros tiempos——porque era cosa poco común, aun cuando los riesgos son los mismos y la ausencia igualmente duradera——la gente no se iba de viaje sin mucha preparación, muchas oraciones y largas despedidas. No veo nada censurable en estar más impresionado por cosas poco comunes que por las habituales.
Y se observará en el caso del cual hablo que aquellos que esperan a Cristo le obedecen, no sólo al estar atentos a su regreso sino también en el modo en que lo esperan, vigilantes a la caza de las señales que El indicó como antecedentes de Su Parusía. En todo tiempo desde el origen del cristianismo, los cristianos han estado a la espera de Cristo contemplando atentamente los signos que aparecen en el mundo espiritual y natural. Si por acaso eran gente pobre y sin educación, los raros fenómenos en el cielo, los temblores de tierra, las tormentas o las sequías, las epidemias o cualquier cosa que pareciera monstruosa o antinatural, les ha hecho creer que El estaba cerca. Si en cambio otros cristianos contaban con información sobre el mundo social y político y las revueltas en los Estados——guerras, revoluciones y cosas parecidas——entonces también computaban estas circunstancias adicionales para tener presente en todo tiempo al Cristo y en consecuencia los corazones despiertos en la vela. Pues bien, todas estas no son otra cosa que las mismas señales a las que El mismo nos mandó prestáramos atención y que indicó como anticipos de Su Venida.
Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas y, sobre la tierra ansiedad de las naciones, a causa de la confusión por el ruido del mar y la agitación de sus olas.
Los hombres desfallecerán de espanto a causa de la expectación de lo que ha de suceder en el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas [...]
Mas cuando estas cosas comiencen a ocurrir, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. (Lc. XXI: 25, 26, 28).
Un día las luces del cielo efectivamente serán signos; un día los asuntos de las naciones efectivamente también serán signos; ¿por qué entonces debiéramos considerar como superstición el contemplarlos? De ningún modo. Posiblemente nos equivoquemos en este o aquel otro particular y de ese modo pongamos en evidencia nuestra ignorancia; mas no hay nada ridículo o despreciable en nuestra ignorancia y hay mucho de religioso en prestarles gran atención. Es mejor errar en el discernimiento de la espera que simplemente no velar.
Ni tampoco se sigue que los cristianos estuvieron errados en sus particulares anticipaciones por más que Cristo no haya venido. Aun cuando hayan dicho que habían visto las señales de Su Venida resulta perfectamente posible que lo hayan sido y que El luego haya querido retirarlas. ¿Acaso no hay lugar a contraórdenes? ¿Acaso no hay gente tan habilidosa que a veces yerra en sus anticipos de tal modo que aun así decimos que las cosas debieran haber ocurrido según tales profecías? El cielo amenaza y luego se despeja. O un general ordena a sus tropas que avancen para luego, por alguna razón, ordenar su repliegue. Si así actuara, ¿tendríamos razón en decir que los informantes que dieron cuenta de este movimiento de tropas estaban equivocados? Pues bien, en algún sentido Cristo está siempre moviéndose hacia delante, permanentemente pasando revista a los ejércitos celestiales. Las señales de los caballos blancos están siempre apareciendo, siempre desapareciendo. “Las nubes vuelven después de la lluvia”; y sus súbditos hacen bien en indicarlas y en decir que se viene la tormenta, aunque luego no se desencadene, puesto que el clima es siempre incierto.
Y queda todavía otra cosa por observar, que si bien los cristianos han estado en todo tiempo esperando a Cristo, en todo tiempo indicando las señales de Su Venida, sin embargo jamás han dicho que El efectivamente había vuelto. Sólo han dicho que venía, que estaba por venir——todo, menos que ya había regresado. Y así era y así es. Los entusiastas, los sectarios, los hombres salvajemente presuntuosos——sí, ellos sí que han dicho que El había regresado o, en su defecto, habían indicado la fecha exacta en la que lo haría. No así Sus humildes discípulos. Jamás han anunciado que ya había vuelto, ni lo han buscado nunca en el desierto o en cámaras secretas, ni se les ocurrió siquiera intentar establecer “los tiempos y las estaciones que el Padre se ha reservado”. Sólo Le han esperado de modo tal que cuando efectivamente venga no sean confundidos; y mientras tanto callan, conformándose con contemplar los signos que lo preceden.
Por cierto que no puede haber nada gravoso, ni demasiado ridículo, cuando los hombres son religiosos, en considerar de este modo los acontecimientos de su tiempo, como sucesos más que ordinarios, imaginando que los asuntos del mundo se desencadenan de manera tal que los sucesos se vuelven más y más espesos antes de la Visita final. Porque, obsérvese bien, la Escritura nos manda interpretar todo lo que sucede en el mundo con sentido religioso, como si todas las cosas fueran prendas y revelaciones de Cristo, de Su Providencia y Su Voluntad.
Quiero decir con esto que las cosas más bajas de este mundo mundillo——que aparentemente siguen su propio curso, con independencia de El, gobernados por leyes fijas o a merced de corazones sin ley——de todas maneras, digo, un día y de un modo terrible, esos sucesos serán los heraldos de Su Venida para juzgarlo.
Por lo tanto, seguramente no resulta imposible que ese mismo mundo en sus sucesos, tanto en el orden físico cuanto en el temporal, nos hable también de El de otros modos. Inicialmente, sin duda, uno podría argüir que este mundo no hablaba sino en un lenguaje contrario a Cristo; y que en la Escritura se lo designa como enemigo de Dios, de la verdad, de la Fe, del cielo y que no es más que un engañoso velo que nos separa de Dios. ¿Cómo entonces——se nos podría preguntar——puede este mundo ostentar prendas de Su presencia, o acercarnos más a El? Y sin embargo indudablemente es así, que a pesar de la maldad del mundo, al fin final, El está allí y habla a su través, bien que calladamente. Cuando El vino en carne “Estaba en el mundo; por El el mundo había sido hecho, y el mundo no lo conoció”. Ni disputó, ni gritó y nadie oyó su voz en las plazas.
Así también es ahora. Cristo aún está aquí; aún nos susurra, aún nos hace señas. Mas nos habla con voz tan baja y el bullicio del mundo es tan estrepitoso, sus señales son tan furtivas y el mundo está tan inquieto, que resulta difícil determinar cuándo se dirige a nosotros, y qué nos dice. Pero los hombres religiosos no pueden evitar la sensación de que, de diversas maneras, Su Providencia los está básicamente guiando y bendiciendo personalmente, aunque sucede que cuando intentan señalar los tiempos y lugares donde eso ocurrió, las trazas de Su presencia desaparecen. ¿Quién, por ejemplo, no ha sido favorecido con el otorgamiento de los dones que en oración pedía——de manera tal que en ese tiempo creyó que jamás podría descreer nuevamente? ¿Quién no ha visto extrañas coincidencias en el curso de su vida de tal modo que no podía menos que reconocer en ellas la mano de Dios? ¿Quién no ha sentido la fuerza de pensamientos que se le imponían con misteriosa fuerza para su advertencia o dirección? Y algunos tal vez han experimentado cosas todavía más extrañas. Admirables providencias antes que ahora han tenido lugar merced a sueños; o aun de maneras más inusuales, según Dios lo dispuso en el tiempo oportuno.
Y más todavía, a veces hay cosas que suceden delante de nuestros ojos y que adoptan tales formas——a guisa de augurios de cosas espirituales o futuras——que el espíritu dentro nuestro no puede sino adelantarse en reconocer presagios que no se deducen de aquello que está a la vista. Y a veces tales vaticinios se ven luego notablemente confirmados por los hechos. Y, más aún, consideremos cuán variopinta resulta la fortuna de los hombres, como si una ley del éxito y la prosperidad abrazara a algunos y una ley contraria a otros.
Siendo todo esto así, y cobrando conciencia de la inmensidad y misterio del mundo, bien podemos comenzar a pensar que, por lo que sabemos, no hay cosa aquí abajo que no tenga conexión con todas las demás; bien puede ser que los acontecimientos más distantes entre sí tienen sin embargo una misteriosa unidad, las cosas más pequeñas unidas en un todo con las más elevadas. Y puede que con todo esto, en todas las minucias de la cotidianeidad, Dios nos esté enseñando, ofreciéndonos noticia de sus caminos, con tal de que abramos los ojos. Esto es lo que los más reflexivos han llegado a concluir, y comienzan a tener una especie de fe en el significado Divino de las contingencias (como se las llama) de la vida, y una gran disposición a dejarse impresionar por ellas, ejercicio que fácilmente puede tornarse exagerado, y que——exagerado o no——seguramente será ridiculizado por el mundo como meras supersticiones. Mas, teniendo en cuenta que la Escritura nos dice que Dios tiene contados nuestros cabellos, que todo es nuestro y que todas las cosas contribuyen a nuestro bien, no puede negarse que nos alienta a buscarLo en todas las cosas que ocurren, por triviales que sean y en sostener que para los oídos religiosos incluso el mundo perverso está profetizando sobre El.
Y como digo, esta espera religiosa de Dios en lo que ocurre día tras día——que se parece tanto al espíritu vigilante que estamos considerando——está igualmente expuesta a objeciones y befa del mundo. Dios no habla a través de los acontecimientos de la vida de un modo tal que podamos persuadir a los demás que es El quien habla. No actúa bajo leyes tan explícitas que podamos referirnos a ellas con certeza. Nos otorga prendas suficientes de Sí mismo como para que levantemos nuestros corazones hacia El con gran reverencia. Pero porque pareciera deshacer tan frecuentemente lo que Ha hecho, y porque sufrimos tantas contradicciones de sus prendas es que la convicción de que El está presente entre nosotros fabricando admirables portentos es cosa que sólo puede creer cada cual. No es la clase de verdad que pueda ser enseñada de modo que los hombres la reconozcan fácilmente; no es del tipo de cosa que en principio pueda ser urgida generalizadamente sobre todos los hombres, ni siquiera dicha a personas religiosas. Dios nos da lo suficiente como para que investiguemos y esperemos; pero no lo bastante para insistir y argüir.
Hasta aquí he estado hablando de gente reflexiva y responsable, de aquellos que cumplen con su deber y que estudian las Escrituras. Pero indudablemente esta mirada sobre todas las cosas se convierte en superstición cuando se la encuentra entre gente sin religión o de escasos conocimientos de la Escritura. La gran y principal revelación que nos ha hecho Dios de Su voluntad ha sido a través de Cristo y sus Apóstoles. Nos han dado noticia de la verdad; han establecido principios celestiales y doctrinas en el mundo; han acompañado esa verdad revelada con sacramentos divinos de tal modo que se vuelven convincentes para el corazón cuando de otro modo sonarían como conocimientos exteriores y vacíos. Y nos han dicho que debíamos practicar lo que aprendíamos y obedecer lo que nos enseñaron de manera tal que la Palabra de Cristo pueda formarse y habitar en nosotros. Lo que es más, fueron inspirados para escribir las Santas Escrituras para nuestra iluminación y consuelo. Y en esas Escrituras encontramos interpretada la historia del mundo según una exégesis celestial. De modo que, cuando un hombre, fortalecido e instruido desde su interior, con estos principios en su corazón, con este firme gobierno y mirada sobre las cosas invisibles, con pareceres, opiniones, puntos de vista y objetivos moldeados en la ley revelada de Dios, contempla el mundo, no viene al mundo a la búsqueda de una revelación——ya la tiene. No toma su religión del mundo, ni sobrevalora las prendas y presagios que allí ve.
Pero cosa muy diferente es el caso del hombre que no ha sido iluminado de esta manera, que no ha sido formado por la verdad revelada. En tal caso no es más que una presa de los augurios y los prodigios que ve en el mundo, tanto natural como espiritual, se convierte en esclavo de las ocurrencias y acontecimientos, de lo que ve y de lo que oye. Su religión lo ata a cosas perecederas, lo hace idolatrar las criaturas y constituye, en el peor sentido de la palabra, superstición. De aquí que comúnmente los infieles se muestran tan proclives a la superstición. Es porque se malician que hay algo grande y Divino en algún lado: y como no lo tienen en su interior, no tienen dificultad alguna en concebir que se halla en cualquier otra parte, en cualquier lugar donde hay hombres que pretenden poseerlo. Así es que uno encuentra en la historia gente en lugares altos practicando artes espurias, consultando magos profesos, o rindiéndole pleitesía a los astrólogos. Otros tienen sus días de buena o mala suerte; y aun los de más allá, que se postran ante ídolos. Es porque no han tenido principios, ninguna raíz en sí mismos. También han ignorado las Escrituras en las que Dios, con toda compasión, ha corrido parcialmente el velo de una porción de la historia del mundo para que veamos cómo obra. Las Escrituras son la llave que nos es dada para interpretar al mundo; mas quienes no la tienen vagan entre las sombras del mundo e interpretan sus acontecimientos al azar.
La misma carencia del principio religioso interior se pone de manifiesto en el modo ligero e insensato en que tantos adoptan formas erróneas de profesión religiosa. Aquel que cuenta con la luz de Cristo en su interior oye la voz de los entusiastas, de los equivocados, de los que se mueven por voluntad propia, o de los hipócritas que lo convocan para que se los siga, sin inmutarse. Mas cuando un hombre tiene conciencia de que es un deliberado pecador y que no está en paz con Dios, cuando su corazón está dividido y no tiene principios ni estabilidad ninguna, entonces es presa del primero que aparezca con lenguaje fuerte y exige que se crea en él. Así vemos numerosos prosélitos que corren ansiosamente tras hombres que dicen que realizan milagros, o que denuncian a la Iglesia como apóstata, o que mantienen que nadie se ha de salvar sino los que los siguen, o tras cualquier otro que, sin garantía alguna de que esté en la verdad, habla con confianza. Así se explica que las multitudes estén tan expuestas a repentinas alarmas. Se ha visto cómo huyen de las ciudades a la primera superficial predicción de que se acerca el Día del Juicio. Así también se encuentra entre las clases más bajas innumerables supersticiones demasiado insignificantes como para que las mencionemos. Y todo esto porque no brilla la luz de la verdad en sus corazones.
Pero el cristiano verdadero no es de esos. Se le aplica aquello de San Pablo, “‘Todo me es lícito’; pero no todo conviene. ‘Todo me es lícito’; pero yo no dejaré que nada me domine” (I Cor. VI:12). Sabe cómo “usar del mundo sin abusar de él”. No depende de cosa alguna de este mundo. No confía en sus maravillas contrarias a la Palabra revelada. “Al alma fiel le conservarás la paz, la paz porque en Tí confía” (Is. XXVI:3). Tal es la promesa que se le ha hecho. Y si mira hacia el mundo para buscar alguna cosa, no es para buscar lo que no sabe, sino lo que ya sabe. No buscará allí a un Señor y a un Salvador. Ha “encontrado al Mesías” mucho tiempo ha. Y allí lo está buscando. El Señor mismo le ha mandado buscarlo entre los signos del mundo, y el cristiano hace caso. El Señor mismo le ha mostrado en el Antiguo Testamento cómo El, el Señor de la Gloria, condesciende y se humilla hasta esconderse entre las cosas del cielo y de la tierra. Sabe que los Angeles de Dios están en el mundo. Sabe que alguna vez incluso se manifestaban con formas de hombre. Sabe que el Hijo de Dios, alguna vez, vino al mundo. Sabe que El ha prometido a Su Iglesia la presencia de una milagrosa obra y que nunca deshizo su promesa. Y lo que es más, lee, en el Apocalipsis lo que le basta, no tanto por adivinar lo que se viene sino para constatar cómo de ahora en más un sistema secreto y sobrenatural funciona debajo de esta escena visible. Y por tanto, busca a Cristo, anda a la caza de sus Providencia actuales y ansía su Segunda Venida. Y aunque frecuentemente se ve defraudado en sus expectativas, no se resigna a dejar de lado sus ilusiones de ver cosas admirables que han de suceder sobre la tierra, y aun cuando se demoran, recurre a las palabras del Profeta y se consuela con ellas:
Estaré en pie sobre mi atalaya,
Me apostaré sobre la muralla,
Y quedaré observando para ver
Qué me dirá Yahvé
Y qué responderá a mi querella.
Y respondióme Yahvé, y dijo:
Escribe la visión, grabándola en tablillas,
Para que se pueda leer corrientemente.
Porque la visión tardará en cumplirse
Hasta el tiempo fijado,
Llegará a su fin y no fallará;
Si tarda, espérala.
Vendrá con toda seguridad, sin falta alguna. (Hab. II:1-3)




















.jpg)


















.jpg)











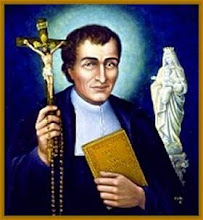





















No hay comentarios:
Publicar un comentario