
En la biografía de mi vida - en la biografía de mi corazón, si puedo decirlo así - la ciudad de Frisinga tiene un papel muy especial. En ella recibí la formación que desde entonces caracteriza mi vida. Así, de algún modo, esta ciudad está siempre presente en mí y yo en ella. Y el hecho de que - como usted, señor Alcalde, ha observado - yo haya incluido en mi escudo al moro y al oso de Frisinga muestra al mundo entero cuánto le pertenezco a ella. El hecho, además, de que a partir de ahora yo sea ciudadano de Frisinga, también desde el punto de vista jurídico, es la coronación de ello y me alegra profundamente.
En esta ocasión aflora en mí un entero horizonte de imágenes y de recuerdos. Usted ha señalado ya algunos de ellos, querido señor Alcalde. Quisiera retomar algunos detalles. Ante todo está el 3 de enero de 1946. Tras una larga espera, finalmente había llegado el momento en el que el seminario de Frisinga podía abrir la puerta a cuantos volvían. En efecto, había aún un hospital militar para ex prisioneros de guerra, pero ahora podíamos comenzar. Ese momento representaba un cambio en la vida: estar en el camino al que nos sentíamos llamados. En la óptica de hoy, habíamos vivido de modo “anticuado” y privado de comodidades: estábamos en dormitorios, en salas de estudio, etc. pero éramos felices, no sólo porque finalmente habíamos escapado a las miserias y a las amenazas de la guerra y del dominio nazi, sino también porque éramos libres y sobre todo porque estábamos en el camino al que nos sentíamos llamados. Sabíamos que Cristo era más fuerte que la tiranía, que el de la ideología nazi y que sus mecanismos de opresión. Sabíamos que a Cristo pertenecen el tiempo y el futuro, y sabíamos que Él nos había llamado y que nos necesitaba, que había necesidad de nosotros. Sabíamos que la gente de aquellos tiempos cambiados nos esperaba, esperaba sacerdotes que llegaran con un nuevo empuje de fe para construir la casa viva de Dios. En esta ocasión debo elevar también un pequeño himno de alabanza al viejo ateneo, del que formé parte, primero como estudiante y luego como profesor. Había expertos muy serios, algunos incluso de fama internacional, pero lo más importante - a mi entender - es que ellos no eran sólo expertos, sino también maestros, personas que no ofrecían sólo las primicias de su especialización, sino personas a las que interesaba dar a los estudiantes lo esencial, el pan sano que necesitaban para recibir la fe desde dentro. Y era importante el hecho de que nosotros - si ahora puedo decir nosotros - no nos sentíamos expertos individualmente, sino parte de un conjunto; que cada uno de nosotros trabajaba en el conjunto de la teología; que desde nuestra obra debía hacerse visible la lógica de la fe como unidad, y, de esta forma, crecer la capacidad de dar razón de nuestra fe, como dice san Pedro (1 Pe 3, 15), de transmitirla en un tiempo nuevo, dentro de los nuevos desafíos.
La segunda imagen que quisiera retomar es el día de la ordenación sacerdotal. La catedral siempre fue el centro de nuestra vida, como también en el seminario éramos una familia y fue el padre Höck quien hizo de nosotros una verdadera familia. La catedral era el centro y lo ha seguido siendo para toda la vida en el día inolvidable de la ordenación sacerdotal. Son tres los momentos que se me quedaron particularmente grabados. Ante todo, el estar tumbados por tierra durante las letanías de los santos. Estando postrados en tierra, uno se hace consciente una vez más de la propia pobreza y se pregunta: ¿de verdad soy capaz de ello? Y al mismo tiempo resuenan los nombres de todos los santos de la historia y la imploración de los fieles: “Escúchanos, ayúdales”. Crece así la conciencia: sí, soy débil e inadecuado, pero no estoy solo, hay otros conmigo, la entera comunidad de los santos está conmigo, ellos me acompañan y por tanto puedo recorrer este camino y ser compañero y guía para los demás. El segundo, la imposición de las manos por parte del anciano, venerable cardenal Faulhaber - que me impuso a mí, a todos nosotros, las manos de un modo profundo e intenso - y la conciencia de que es el Señor el que pone sus manos sobre mí y me dice: me perteneces a mí, no te perteneces simplemente a ti mismo, te quiero, estás a mi servicio; pero también la conciencia de que esta imposición de las manos es una gracia, que no crea sólo obligaciones, sino que es sobre todo un don, que Él está conmigo y que su amor me protege y me acompaña. Además estaba aún el rito antiguo, en el que el poder de redimir los pecados se confería en un momento aparte, que iniciaba cuando el obispo decía, con las palabras del Señor: “Ya no os llamo siervos, sino amigos”. Y sabía - sabíamos - que esto no es sólo una cita de Juan 15, sino una palabra actual que el Señor me está dirigiendo ahora. Él me acepta como amigo; estoy en esta relación de amistad; él me ha dado su confianza, y en esta amistad puedo trabajar y hacer otros amigos de Cristo.
Tomado del discurso pronunciado el 16 de enero de 2010, al serle otorgada la ciudadanía honoraria de Frisinga.
En esta ocasión aflora en mí un entero horizonte de imágenes y de recuerdos. Usted ha señalado ya algunos de ellos, querido señor Alcalde. Quisiera retomar algunos detalles. Ante todo está el 3 de enero de 1946. Tras una larga espera, finalmente había llegado el momento en el que el seminario de Frisinga podía abrir la puerta a cuantos volvían. En efecto, había aún un hospital militar para ex prisioneros de guerra, pero ahora podíamos comenzar. Ese momento representaba un cambio en la vida: estar en el camino al que nos sentíamos llamados. En la óptica de hoy, habíamos vivido de modo “anticuado” y privado de comodidades: estábamos en dormitorios, en salas de estudio, etc. pero éramos felices, no sólo porque finalmente habíamos escapado a las miserias y a las amenazas de la guerra y del dominio nazi, sino también porque éramos libres y sobre todo porque estábamos en el camino al que nos sentíamos llamados. Sabíamos que Cristo era más fuerte que la tiranía, que el de la ideología nazi y que sus mecanismos de opresión. Sabíamos que a Cristo pertenecen el tiempo y el futuro, y sabíamos que Él nos había llamado y que nos necesitaba, que había necesidad de nosotros. Sabíamos que la gente de aquellos tiempos cambiados nos esperaba, esperaba sacerdotes que llegaran con un nuevo empuje de fe para construir la casa viva de Dios. En esta ocasión debo elevar también un pequeño himno de alabanza al viejo ateneo, del que formé parte, primero como estudiante y luego como profesor. Había expertos muy serios, algunos incluso de fama internacional, pero lo más importante - a mi entender - es que ellos no eran sólo expertos, sino también maestros, personas que no ofrecían sólo las primicias de su especialización, sino personas a las que interesaba dar a los estudiantes lo esencial, el pan sano que necesitaban para recibir la fe desde dentro. Y era importante el hecho de que nosotros - si ahora puedo decir nosotros - no nos sentíamos expertos individualmente, sino parte de un conjunto; que cada uno de nosotros trabajaba en el conjunto de la teología; que desde nuestra obra debía hacerse visible la lógica de la fe como unidad, y, de esta forma, crecer la capacidad de dar razón de nuestra fe, como dice san Pedro (1 Pe 3, 15), de transmitirla en un tiempo nuevo, dentro de los nuevos desafíos.
La segunda imagen que quisiera retomar es el día de la ordenación sacerdotal. La catedral siempre fue el centro de nuestra vida, como también en el seminario éramos una familia y fue el padre Höck quien hizo de nosotros una verdadera familia. La catedral era el centro y lo ha seguido siendo para toda la vida en el día inolvidable de la ordenación sacerdotal. Son tres los momentos que se me quedaron particularmente grabados. Ante todo, el estar tumbados por tierra durante las letanías de los santos. Estando postrados en tierra, uno se hace consciente una vez más de la propia pobreza y se pregunta: ¿de verdad soy capaz de ello? Y al mismo tiempo resuenan los nombres de todos los santos de la historia y la imploración de los fieles: “Escúchanos, ayúdales”. Crece así la conciencia: sí, soy débil e inadecuado, pero no estoy solo, hay otros conmigo, la entera comunidad de los santos está conmigo, ellos me acompañan y por tanto puedo recorrer este camino y ser compañero y guía para los demás. El segundo, la imposición de las manos por parte del anciano, venerable cardenal Faulhaber - que me impuso a mí, a todos nosotros, las manos de un modo profundo e intenso - y la conciencia de que es el Señor el que pone sus manos sobre mí y me dice: me perteneces a mí, no te perteneces simplemente a ti mismo, te quiero, estás a mi servicio; pero también la conciencia de que esta imposición de las manos es una gracia, que no crea sólo obligaciones, sino que es sobre todo un don, que Él está conmigo y que su amor me protege y me acompaña. Además estaba aún el rito antiguo, en el que el poder de redimir los pecados se confería en un momento aparte, que iniciaba cuando el obispo decía, con las palabras del Señor: “Ya no os llamo siervos, sino amigos”. Y sabía - sabíamos - que esto no es sólo una cita de Juan 15, sino una palabra actual que el Señor me está dirigiendo ahora. Él me acepta como amigo; estoy en esta relación de amistad; él me ha dado su confianza, y en esta amistad puedo trabajar y hacer otros amigos de Cristo.
Tomado del discurso pronunciado el 16 de enero de 2010, al serle otorgada la ciudadanía honoraria de Frisinga.




















.jpg)


















.jpg)











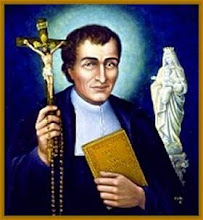





















No hay comentarios:
Publicar un comentario