
CIUDAD DEL VATICANO, miércoles 19 de enero de 2011 (ZENIT.org).- Ofrecemos a continuación la catequesis pronunciada hoy por el Papa Benedicto XVI durante la Audiencia General, celebrada en el Aula Pablo VI, con peregrinos procedentes de todo el mundo.
Queridos hermanos y hermanas,
estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en la que todos los creyentes en Cristo están invitados a unirse en oración para dar testimonio del profundo vínculo que existe entre ellos y para invocar el don de la comunión plena. Es providencial el hecho de que, en el camino para construir la unidad, se ponga en el centro la oración: esto nos recuerda, una vez más, que la unidad no puede ser un simple producto del actuar humano; es ante todo un don de Dios, que conlleva un crecimiento en la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II dice “Estas oraciones en comunión son, sin duda, un medio muy eficaz para impetrar la gracia de la unidad y constituyen una manifestación auténtica de los vínculos con los cuales los católicos permanecen unidos con los hermanos separados: ' Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos' (Mt 18,20)” (Decr. Unitatis Redintegratio, 8). El camino hacia la unidad visible entre todos los cristianos habita en la oración, porque fundamentalmente la unidad no la “construimos” nosotros, sino que la “construye” Dios, viene de Él, del Misterio trinitario, de la unidad del Padre con el Hijo en el diálogo de amor que es el Espíritu Santo y nuestro esfuerzo ecuménico debe abrirse a la acción divina, debe ser invocación cotidiana de la ayuda de Dios. La Iglesia es suya y no nuestra.
El tema elegido este año para la Semana de Oración hace referencia a la experiencia de la primera comunidad cristiana de Jerusalén, tal como es descrita por los Hechos de los Apóstoles (hemos escuchado el texto): “Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones” (Hch 2,42). Debemos considerar que ya en el momento de Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre personas de diversa lengua y cultura: esto significa que la Iglesia abraza desde el principio a gente de diversa procedencia y, sin embargo, precisamente a partir de esas diferencias, el Espíritu crea un único cuerpo. Pentecostés como inicio de la Iglesia marca la ampliación de la Alianza de Dios a todas las criaturas, a todos los pueblos y a todos los tiempos, para que toda la creación camine hacia su verdadero objetivo: ser lugar de unidad y de amor.
En el pasaje citado de los Hechos de los Apóstoles, cuatro características definen a la primera comunidad cristiana de Jerusalén como lugar de unidad y de amor, y san Lucas no sólo quiere describir una evento del pasado. Nos lo ofrece como modelo, como norma para la Iglesia presente, porque estas cuatro características deben constituir siempre la vida de la Iglesia. La primera característica es estar unida en la escucha de las enseñanzas de los Apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en la oración. Como ya he mencionado estos cuatro elementos son todavía hoy, los pilares de la vida de toda comunidad cristiana y constituyen un único y sólido cimiento sobre el cual basar nuestra búsqueda de la unidad visible de la Iglesia.
Ante todo tenemos la escucha de la enseñanza de los Apóstoles, o sea, la escucha del testimonio que estos dan de la misión, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Es lo que Pablo llama sencillamente el “Evangelio”. Los primeros cristianos recibían el Evangelio de la boca de los Apóstoles, estaban unidos para su escucha y para su proclamación, pues el Evangelio, como afirma san Pablo, “es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen” (Rm 1,16). Todavía hoy, la comunidad de los creyentes reconoce en la referencia a la enseñanza de los Apóstoles la propia norma de fe: cada esfuerzo realizado para la construcción de la unidad entre los cristianos pasa a través de la profundización de la fidelidad al depositum fidei que nos transmitieron los Apóstoles. La firmeza en la fe es la base de nuestra comunión, es la base de la unidad cristiana.
El segundo elemento es la comunión fraterna. En los tiempos de la primera comunidad cristiana, como también en nuestros días, ésta es la expresión más tangible, sobre todo para el mundo exterior, de la unidad entre los discípulos del Señor. Leemos en los Hechos de los Apóstoles – lo hemos escuchado – que los primeros cristianos tenían todo en común, y que quien tenía propiedades y bienes los vendía para distribuirlos a los necesitados (cfr Hch 2,44-45). Esta comunión de los propios bienes ha encontrado, en la historia de la Iglesia, nuevas formas de expresión. Una de estas, en particular, es la de la relación fraternal y de amistad construida entre cristianos de distintas confesiones. La historia del movimiento ecuménico está marcada por dificultades e incertidumbres, pero es también una historia de fraternidad, de cooperación y de comunión humana y espiritual, que ha cambiado de manera significativa las relaciones entre los creyentes en el Señor Jesús: todos estamos comprometidos a continuar en este camino. El segundo elemento es, por tanto, la comunión, que ante todo es comunión con Dios a través de la fe, pero la comunión con Dios crea comunión entre nosotros y se traduce necesariamente en la comunión concreta de la que hablan los Hechos de los Apóstoles, o sea la comunión plena. Nadie en la comunidad cristiana debe pasar hambre, nadie debe ser pobre: es una obligación fundamental. La comunión con Dios, hecha carne en la comunión fraterna, se traduce, en concreto, en el esfuerzo social, en la caridad cristiana, en la justicia.
Tercer elemento. En la vida de la primera comunidad de Jerusalén era esencial también el momento de la fracción del pan, en el que el Señor mismo se hace presente con el único sacrificio de la Cruz en su entregarse completamente por la vida de sus amigos: “Éste es mi cuerpo ofrecido en sacrificio por vosotros… éste es el cáliz de mi Sangre... derramada por vosotros”. “La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia” (Enc. Ecclesia de Eucharistia, 1). La comunión en el sacrificio de Cristo es el culmen de nuestra unión con Dios y representa por tanto también la plenitud de la unidad de los discípulos de Cristo, la comunión plena. Durante esta semana de oración por la unidad está particularmente vivo el lamento por la imposibilidad de compartir la misma mesa eucarística, signo de que estamos aún lejos de la realización de esa unidad por la que Cristo oró. Esta experiencia dolorosa, que confiere una dimensión penitencial a nuestra oración, debe convertirse en motivo de un esfuerzo más generoso todavía, por parte de todos; con el fin de que, eliminados todos los obstáculos para la plena comunión, llegue el día en que sea posible reunirse en torno a la mesa del Señor, partir juntos el pan eucarístico y beber todos del mismo cáliz.
Finalmente, la oración, o como dice san Lucas, “las oraciones”, es la cuarta característica de la Iglesia primitiva de Jerusalén descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La oración es desde siempre la actitud constante de los discípulos de Cristo, lo que acompaña sus vidas cotidianas en obediencia a la voluntad de Dios, como nos lo atestiguan también las palabras del apóstol Pablo, que escribe a los Tesalonicenses en su primera carta ”Estad siempre alegres. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en toda ocasión: esto es lo que Dios quiere de todos vosotros, en Cristo Jesús” (1 Tes 5, 16-18; cfr. Ef 6,18). La oración cristiana, participación en la oración de Jesús, es por excelencia una experiencia filial, como nos lo atestiguan las palabras del Padre Nuestro, oración de la familia -el “nosotros” de los Hijos de Dios, de los hermanos y hermanas- que habla a un Padre común. Estar en actitud de oración implica por tanto abrirse a la fraternidad. Sólo en el “nosotros” podemos decir Padre Nuestro. Abrámonos a la fraternidad que deriva de ser hijos del único Padre celeste, y por tanto a estar dispuestos al perdón y a la reconciliación.
Queridos hermanos y hermanas, como discípulos del Señor tenemos una responsabilidad común hacia el mundo, debemos hacer un servicio común: como la primera comunidad cristiana de Jerusalén, partiendo de lo que ya compartimos, debemos ofrecer un testimonio fuerte, fundado espiritualmente y apoyado por la razón, del único Dios que se ha revelado y que nos habla en Cristo, para ser portadores de un mensaje que oriente e ilumine el camino del hombre de nuestro tiempo, a menudo privado de puntos de referencia claros y válidos. Es importante, entonces, crecer cada día en el amor mutuo, empeñándonos en superar esas barreras que aún existen entre los cristianos; sentir que existe una verdadera unidad interior entre todos aquellos que siguen al Señor; colaborar lo más posible, trabajando juntos sobre las cuestiones aún abiertas; y sobre todo ser conscientes de que en este itinerario el Señor debe asistirnos, tiene que ayudarnos aún mucho, porque sin Él, solos, sin “permanecer en Él” no podemos hacer nada (cfr Jn 15,5).
Queridos amigos, una vez más es en la oración donde nos encontramos reunidos – particularmente en esta semana – junto a todos aquellos que confiesan su fe en Jesucristo, Hijo de Dios: perseveremos en ella, seamos hombres de oración, implorando de Dios el don de la unidad, para que se cumpla en el mundo entero su designio de salvación y de reconciliación. ¡Gracias!
[Traducción del original italiano por Carmen Álvarez ©Copyright 2011 Libreria Editrice Vaticana]
Queridos hermanos y hermanas,
estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en la que todos los creyentes en Cristo están invitados a unirse en oración para dar testimonio del profundo vínculo que existe entre ellos y para invocar el don de la comunión plena. Es providencial el hecho de que, en el camino para construir la unidad, se ponga en el centro la oración: esto nos recuerda, una vez más, que la unidad no puede ser un simple producto del actuar humano; es ante todo un don de Dios, que conlleva un crecimiento en la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II dice “Estas oraciones en comunión son, sin duda, un medio muy eficaz para impetrar la gracia de la unidad y constituyen una manifestación auténtica de los vínculos con los cuales los católicos permanecen unidos con los hermanos separados: ' Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos' (Mt 18,20)” (Decr. Unitatis Redintegratio, 8). El camino hacia la unidad visible entre todos los cristianos habita en la oración, porque fundamentalmente la unidad no la “construimos” nosotros, sino que la “construye” Dios, viene de Él, del Misterio trinitario, de la unidad del Padre con el Hijo en el diálogo de amor que es el Espíritu Santo y nuestro esfuerzo ecuménico debe abrirse a la acción divina, debe ser invocación cotidiana de la ayuda de Dios. La Iglesia es suya y no nuestra.
El tema elegido este año para la Semana de Oración hace referencia a la experiencia de la primera comunidad cristiana de Jerusalén, tal como es descrita por los Hechos de los Apóstoles (hemos escuchado el texto): “Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones” (Hch 2,42). Debemos considerar que ya en el momento de Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre personas de diversa lengua y cultura: esto significa que la Iglesia abraza desde el principio a gente de diversa procedencia y, sin embargo, precisamente a partir de esas diferencias, el Espíritu crea un único cuerpo. Pentecostés como inicio de la Iglesia marca la ampliación de la Alianza de Dios a todas las criaturas, a todos los pueblos y a todos los tiempos, para que toda la creación camine hacia su verdadero objetivo: ser lugar de unidad y de amor.
En el pasaje citado de los Hechos de los Apóstoles, cuatro características definen a la primera comunidad cristiana de Jerusalén como lugar de unidad y de amor, y san Lucas no sólo quiere describir una evento del pasado. Nos lo ofrece como modelo, como norma para la Iglesia presente, porque estas cuatro características deben constituir siempre la vida de la Iglesia. La primera característica es estar unida en la escucha de las enseñanzas de los Apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en la oración. Como ya he mencionado estos cuatro elementos son todavía hoy, los pilares de la vida de toda comunidad cristiana y constituyen un único y sólido cimiento sobre el cual basar nuestra búsqueda de la unidad visible de la Iglesia.
Ante todo tenemos la escucha de la enseñanza de los Apóstoles, o sea, la escucha del testimonio que estos dan de la misión, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Es lo que Pablo llama sencillamente el “Evangelio”. Los primeros cristianos recibían el Evangelio de la boca de los Apóstoles, estaban unidos para su escucha y para su proclamación, pues el Evangelio, como afirma san Pablo, “es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen” (Rm 1,16). Todavía hoy, la comunidad de los creyentes reconoce en la referencia a la enseñanza de los Apóstoles la propia norma de fe: cada esfuerzo realizado para la construcción de la unidad entre los cristianos pasa a través de la profundización de la fidelidad al depositum fidei que nos transmitieron los Apóstoles. La firmeza en la fe es la base de nuestra comunión, es la base de la unidad cristiana.
El segundo elemento es la comunión fraterna. En los tiempos de la primera comunidad cristiana, como también en nuestros días, ésta es la expresión más tangible, sobre todo para el mundo exterior, de la unidad entre los discípulos del Señor. Leemos en los Hechos de los Apóstoles – lo hemos escuchado – que los primeros cristianos tenían todo en común, y que quien tenía propiedades y bienes los vendía para distribuirlos a los necesitados (cfr Hch 2,44-45). Esta comunión de los propios bienes ha encontrado, en la historia de la Iglesia, nuevas formas de expresión. Una de estas, en particular, es la de la relación fraternal y de amistad construida entre cristianos de distintas confesiones. La historia del movimiento ecuménico está marcada por dificultades e incertidumbres, pero es también una historia de fraternidad, de cooperación y de comunión humana y espiritual, que ha cambiado de manera significativa las relaciones entre los creyentes en el Señor Jesús: todos estamos comprometidos a continuar en este camino. El segundo elemento es, por tanto, la comunión, que ante todo es comunión con Dios a través de la fe, pero la comunión con Dios crea comunión entre nosotros y se traduce necesariamente en la comunión concreta de la que hablan los Hechos de los Apóstoles, o sea la comunión plena. Nadie en la comunidad cristiana debe pasar hambre, nadie debe ser pobre: es una obligación fundamental. La comunión con Dios, hecha carne en la comunión fraterna, se traduce, en concreto, en el esfuerzo social, en la caridad cristiana, en la justicia.
Tercer elemento. En la vida de la primera comunidad de Jerusalén era esencial también el momento de la fracción del pan, en el que el Señor mismo se hace presente con el único sacrificio de la Cruz en su entregarse completamente por la vida de sus amigos: “Éste es mi cuerpo ofrecido en sacrificio por vosotros… éste es el cáliz de mi Sangre... derramada por vosotros”. “La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia” (Enc. Ecclesia de Eucharistia, 1). La comunión en el sacrificio de Cristo es el culmen de nuestra unión con Dios y representa por tanto también la plenitud de la unidad de los discípulos de Cristo, la comunión plena. Durante esta semana de oración por la unidad está particularmente vivo el lamento por la imposibilidad de compartir la misma mesa eucarística, signo de que estamos aún lejos de la realización de esa unidad por la que Cristo oró. Esta experiencia dolorosa, que confiere una dimensión penitencial a nuestra oración, debe convertirse en motivo de un esfuerzo más generoso todavía, por parte de todos; con el fin de que, eliminados todos los obstáculos para la plena comunión, llegue el día en que sea posible reunirse en torno a la mesa del Señor, partir juntos el pan eucarístico y beber todos del mismo cáliz.
Finalmente, la oración, o como dice san Lucas, “las oraciones”, es la cuarta característica de la Iglesia primitiva de Jerusalén descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La oración es desde siempre la actitud constante de los discípulos de Cristo, lo que acompaña sus vidas cotidianas en obediencia a la voluntad de Dios, como nos lo atestiguan también las palabras del apóstol Pablo, que escribe a los Tesalonicenses en su primera carta ”Estad siempre alegres. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en toda ocasión: esto es lo que Dios quiere de todos vosotros, en Cristo Jesús” (1 Tes 5, 16-18; cfr. Ef 6,18). La oración cristiana, participación en la oración de Jesús, es por excelencia una experiencia filial, como nos lo atestiguan las palabras del Padre Nuestro, oración de la familia -el “nosotros” de los Hijos de Dios, de los hermanos y hermanas- que habla a un Padre común. Estar en actitud de oración implica por tanto abrirse a la fraternidad. Sólo en el “nosotros” podemos decir Padre Nuestro. Abrámonos a la fraternidad que deriva de ser hijos del único Padre celeste, y por tanto a estar dispuestos al perdón y a la reconciliación.
Queridos hermanos y hermanas, como discípulos del Señor tenemos una responsabilidad común hacia el mundo, debemos hacer un servicio común: como la primera comunidad cristiana de Jerusalén, partiendo de lo que ya compartimos, debemos ofrecer un testimonio fuerte, fundado espiritualmente y apoyado por la razón, del único Dios que se ha revelado y que nos habla en Cristo, para ser portadores de un mensaje que oriente e ilumine el camino del hombre de nuestro tiempo, a menudo privado de puntos de referencia claros y válidos. Es importante, entonces, crecer cada día en el amor mutuo, empeñándonos en superar esas barreras que aún existen entre los cristianos; sentir que existe una verdadera unidad interior entre todos aquellos que siguen al Señor; colaborar lo más posible, trabajando juntos sobre las cuestiones aún abiertas; y sobre todo ser conscientes de que en este itinerario el Señor debe asistirnos, tiene que ayudarnos aún mucho, porque sin Él, solos, sin “permanecer en Él” no podemos hacer nada (cfr Jn 15,5).
Queridos amigos, una vez más es en la oración donde nos encontramos reunidos – particularmente en esta semana – junto a todos aquellos que confiesan su fe en Jesucristo, Hijo de Dios: perseveremos en ella, seamos hombres de oración, implorando de Dios el don de la unidad, para que se cumpla en el mundo entero su designio de salvación y de reconciliación. ¡Gracias!
[Traducción del original italiano por Carmen Álvarez ©Copyright 2011 Libreria Editrice Vaticana]




















.jpg)


















.jpg)











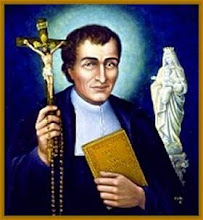





















No hay comentarios:
Publicar un comentario