
Homilía que el Santo Padre dirigió a los fieles reunidos en la basílica de San Pedro para conmemorar la Última Cena el Jueves Santo de 2007.
Queridos hermanos y hermanas:
En la lectura del Libro del Éxodo, que acabamos de escuchar, se describe la celebración de la Pascua de Israel tal y como era reglamentada por la ley mosaica. En el origen, pudo haberse celebrado una fiesta de primavera de los nómadas. Para Israel, sin embargo, se había convertido en una fiesta de conmemoración, de acción de gracias y al mismo tiempo de esperanza. En el centro de la cena pascual, reglamentada según determinadas reglas litúrgicas, estaba el cordero, como símbolo de la liberación de la esclavitud en Egipto. Por este motivo, el «haggadah» pascual era parte integrante de la comida a base de cordero: el recuerdo de que había sido el mismo Dios quien había liberado Israel «con la mano alzada». Él, el Dios misterioso y escondido, había sido más fuerte que el faraón con todo el poder que tenía a su disposición. Israel no tenía que olvidar que Dios había tomado personalmente en mano la historia de su pueblo y que esta historia se basaba continuamente en la comunión con Dios. Israel no tenía que olvidarse de Dios.
La conmemoración estaba rodeada de palabras de alabanza y de acción de gracias tomadas de los Salmos. El hecho de dar gracias y de bendecir a Dios alcanzaba su ápice e la «berakha», que en griego se dice «eulogia» o «eucaristía»: bendecir a Dios se convierte en bendición para quienes bendicen. El hombre vuelve a recibir bendecida la oferta, que había entregado a Dios. Todo esto levantaba un puente del pasado hacia el presente y hacia el futuro: todavía no se había cumplido la liberación de Israel. La nación todavía sufría como pequeño pueblo en medio de las tensiones entre las grandes potencias. El recuerdo agradecido de la acción de Dios en el pasado se convertía al mismo tiempo en súplica y esperanza: ¡culmina aquello que has comenzado! ¡Danos la libertad definitiva!
Esta cena con sus múltiples significados fue celebrada por Jesús con los suyos en la noche antes de su Pasión. Teniendo en cuenta este contexto, podemos comprender la nueva Pascua, que él nos dio en la santa Eucaristía. En las narraciones de los evangelistas, se da una aparente contradicción entre el Evangelio de Juan, por una parte, y lo que por otra nos dicen Mateo, Marcos y Lucas. Según Juan, Jesús murió en la cruz precisamente en el momento en el que, en el templo, se inmolaban los corderos de Pascua. Su muerte y el sacrificio de los corderos coincidieron. Esto significa que Él murió en la vigilia de Pascua y que, por tanto, no pudo celebrar personalmente la cena pascual, al menos esto es lo que parece.
Según los tres evangelistas sinópticos, por el contrario, la Última Cena de Jesús fue una cena pascual, en cuya forma tradicional Él introdujo la novedad del don de su cuerpo y de su sangre. Esta contradicción hasta hace unos años parecía imposible de resolver. La mayoría de los exegetas pensaba que Juan no había querido comunicarnos la verdadera fecha histórica de la muerte de Jesús, sino que había optado por una fecha simbólica para hacer de este modo evidente la verdad más profunda: Jesús es el nuevo y verdadero cordero que derramó su sangre por todos nosotros.
El descubrimiento de los escritos de Qumran nos ha llevado a una posible solución convincente que, si bien todavía no es aceptada por todos, tiene un elevado nivel de probabilidad. Ahora podemos decir que lo que Juan refirió es históricamente preciso. Jesús realmente derramó su sangre en la vigilia de Pascua en la hora de la inmolación de los corderos. Él, sin embargo, celebró la Pascua con sus discípulos probablemente según el calendario de Qumran, es decir, al menos un día antes –la celebró sin cordero, como la comunidad de Qumran, que no reconocía el templo de Herodes y estaba a la espera del nuevo templo--. Por tanto, Jesús celebró la Pascua sin cordero, no, no sin cordero: en lugar del cordero se entregó a sí mismo, su cuerpo y su sangre. De este modo anticipó su muerte coherentemente con su anuncio: «Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente» (Juan 10, 18). En el momento en el que entregaba a sus discípulos su cuerpo y su sangre, cumplía realmente con esta afirmación. Ofreció él mismo su vida. Sólo de este modo la antigua Pascua alcanzaba su verdadero sentido.
San Juan Crisóstomo, en sus catequesis eucarísticas, escribió en una ocasión: ¿Qué estás diciendo, Moisés? ¿Qué la sangre de un cordero purifica a los hombres? ¿Qué les salva de la muerte? ¿Cómo puede purificar la sangre de un animal a los hombres? ¿Cómo puede salvar a los hombres, tener poder contra la muerte? De hecho, sigue diciendo Crisóstomo, el cordero sólo podía ser un símbolo y, por tanto, la expresión de la expectativa y de la esperanza en Alguien que sería capaz de realizar lo que no podía hacer un animal. Jesús celebró la Pascua sin cordero y sin templo, y, sin embargo, no lo hizo sin cordero ni sin templo. Él mismo era el Cordero esperado, el verdadero, como había preanunciado Juan Bautista al inicio del ministerio público de Jesús: «He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» (Juan 1, 29). Y Él mismo es el verdadero templo, el templo vivo, en el que vive Dios, y en el que podemos encontrarnos con Dios y adorarle. Su sangre, el amor de Quien es al mismo tiempo Hijo de Dios y verdadero hombre, uno de nosotros, esa sangre sí que tiene capacidad para salvar. Su amor, ese amor en el que Él se entrega libremente por nosotros, es lo que nos salva. El gesto nostálgico, en cierto sentido sin eficacia, de la inmolación del inocente e inmaculado cordero encontró respuesta en quien se convirtió para nosotros al mismo tiempo en Cordero y Templo.
De este modo, en el centro de la nueva Pascua de Jesús se encontraba la Cruz. De ella procedía el nuevo don traído por Él. Y de este modo permanece siempre en la santa Eucaristía, en la que podemos celebrar con los apóstoles a través de los tiempos la nueva Pascua. De la Cruz de Cristo procede el don. «Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente». Ahora Él nos la ofrece a nosotros. El «haggadah» pascual, la conmemoración de la acción salvífica de Dios, se convierte en memoria de la cruz y de la resurrección de Cristo, una memoria que no sólo recuerda el pasado, sino que nos atrae hacia la presencia del amor de Cristo. De este modo, la «berakha», la oración de bendición y de acción de gracias de Israel, se convierte en nuestra celebración eucarística, en la que el Señor bendice nuestros dones, el pan y el vino, para entregarse a sí mismo.
Pidamos al Señor que nos ayude a comprender cada vez más profundamente este misterio maravilloso y a amarlo cada vez más y, en él, a amarle cada vez más a Él. Pidámosle que nos atraiga con la santa comunión cada vez más hacia sí mismo. Pidámosle que nos ayude a no retener nuestra vida para nosotros mismos, sino a entregársela a Él y de este modo a actuar junto a Él para que los hombres encuentren la vida, la auténtica vida que sólo puede venir de quien es Él mismo el Camino, la Verdad y la Vida. Amén.




















.jpg)


















.jpg)











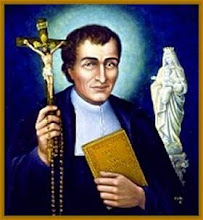





















No hay comentarios:
Publicar un comentario