
De todas las cosas hoy vivientes sobre el inmortal suelo de Francia, nada más palpitante de vida sobrenatural que la tumba de Teresita, visitada a todas horas por gente de todos los pueblos del mundo y cubierta de flores frescas y al abrigo de la cruz y de las palabras que dijo el Señor cuando sus discípulos rechazaban a los niños: “Nisi efficiamini sicut parvuli, non intrabitis in regnum”: si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino.
Aquella jovencita que moría a los veinticuatro años, en la enfermería de un convento donde se sepultó a los quince, no conocía al mundo, ni el mundo la conocía a ella.
Pero según la palabra de Dios, “el Espíritu sopla donde él quiere” y estaba destinada su persona y su libro a conquistar en poquísimos años una prodigiosa popularidad. Por ella es universalmente glorioso el pueblecito de Lisieux, como Asís para Francisco, como Ávila por la otra Teresa, como Siena por Catalina.
Sin salir apenas del lugar, el peregrino en pocos momentos recorre todos los pasos de aquella vida breve y oculta. Su tumba primero, donde se guarda su cuerpo; el cementerio donde estuvo sepultado antes de la canonización, en el cuadrado de tierra cubierto de cruces donde duermen en paz otras carmelitas; su casita natal en los Buissonnets; su dormitorio, con su camita de caoba y sus juguetes: una muñeca, una carretilla, un pianito, la jaula de un pájaro…
¡Es todo! Encantadora peregrinación que se hace con el corazón conmovido y la sonrisa en los labios, porque uno camina, envuelto no por una atmósfera de muerte, sino en un aire vivificante y glorioso.
Ella adivinó su gloria. “Siento que mi misión va a comenzar”, dijo, al saber que se moría. “Quiero pasar mi cielo haciendo bien sobre la tierra”.
Tuvo también, por inspiración divina, la intuición de que su libro, escrito como un borrador de colegiala, sería un poderoso instrumento para mover los corazones, y a su Priora se expresó con estas palabras: “Lo que yo leo en este cuaderno es enteramente mi alma. Madre mía, estas páginas harán mucho bien. Se descubrirá en seguida la dulzura del Señor…” Y con su amable e inspirada sinceridad agregó: “¡Ah, ya sé bien que todo el mundo me amará!”
No se engañaba, no, la simple y juvenil doctora de la Iglesia, doctora a su modo y sin definición, porque había sido suscitada por Dios para enseñar a los hombres, no los grandes caminos de la santidad, como Teresa de Ávila, sino su caminito, como ella decía su petite voie d´amour…
¡Y el mundo entero la ama! Pensemos el significado de este amor que arrastra millones de peregrinos a su tumba, que es un viviente santuario, en los mismos días y bajo el mismo sol que alumbra la soledad y la triple muerte de otras tumbas sin epitafio y sin cruz.
Nunca los santos son figuras anacrónicas en el tiempo de su vida mortal. Por el contrario, han aparecido siempre en los primeros en los momentos en que el mundo los necesitaba, y aunque vivieran en un desierto o en un claustro han ejercido sobre su época una acción inmensa, desproporcionada con su aparente debilidad.
Recuérdense los nombres de Agustín, de Bernardo, de Francisco de Asís, de Domingo de Guzmán, de Ignacio de Loyola, de Juana de Arco, de Vicente de Paúl, de Teresa de Jesús, de Francisco de Sales, de Magdalena Sofía Barat.
Cada época tiene sus necesidades espirituales y materiales y tiene su santo. En la época actual, como en todos los siglos de decadencia, las cualidades de forma, la gracia y la elegancia del estilo y de la persona ejercen una sugestión mayor que las grandes hazañas.
Teresita de Lisieux, con la sonrisa exquisita de su rostro digno del pincel de Leonardo da Vinci, y con su libro, que es una flor de la literatura francesa, ha cautivado al mundo.
Las gentes, sorprendidas de este imperio repentino y universal, se dejan arrebatar por la impetuosa corriente que las lleva hacia ella y se complacen en decir que ha llegad o a ser santa sin hacer nada, lo cual parece verdad, aunque no lo sea; y la propia Teresita sonreirá, porque ella, hija de estos tiempos, sabe que hoy es más fácil conquistar y santificar a los hombres convenciéndolos de que no hay que hacer nada extraordinario, que mostrándoles el camino de la Trapa o el martirio.
o a ser santa sin hacer nada, lo cual parece verdad, aunque no lo sea; y la propia Teresita sonreirá, porque ella, hija de estos tiempos, sabe que hoy es más fácil conquistar y santificar a los hombres convenciéndolos de que no hay que hacer nada extraordinario, que mostrándoles el camino de la Trapa o el martirio.
“¿Cómo quiere que la llamemos cuando esté en el cielo?”, le preguntaron un día las novicias, y ella contestó: “Llámenme Teresita”. Y a su hermana Paulina que la interrogaba: “Nos mirará desde el cielo?”, le responde: “No, bajaré a la tierra”.
Lo ha prometido y lo cumple, y sus manos no se cansan de repartir gracias sobre los corazones que la invocan, porque creen en ella, ablandados por la misteriosa dulzura de esta gota de miel que ha caído sobre la impenitencia y amargura del mundo moderno.
Hugo Wast
Aquella jovencita que moría a los veinticuatro años, en la enfermería de un convento donde se sepultó a los quince, no conocía al mundo, ni el mundo la conocía a ella.
Pero según la palabra de Dios, “el Espíritu sopla donde él quiere” y estaba destinada su persona y su libro a conquistar en poquísimos años una prodigiosa popularidad. Por ella es universalmente glorioso el pueblecito de Lisieux, como Asís para Francisco, como Ávila por la otra Teresa, como Siena por Catalina.
Sin salir apenas del lugar, el peregrino en pocos momentos recorre todos los pasos de aquella vida breve y oculta. Su tumba primero, donde se guarda su cuerpo; el cementerio donde estuvo sepultado antes de la canonización, en el cuadrado de tierra cubierto de cruces donde duermen en paz otras carmelitas; su casita natal en los Buissonnets; su dormitorio, con su camita de caoba y sus juguetes: una muñeca, una carretilla, un pianito, la jaula de un pájaro…
¡Es todo! Encantadora peregrinación que se hace con el corazón conmovido y la sonrisa en los labios, porque uno camina, envuelto no por una atmósfera de muerte, sino en un aire vivificante y glorioso.
Ella adivinó su gloria. “Siento que mi misión va a comenzar”, dijo, al saber que se moría. “Quiero pasar mi cielo haciendo bien sobre la tierra”.
Tuvo también, por inspiración divina, la intuición de que su libro, escrito como un borrador de colegiala, sería un poderoso instrumento para mover los corazones, y a su Priora se expresó con estas palabras: “Lo que yo leo en este cuaderno es enteramente mi alma. Madre mía, estas páginas harán mucho bien. Se descubrirá en seguida la dulzura del Señor…” Y con su amable e inspirada sinceridad agregó: “¡Ah, ya sé bien que todo el mundo me amará!”
No se engañaba, no, la simple y juvenil doctora de la Iglesia, doctora a su modo y sin definición, porque había sido suscitada por Dios para enseñar a los hombres, no los grandes caminos de la santidad, como Teresa de Ávila, sino su caminito, como ella decía su petite voie d´amour…
¡Y el mundo entero la ama! Pensemos el significado de este amor que arrastra millones de peregrinos a su tumba, que es un viviente santuario, en los mismos días y bajo el mismo sol que alumbra la soledad y la triple muerte de otras tumbas sin epitafio y sin cruz.
Nunca los santos son figuras anacrónicas en el tiempo de su vida mortal. Por el contrario, han aparecido siempre en los primeros en los momentos en que el mundo los necesitaba, y aunque vivieran en un desierto o en un claustro han ejercido sobre su época una acción inmensa, desproporcionada con su aparente debilidad.
Recuérdense los nombres de Agustín, de Bernardo, de Francisco de Asís, de Domingo de Guzmán, de Ignacio de Loyola, de Juana de Arco, de Vicente de Paúl, de Teresa de Jesús, de Francisco de Sales, de Magdalena Sofía Barat.
Cada época tiene sus necesidades espirituales y materiales y tiene su santo. En la época actual, como en todos los siglos de decadencia, las cualidades de forma, la gracia y la elegancia del estilo y de la persona ejercen una sugestión mayor que las grandes hazañas.
Teresita de Lisieux, con la sonrisa exquisita de su rostro digno del pincel de Leonardo da Vinci, y con su libro, que es una flor de la literatura francesa, ha cautivado al mundo.
Las gentes, sorprendidas de este imperio repentino y universal, se dejan arrebatar por la impetuosa corriente que las lleva hacia ella y se complacen en decir que ha llegad
 o a ser santa sin hacer nada, lo cual parece verdad, aunque no lo sea; y la propia Teresita sonreirá, porque ella, hija de estos tiempos, sabe que hoy es más fácil conquistar y santificar a los hombres convenciéndolos de que no hay que hacer nada extraordinario, que mostrándoles el camino de la Trapa o el martirio.
o a ser santa sin hacer nada, lo cual parece verdad, aunque no lo sea; y la propia Teresita sonreirá, porque ella, hija de estos tiempos, sabe que hoy es más fácil conquistar y santificar a los hombres convenciéndolos de que no hay que hacer nada extraordinario, que mostrándoles el camino de la Trapa o el martirio.“¿Cómo quiere que la llamemos cuando esté en el cielo?”, le preguntaron un día las novicias, y ella contestó: “Llámenme Teresita”. Y a su hermana Paulina que la interrogaba: “Nos mirará desde el cielo?”, le responde: “No, bajaré a la tierra”.
Lo ha prometido y lo cumple, y sus manos no se cansan de repartir gracias sobre los corazones que la invocan, porque creen en ella, ablandados por la misteriosa dulzura de esta gota de miel que ha caído sobre la impenitencia y amargura del mundo moderno.
Hugo Wast




















.jpg)


















.jpg)











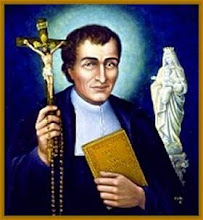





















No hay comentarios:
Publicar un comentario