
Tenemos la costumbre de quejarnos por el trajín y la tensión propias de nuestra época. Pero la verdad es que la característica principal de nuestra época es una profunda pereza y fatiga; y el hecho es que la pereza real es la causa del trajín aparente. Tomemos un caso bastante evidente: las calles están llenas de taxis y de automotores; pero esto no se debe a la actividad humana sino a la comodidad humana. Habría menos trajín si hubiese más actividad; si las personas simplemente caminaran de un lado para el otro. Nuestro mundo se volvería más silencioso si fuese más extenuante. Y esto que es cierto del trajín físico aparente, también es cierto del aparente trajín intelectual. La mayor parte de la maquinaria del lenguaje moderno es una maquinaria destinada a ahorrar trabajo; y evita el trabajo mental mucho más de lo que debería. Se utilizan frases científicas como ruedas y pistones científicos para hacer aún más rápido y suave el camino de los cómodos. Hay palabras largas que pasan a nuestro lado como raudos y largos trenes. Sabemos que transportan a miles que están demasiado cansados, o son demasiado indolentes, para caminar y pensar por si mismos. Para variar, es un buen ejercicio tratar de expresar cualquier opinión que se tenga en palabras de una sílaba. Si usted dice: “La utilidad social de la sentencia indeterminada es reconocida por todos los criminalistas como parte de nuestra evolución sociológica hacia una visión más humana y científica del castigo”, podría usted hablar durante horas enteras y difícilmente necesitaría mover algo de la materia gris que hay en su cerebro. Pero si comienza usted con: “Quisiera que Jones vaya preso y que Brown diga cuando es que Jones podrá salir,” descubrirá usted con horror que está obligado a pensar. Las palabras largas no son las difíciles; son las palabras cortas las que resultan difíciles. Hay mucha más sutileza en la palabra “mal” que en la palabra “degeneración”.
Pero estas palabras largas que le evitan al hombre moderno el trabajo de razonar tienen un aspecto en particular en el cual resultan especialmente dañinas y confusas. La dificultad aparece cuando la misma larga palabra se emplea en diferentes contextos para significar cosas bastante diferentes. Así, tanto como para tomar un caso bien conocido, la palabra “idealista” tiene un significado en el contexto de la filosofía y otro bastante distinto en el de la retórica moral. Del mismo modo, los materialistas científicos tienen buenas razones para quejarse de las personas que confunden el término “materialista” como expresión cosmológica con “materialista” entendido como una objeción moral. Así, tomando un ejemplo más barato, el hombre que odia a los “progresistas” en Londres siempre se declarará “progresista” en Sudáfrica.
Una confusión igualmente carente de sentido ha surgido en conexión con la palabra “liberal” aplicada tanto a la religión como a la política y a la sociedad. Con frecuencia se insinúa que todos los liberales deben ser librepensadores porque tienen que amar todas las cosas libres. Con el mismo principio se podría decir que todos los idealistas tendrían que ser altos dignatarios porque tienen que amar todas las cosas elevadas. O que a los clérigos sencillos les tiene que gustar la misa sencilla; o que a los sacerdotes gruesos les tienen que gustar los chistes gruesos. La cosa es un mero accidente lingüístico. En la Europa moderna actual un librepensador no es una persona que piensa por si mismo. La palabra designa a una persona que, habiendo pensado por si mismo, ha llegado a una clase especial de conclusiones: el origen material de los fenómenos, la imposibilidad de los milagros, la improbabilidad de la inmortalidad personal, y así sucesivamente. Y ninguna de estas ideas es particularmente liberal. Por el contrario, casi todas estas ideas son definitivamente antiliberales y demostrarlo es el propósito de este capítulo.
En las breves páginas que siguen, me propongo señalar lo más someramente posible que cada una de las cuestiones sobre las que tanto insisten los liberalizadores de la teología, si fuesen aplicadas a la práctica social, tendrían un efecto definitivamente antiliberal. Casi cada propuesta contemporánea de introducir la libertad en la Iglesia es simplemente una propuesta para introducir la tiranía en el mundo. Porque hoy, “liberar a la Iglesia” no significa liberarla en todas las direcciones. Significa poner en libertad un determinado conjunto de dogmas, genéricamente llamados científicos: dogmas de monismo, de panteísmo, de arrianismo o de necesidad. Y se puede demostrar que cada uno de ellos (los trataremos uno por uno) constituye un aliado natural de la opresión. De hecho, resulta notorio – aunque no tanto si uno se detiene a pensar en ello – que la mayoría de las cosas es aliada de la opresión. Hay sólo una cosa que nunca puede ir más allá de cierto límite en su alianza con la opresión; y esa cosa es la ortodoxia. Puedo, es cierto, retorcer la ortodoxia hasta hacer que justifique parcialmente a un tirano. Pero con mayor facilidad puedo construir una filosofía alemana para justificarlo por completo.
Ahora bien, tomemos en forma ordenada las principales innovaciones de la nueva teología de la iglesia modernista. Concluimos el capítulo anterior con el descubrimiento de una de ellas. La misma doctrina más reputada de anticuada resultó ser la única garantizadora de las nuevas democracias del mundo. La doctrina aparentemente más impopular resultó ser la única fortaleza del pueblo. En resumen, hallamos que la única negación lógica de la oligarquía es la afirmación del pecado original. Sostengo que lo mismo sucede en todos los demás casos.
Tomaré primero el ejemplo más obvio: el caso de los milagros. Por alguna extraordinaria razón existe la noción fija de que es más liberal descreer de los milagros que creer en ellos. No me puedo imaginar por qué esto es así; tampoco nadie ha podido decírmelo. Por alguna inconcebible causa, por sacerdote “amplio” o “liberal” se entiende a una persona que, al menos, desearía reducir la cantidad de milagros; nunca se refiere a una persona que desearía aumentarlos. Siempre se refiere a una persona que no cree en que Cristo salió de su tumba; nunca se aplica a una persona que cree que su tía se levantó de la tumba. Es común tener problemas en una parroquia porque el cura párroco no puede admitir que San Pedro caminó sobre las aguas; y sin embargo es raro que se produzcan inconvenientes en una parroquia si el cura dice que su padre caminó sobre el Serpentine. Y esto no es – como replicaría inmediatamente un ágil y polémico secularista – porque los milagros, según nuestra experiencia, no pueden ser creídos. No es porque “no ocurren milagros” como lo establece el dogma que Mathew Arnold recitaba con su simple fe. Hay más hechos sobrenaturales supuestamente ocurridos en nuestros días que los que hubieran sido posibles hace ochenta años atrás. Los hombres de ciencia creen en esas maravillas mucho más de lo que solían hacerlo; la moderna psicología constantemente devela los prodigios más turbadores y hasta horribles de la mente y del espíritu. Cosas que la antigua ciencia francamente hubiera rechazado como milagros resultan constantemente sostenidas por la nueva ciencia. Lo único que todavía es lo suficientemente anticuado como para rechazar los milagros es la Nueva Teología. Pero la verdad es que esta noción de la “libertad” de negar los milagros no tiene nada que ver con las pruebas que existen a favor o en contra de ellos. Que el comienzo original y la vida no se explican por la libertad de pensamiento sino por el dogma del materialismo, no es más que un perjuicio verbal sin vida. El hombre del Siglo XIX no descreía de la Resurrección porque su cristianismo liberal le permitiera dudar de ella. Descreía porque su mismo materialismo estricto no le permitía creer en ella. Tennyson, un hombre muy típico del Siglo XIX, puso de relieve una de las obviedades instintivas de sus contemporáneos cuando dijo que había fe en sus honestas dudas. La había, por cierto. Esas palabras encierran una profunda y hasta horrible verdad. En la duda de los milagros había fe en un destino fijo y sin Dios; había una profunda y sincera fe en la inmodificable rutina del cosmos. Las dudas del agnóstico eran tan sólo los dogmas del monista.
De los hechos y de las pruebas de lo sobrenatural hablaré más tarde. Aquí sólo nos ocupamos de este punto concreto: en la medida en que se puede decir que la idea liberal de la libertad puede estar de cualquiera de los dos lados de la discusión sobre los milagros, resulta obvio que está del lado favorable a los milagros. El cambio, o bien el progreso (en el único sentido admisible), significa simplemente el control gradual de la materia por la mente. Un milagro es tan sólo el súbito control de la materia por la mente. Si deseamos alimentar a la gente, podemos pensar que alimentarlos milagrosamente en el desierto es imposible – pero no podríamos pensar que eso es antiliberal. Si realmente queremos que los niños pobres vayan de vacaciones a la playa, nadie puede pensar que sería antiliberal que fuesen allí volando sobre dragones; sólo podríamos pensar que sería improbable. Un día de vacaciones, como el liberalismo, sólo implica la libertad del hombre. Un milagro sólo implica la libertad de Dios. Puede usted negar conscientemente cualquiera de las dos, pero no puede usted llamar a su negativa un triunfo de la idea liberal. La Iglesia Católica creyó que tanto el hombre como Dios tenían una suerte de libertad espiritual. El calvinismo le quitó esa libertad al hombre pero se la dejó a Dios. El materialismo científico maniata al Creador mismo; encadena a Dios de la misma manera en que el Apocalipsis encadenó al demonio. No deja nada libre en el universo. Y todos los que contribuyen a este proceso se llaman “teólogos liberales”.
Éste es, como ya dije, el ejemplo más sencillo y evidente. La presunción de que dudar de los milagros es algo similar al liberalismo o al reformismo resulta contrario a la verdad. Si una persona no puede creer en milagros el asunto termina allí; no será particularmente liberal, pero es perfectamente honorable y lógico, lo cual es mucho mejor. Pero si puede creer en milagros, ciertamente será más liberal por ello; porque los milagros significan, primero la libertad del espíritu, y segundo, su control sobre la tiranía de la circunstancia. A veces esta verdad es ignorada de una manera singularmente ingenua hasta por los hombres más capaces. Por ejemplo, el señor Bernard Shaw habla de la idea de los milagros con un anticuado y entusiasta desprecio, como si los milagros fueran una especie de traición a la fe de parte de la naturaleza: por extraño que sea, parece no tener conciencia de que los milagros son solamente las flores últimas de su árbol favorito, la doctrina de la omnipotencia de la voluntad. Del mismo modo considera que el deseo de inmortalidad no es más que un egoísmo barato, olvidándose de que acaba de considerar al deseo de vivir como un egoísmo saludable y heroico. ¿Cómo puede ser noble el deseo de extender nuestra vida hasta el infinito y perverso el deseo de hacerla inmortal? No; si es deseable que el hombre triunfe sobre la crueldad de la naturaleza o sobre la costumbre, entonces los milagros son decididamente deseables. Más tarde discutiremos si son posibles.
Pero tengo que seguir con los casos mayores de este curioso error, con esta noción de que la “liberalización” de la religión ayuda, en alguna forma, a la liberación del mundo. El segundo ejemplo al respecto puede encontrarse en la cuestión del panteísmo – o más bien en cierta actitud moderna frecuentemente llamada inmanentismo y que muchas veces es budismo. No obstante, ésta es una cuestión mucho más difícil y tengo que aproximarla con algo más de preparación.
Las cosas que con mayor seguridad dicen las personas progresistas a las grandes muchedumbres son, por lo general, las que más se oponen a los hechos. En realidad, son nuestras obviedades las que no resultan obvias. Vayamos a un ejemplo. Existe por allí una frase de fácil liberalidad que se pronuncia una y otra vez en las asociaciones éticas y en las conferencias sobre religión: “Las religiones de la tierra difieren en ritos y en formas, pero son iguales en lo que enseñan”. Y eso es falso; incluso opuesto a los hechos. Las religiones de la tierra no difieren demasiado en los ritos y en las formas; difieren mucho en lo que enseñan. Es como si a una persona se le ocurriese decir de dos publicaciones: “No te dejes engañar por el hecho de que el Times Eclesiástico y el Librepensador tienen un aspecto completamente diferente; que uno está pintado sobre pergamino y el otro esculpido en mármol; que uno es triangular y el otro hexagonal; léelos y verás que los dos dicen la misma cosa.” La verdad, por supuesto, es que son parecidos en todo menos en que dicen la misma cosa. Un corredor de bolsa ateo de Surbiton tiene exactamente el mismo aspecto que otro corredor de bolsa swedenborgiano de Wimbledon. Puede usted caminar y caminar alrededor de ambos, y someterlos al más personal y ofensivo de los exámenes, que no detectará nada swedenborgiano en el sombrero ni nada ateo en el paraguas de ninguno de los dos. Serán precisamente sus almas las que serán diferentes. De la misma manera, la verdad es que la dificultad presentada por todos los distintos credos de la tierra no es la que sostiene aquella máxima barata; no es que todos concuerdan en el significado pero difieren en la maquinaria. Exactamente lo opuesto es cierto. Concuerdan todos en la maquinaria; casi toda gran religión de la tierra trabaja con los mismos métodos externos: con sacerdotes, escrituras, altares, hermandades consagradas, fiestas especiales. Concuerdan en el modo de enseñar; en lo que difieren es en lo que enseñan. Tanto los optimistas paganos como los pesimistas orientales tienen templos, de la misma manera en que tanto liberales como conservadores tienen diarios. Hay credos que existen para destruirse mutuamente y ambos tienen escrituras, del mismo modo en que hay ejércitos que existen para destruirse mutuamente y ambos tienen armas.
El gran ejemplo de esta supuesta identidad de todas las religiones humanas es la supuesta identidad espiritual del budismo y el cristianismo. Quienes adoptan esta teoría general evitan la ética de la mayoría de los demás credos, excepto, por cierto, el confucianismo, que les gusta porque no es un credo. Pero ya son cuidadosos en sus elogios al mahometanismo, limitándose, por lo general, a proponer la moral mahometana sólo para las bebidas de las clases inferiores. Rara vez sugieren la adopción de la concepción mahometana del matrimonio (sobre la cual habría bastante para decir); y frente a los thugs o a los fetichistas su actitud incluso podría llamarse fría. Pero en el caso de la gran religión de Gautama sienten sinceramente que hay una similitud.
Los estudiosos de la ciencia popular, como el señor Blatchford, siempre insisten en que el cristianismo y el budismo son muy similares; especialmente el budismo. Esto resulta generalmente creído y yo mismo lo creí hasta que leí un libro que explicaba las razones de ello. Estas razones eran de dos clases: similitudes que no significaban nada porque eran comunes a toda la humanidad, y similitudes que no eran similitudes en absoluto. El autor, o bien explicaba solemnemente que ambos credos eran similares en cosas en las cuales todos los credos son similares, o bien los describía como similares en cuestiones en que eran obviamente diferentes. Así, como un ejemplo de la primera categoría, decía que tanto Cristo como Buda fueron llamados por la voz divina proveniente del cielo; como si alguien pudiese imaginarse una voz divina proviniendo de un depósito subterráneo de carbón. O bien se apuntaba pomposamente que estos dos maestros orientales, por una singular coincidencia, estaban relacionados con la costumbre de lavar los pies. Con el mismo principio alguien podría decir que resulta una notable coincidencia que ambos tenían pies para lavar. Y la otra clase de similitudes consistía de aquellas que simplemente no eran similares. Así, este reconciliador de las dos religiones llama seriamente la atención al hecho que, en ciertas fiestas religiosas, la vestimenta del Lama es rasgada en señal de respeto y los restos son muy apreciados. Pero esto es lo contrario a una similitud, porque la vestimenta de Cristo no fue rasgada en señal de respeto sino para ultrajarlo y los restos de esas ropas no fueron apreciados más que por lo que podían obtener en el ropavejero quienes echaron suertes por ellas. El recurso es como hacer referencia a la obviamente parecida ceremonia de la espada: cuando toca los hombros de una persona o cuando le corta la cabeza. Para el involucrado no se trata para nada de algo similar. Estos retazos de pueril pedantería importarían realmente muy poco si no fuese también cierto que las supuestas similitudes filosóficas son también de estas dos clases: o bien demuestran demasiado, o bien no demuestran nada. Que el budismo aprueba la misericordia y el autocontrol no lo hace especialmente similar al cristianismo; solamente significa que no es diferente a todo lo humano que existe. Los budistas desaprueban en teoría la crueldad o el exceso porque todos los seres humanos normales desaprueban en teoría la crueldad y los excesos. Pero decir que el budismo y el cristianismo ofrecen la misma filosofía sobre estos temas es simplemente falso. Toda la humanidad está de acuerdo en que estamos aprisionados en una red de pecados. La mayor parte de la humanidad está de acuerdo en que hay una manera de salir de la red. Pero en cuanto a cuál es el camino de salida, creo que no hay dos instituciones en todo el universo que se contradigan de un modo tan tajante como el budismo y el cristianismo.
Incluso durante la época en que pensé – junto con la mayoría de las personas bien informadas pero poco estudiadas – que el budismo y el cristianismo eran algo parecido, había una cosa que siempre me dejaba perplejo. Me refiero a la asombrosa diferencia en el tipo de arte religioso que ambos tenían. Y tampoco me refiero a las técnicas estilísticas de representación sino a los significados que manifiestamente querían representar. No hay dos ideales que puedan ser más opuestos que el santo cristiano en una catedral gótica y el santo budista en un templo chino. La oposición se manifiesta en cada detalle pero, quizás, la forma más breve de expresarla es diciendo que el santo budista siempre tiene los ojos cerrados y el santo cristiano siempre los tiene muy abiertos. El santo budista tiene un cuerpo suave y armonioso, pero sus ojos son pesados y sellados por el sueño. El cuerpo del santo medieval está demacrado hasta los huesos, pero sus ojos están tremendamente vivos. No puede haber una comunidad de espíritu entre dos fuerzas que han producido símbolos tan diferentes como ésos. Aún concediendo que ambas imágenes son exageraciones, perversiones de un credo puro, tiene que haber una divergencia real para que se produzcan exageraciones tan opuestas. El budista está mirando hacia adentro con extraña concentración. El cristiano está mirando hacia afuera con frenética intensidad. Si seguimos esta pista con constancia, encontraremos algunas cosas interesantes.
Hace poco la señora Besant, en un interesante ensayo, anunció que en el mundo había una sola religión; que todos los credos eran tan sólo perversiones de la misma, y que ella estaba bastante dispuesta a explicar de qué se trataba. De acuerdo con la señora Besant, esta iglesia universal es simplemente el ser universal. Es la doctrina de que, en realidad, todos somos una sola persona; que no hay paredes de individualidad reales entre un hombre y el otro. Si se me permite ponerlo de esta manera: no nos dice que amemos a nuestros vecinos; lo que nos dice es que seamos nuestros vecinos. Ésa es la meditada y sugestiva descripción que hace la señora Besant de la religión en la cual tienen que concordar todos los seres humanos. Y en toda mi vida jamás he escuchado una propuesta con la que podría estar más violentamente en desacuerdo. Quiero amar a mi vecino, no porque él sea yo, sino precisamente porque él no es yo. Quiero adorar al mundo, no como uno adora a un espejo porque se ve a si mismo, sino como uno adora a una mujer porque es enteramente diferente. Si las almas están separadas el amor es posible. Si las almas se unifican, el amor es obviamente imposible. Se podrá decir, en términos familiares, que una persona se ama a si misma; pero difícilmente caería enamorada de si misma, o bien, si le sucede, tiene que ser un idilio muy monótono. Si el mundo está lleno de seres reales, cada uno de ellos puede llegar a ser altruista. Pero, según el principio de la señora Besant, el cosmos entero no es más que una persona enormemente egoísta.
Es justamente aquí dónde el budismo está del lado del panteísmo moderno y de la inmanencia. Y justamente aquí es dónde el cristianismo está del lado de la humanidad, la libertad y el amor. El amor desea personalidad; por consiguiente, desea división. Está en la tendencia del cristianismo alegrarse de que Dios haya roto el universo en pequeños pedazos, porque son pedazos vivos. Está en su tendencia decir “los niños pequeños se aman los unos a los otros”, en lugar de decir que una enorme persona se ama a si misma. El abismo intelectual entre el budismo y el cristianismo reside en que, mientras que para el budista o el teósofo la personalidad significa la caída del hombre, para el cristiano significa el propósito de Dios, significa el núcleo esencial de toda su idea cósmica. El mundo-alma de los teósofos le pide al hombre su amor sólo para que el hombre pueda arrojarse dentro de él. Pero el centro divino del cristianismo de hecho echó al hombre fuera a fin de que pudiera amarlo. La deidad oriental es como un gigante que ha perdido su pierna o su mano y está siempre buscándola; pero el poder cristiano es como un gigante que, por una extraña generosidad, se cortó la mano derecha sólo para poder estrecharla por propia voluntad. Volvemos siempre a la constante característica en lo referente a la naturaleza del cristianismo: todas las filosofías modernas son cadenas que conectan y restringen; el cristianismo, en cambio, es una espada que separa y libera. No hay otra filosofía que haga a Dios realmente regocijarse de la separación del universo en almas vivientes. Pero, de acuerdo con la ortodoxia cristiana, esta separación entre Dios y el hombre es sagrada porque es eterna. Para que un hombre pueda amar a Dios es necesario, no sólo que exista un Dios a ser amado, sino también un hombre que lo ame. Todas esas confusas mentes teosóficas para las cuales el universo es un inmenso crisol son exactamente las mentes que se encogen instintivamente ante esa tremenda declaración de nuestros Evangelios que dice que el Hijo de Dios no vino con la paz sino con una espada que divide. El dicho es enteramente cierto aún considerándolo por lo que obviamente es; la afirmación de que cualquier hombre que predique verdadero amor inevitablemente generará odio. Es igualmente cierto respecto de la fraternidad democrática y el amor divino. El amor fingido termina en compromiso y filosofía compartida, pero el verdadero amor siempre ha terminado en derramamientos de sangre. Sin embargo hay todavía otra verdad más tremenda detrás del significado obvio de esta expresión de nuestro Señor. De acuerdo a Él mismo, el Hijo era una espada separando al hermano del hermano a fin de que se odiasen mutuamente por un período de tiempo indefinido e incomputable. Pero el Padre también era una espada que, en la oscuridad de los comienzos, separó al hermano del hermano a fin de que pudiesen por fin amarse.
Ése es el significado de esa casi delirante alegría que hay en los ojos del santo medieval. Ése es el significado de los ojos sellados de la soberbia imagen budista. El santo cristiano es feliz porque realmente ha sido cortado del mundo; está separado de las cosas y las está mirando con asombro. Pero ¿por qué habría el budista de asombrarse de las cosas? Desde el momento en que realmente hay sólo una cosa, siendo ésta impersonal, difícilmente se asombre de si misma. Se han escrito muchos poemas panteístas sugiriendo milagros, pero ninguno realmente exitoso. El panteísta no puede asombrarse, porque no puede alabar a Dios, ni alabar a nada como algo realmente diferenciado de él mismo. Sin embargo, nuestro tema aquí es el efecto que tiene esta admiración cristiana – que salta hacia afuera, hacia una deidad diferenciada del devoto – sobre la necesidad general de un comportamiento ético y de una reforma social. Y por cierto que su efecto es suficientemente obvio. No existe ninguna posibilidad concreta de extraer del panteísmo ningún impulso especial hacia una acción moral. Porque el panteísmo, por su misma naturaleza, implica que una cosa es tan buena como la otra mientras que la acción implica por naturaleza que una cosa es muy preferible a la otra. Swinburne, en el punto más alto de su escepticismo, trató en vano de luchar contra esta dificultad. En Songs before Sunrise (Canciones antes del Amanecer), escrito bajo la inspiración de Garibaldi y la revolución en Italia, proclamó la nueva religión y al Dios más puro que barrería con todos los sacerdotes del mundo:
“¿Qué sabes tú ahora
mirando hacia Dios para llorar?
Yo soy yo, tú eres tú,
Yo estoy abajo y tú en lo alto,
Yo soy tú el que tú buscas para encontrarle
y no encuentras sino a ti mismo, porque tú eres yo.”
De lo cual la deducción inmediata y evidente es que los tiranos son tanto hijos de Dios como Garibaldi; y que el Rey de Nápoles habiéndose “encontrado a si mismo” con el mayor de los éxitos, es idéntico con el bien último de todas las cosas. La verdad es que la energía occidental que ha destronado tiranos proviene directamente de la teología occidental que dice: “yo soy yo, y tú eres tú”. La separación espiritual que alzó la mirada y vio a un rey bueno en el universo, es la misma que alzó la mirada y vio a un mal rey en Nápoles. Los adoradores del Dios que adoraba el rey napolitano destronaron al rey napolitano. Los adoradores del dios de Swinburne han cubierto el Asia por siglos y nunca destronaron a un tirano. El santo hindú puede razonablemente cerrar los ojos porque está observando eso que es Yo y Tú, y Nosotros y Aquello. Es una ocupación racional: pero no es verdadera en teoría y no es verdadera en los hechos de tal modo que le ayude al hindú a vigilar lo que hace Lord Curzon. Esa vigilancia externa que siempre ha sido la característica del cristianismo (ese mandamiento de vigilad y orad) se ha expresado tanto en la típica ortodoxia de Occidente como en la típica política occidental. Pero ambas expresiones dependen de la idea de una divinidad trascendente, diferente de nosotros; de una divinidad que desaparece. Por cierto que credos más sutiles pueden sugerir que busquemos a Dios a profundidades cada vez mayores en el laberinto de nuestro propio ego. Pero sólo nosotros, los de la cristiandad, hemos dicho que debemos salir a cazar a Dios como las águilas de las montañas. Y haciéndolo, hemos dado muerte a todos los monstruos que hallamos a lo largo de la cacería.
Otra vez, por lo tanto, nos encontramos con que, en la medida en que buscamos la democracia y las energías auto-regeneradoras de Occidente, tenemos mucha mayor probabilidad de hallarlas en la antigua teología que en la nueva. Si queremos una revolución, tenemos que adherir a la ortodoxia. Especialmente en lo referente a esta cuestión de insistir en la deidad inmanente o trascendente (que tanto se discute en los concejos del señor R. J. Campbell). Insistiendo en forma especial en la inmanencia de Dios, lo que obtenemos es introspección, auto-aislamiento, quietismo, indiferencia social – en una palabra: el Tibet. Insistiendo especialmente en la trascendencia de Dios, obtenemos milagro, curiosidad, aventura moral y política, justa indignación – en una palabra: el Cristianismo. Insistiendo en que Dios está dentro del hombre, un hombre siempre se queda dentro de si mismo. Al insistir en que Dios está fuera del hombre, el hombre se ha trascendido a si mismo.
Estaremos en el mismo caso si tomamos cualquier otra doctrina que hoy se considera anticuada. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la profunda cuestión de la Trinidad. Los Unitaristas (una secta que no debería mencionarse sin un especial respeto por su distinguida dignidad y alto honor intelectual) son, con frecuencia, reformadores por el accidente que impulsa a tantas pequeñas sectas hacia esa actitud. No obstante, no hay nada de liberal en lo más mínimo, ni nada emparentado con una reforma, en la sustitución de la Trinidad por del monoteísmo puro. El Dios complejo del credo de San Atanasio puede ser un enigma para el intelecto, pero es mucho menos probable que ese Dios concentre el misterio y la crueldad de un Sultán que la solitaria deidad de Omar o de Mahoma. El dios que se limita a ser simplemente una terrible unidad no es tan sólo un rey, sino un rey oriental. El corazón de la humanidad, y especialmente el de la humanidad europea, se satisface por cierto mucho más con el misterio de sugerencias y símbolos que existe alrededor de la idea trinitaria; con esa imagen de un concejo en el cual la misericordia tiene su voz en pie de igualdad con la justicia; con esa concepción de una especie de libertad y de variedad existiendo hasta en la más íntima cámara del mundo. Es que la religión occidental siempre ha sentido agudamente la idea de que “no es bueno que el hombre esté solo”. El instinto social se ha manifestado en todas partes, como cuando la idea oriental de los ermitaños fue prácticamente expulsada por la idea occidental de los monjes. Así, hasta el ascetismo se convirtió en fraternal y los trapenses fueron sociables aún permaneciendo en silencio. Si este amor por una complejidad viviente ha de ser nuestro punto de referencia, pues entonces es mucho más sano tener una religión trinitaria que otra unitaria. Porque para nosotros, los trinitarios, – si me está permitido decirlo con respeto – para nosotros, Dios Mismo es una sociedad. Por cierto que es un insondable misterio teológico, y aún si fuese lo suficientemente teólogo como para tratar la cuestión directamente, no sería relevante hacerlo aquí. Baste con decir que este triple enigma es reconfortante como el vino y abierto como el hogar de las chimeneas inglesas; que esto que deja perplejo al intelecto, calma profundamente al corazón. Pero de las regiones áridas y los espantosos soles vienen los crueles hijos del Dios solitario; los auténticos Unitaristas quienes, cimitarra en mano, han devastado al mundo. Porque no es bueno que Dios esté solo.
Y otra vez, lo mismo es cierto en relación con esa difícil cuestión del peligro en que se encuentra el alma, algo que ha inquietado a tantas mentes justas. La esperanza es imperativa para todas las almas, y es bastante sostenible que su salvación es inevitable. Pero que sea sostenible no quiere decir que sea favorable a la actividad o al progreso. Nuestra combativa y creativa sociedad debería insistir más bien en el peligro que todos corremos, en el hecho que toda persona está pendiendo de un hilo sobre un precipicio. Decir que todo saldrá bien de todos modos es un comentario comprensible; pero no puede ser considerado el toque de una trompeta. Europa debería más bien enfatizar una posible perdición; y Europa siempre la ha enfatizado. En esto, su religión más sublime concuerda con sus romances más vulgares. Para el budista o para el fatalista oriental, la existencia es una ciencia o un plan que debe culminar de determinada manera. Pero, para el cristiano, es una historia que puede terminar de cualquier manera. En una novela de suspenso – siendo que las novelas son un producto puramente cristiano – al héroe no se lo comen los caníbales; lo esencial para que exista el suspenso es que podría ser comido por los caníbales. El héroe tiene que ser – para decirlo de algún modo – un héroe comestible. Por eso, la moral cristiana siempre le ha dicho al hombre, no que perdería su alma, sino que debe tener cuidado de no perderla. Resumiendo pues, según la moral cristiana es perverso decir que un hombre está “condenado”. Pero es estrictamente religioso y filosófico decir que es condenable.
Todo el cristianismo está enfocado sobre el hombre parado en la encrucijada. Las filosofías amplias y superficiales, las enormes síntesis de la hipocresía, todas hablan de eras geológicas, y de evolución, y de futuros desarrollos. La verdadera filosofía se ocupa del instante. Una persona, ¿tomará este camino o el otro? – si les place pensar, ésta es la única cuestión en la que hay que pensar. Pensar acerca de eras geológicas es bastante fácil; cualquiera puede especular con ellas. Lo realmente terrible es el instante. Nuestra literatura se ha dedicado tanto a la lucha y nuestra teología se ha ocupado tanto del infierno porque nuestra religión ha sentido intensamente el instante. El instante está lleno de peligro, como un libro de aventuras para jóvenes; el instante se halla en perpetua crisis. Existe una buena dosis de similitud entre la fantasía popular y la religión de los occidentales. Si decimos que la ficción popular es vulgar y barata, no hacemos más que repetir lo que los aburridos sabelotodos también dicen de las imágenes de las iglesias católicas. La vida – de acuerdo con la fe – es muy parecida a una novela por entregas: termina con la promesa (o la amenaza) de un “continuará en el próximo número”. De la misma manera y con noble vulgaridad, la vida imita a las series por capítulos y se despide en el momento más apasionante. Porque la muerte es, decididamente, un momento apasionante.
Pero la cuestión a subrayar es que una historia es apasionante porque tiene un elemento volitivo tan fuerte, porque tiene tanto de eso que la teología llama libre albedrío. Usted no puede terminar una suma como se le da la gana. Pero puede terminar una historia como se le da la gana. Cuando alguien descubrió el cálculo diferencial, había un sólo cálculo diferencial que podía descubrir. Pero cuando Shakespeare mató a Romeo, podría haberlo casado con la anciana niñera de Julieta si hubiera querido. Y la cristiandad se ha destacado en la narrativa novelesca precisamente porque ha insistido sobre el libre albedrío teológico. Resultaría una cuestión muy amplia e implicaría desviarnos demasiado de nuestro camino el tratarlo adecuadamente aquí, pero ésta es la real objeción a ese torrente de habladurías modernas acerca de tratar al crimen como una enfermedad, acerca de hacer de una prisión un ambiente higiénico como si fuese un hospital, acerca de curar el crimen por medio de lentos métodos científicos. La falacia de todo el asunto está en que la maldad es una cuestión de elección deliberada, mientras que la enfermedad no lo es. Si usted me dice que curará a un libertino de la misma forma en que cura a un asmático, mi respuesta barata y obvia sería: “Muéstreme las personas que decidieron ser libertinas y luego muéstreme una cantidad igual de personas que hayan decidido ser asmáticas.” Una persona puede quedarse acostada y curarse de una enfermedad. Pero no debe quedarse acostada si quiere curarse de un pecado; por el contrario, tiene que levantarse y actuar con decisión. En realidad, toda la cuestión está perfectamente expresada en la misma palabra que utilizamos para designar al hombre en el hospital: lo llamamos “paciente”, en modo pasivo. Por el contrario “pecador” es un término en modo activo. Si una persona tiene que ser salvada de la gripe, esa persona puede ser un paciente. Pero, si ha de ser salvada del delito de estafa, tiene que ser impaciente y no paciente. Tiene que volverse personalmente impaciente con las estafas. Toda reforma moral debe comenzar con la voluntad activa y no la pasiva.
Aquí llegamos otra vez a la misma conclusión sustancial. En la medida en que deseemos las reconstrucciones específicas y las peligrosas revoluciones que han caracterizado a la civilización europea, no debemos desalentar la idea de una posible ruina; más bien deberíamos fomentarla. Si, como los santos orientales, solo queremos contemplar lo bien que están las cosas, podemos por supuesto decir que tienen que salir bien. Pero, si particularmente queremos hacer que estén bien, debemos insistir en que pueden salir mal.
Por último esta verdad vuelve a ser cierta en el caso de los intentos modernos comunes que tratan de disminuir o argumentar en contra de la divinidad de Cristo. El hecho puede o no ser cierto; trataré sobre eso antes de terminar. Pero si la divinidad es verdadera, por cierto que es terriblemente revolucionaria. Que un hombre bueno puede quedar con la espalda contra la pared no es más que algo que ya sabemos; pero que Dios pueda quedar con la espalda contra la pared es un alarde para todos los revolucionarios de aquí a la eternidad. El cristianismo es la única religión sobre la tierra que ha sentido que la omnipotencia hizo incompleto a Dios. Sólo el cristianismo ha sentido que Dios, para ser completamente Dios, tiene que haber sido tanto rebelde como rey. Entre todos los credos, sólo el cristianismo le agregó el coraje a las virtudes del Creador. Porque el único coraje digno de tal nombre necesariamente tiene que significar que el alma pasa por un cierto punto de ruptura – y no se rompe. En esto realmente estoy entrando en un tema demasiado profundo y tremendo como para ser discutido con liviandad; y pido disculpas por adelantado si cualquiera de mis frases cae mal o parece irreverente al tratar un asunto que los más grandes santos y pensadores han, con justa razón, temido tratar. Pero en esa terrible historia de la Pasión hay una clara sugerencia emocional en cuanto a que el autor de todas las cosas (en alguna forma impensable) no sólo sufrió la agonía, sino también la duda. Está escrito que “No tentarás al Señor, tu Dios”. No; pero el Señor, tu Dios, puede tentarse a Si mismo; y parecería ser que fue esto lo que sucedió en Getsemaní. En un jardín, Satanás tentó al hombre; en un jardín Dios tentó a Dios. De alguna forma sobrehumana pasó por nuestro humano horror del pesimismo. La tierra tembló y el sol fue borrado del cielo, no por la crucifixión, sino por ese grito desde la cruz: ese grito que confesaba que Dios había abandonado a Dios. Y ahora dejemos que los revolucionarios elijan un credo de todos los credos y un dios de todos los dioses del mundo, ponderando cuidadosamente a todos los dioses de inevitable recurrencia y de inalterable poder. No hallarán a otro dios que también se haya rebelado. Más aún (y la cuestión se hace demasiado difícil para el lenguaje humano): incluso dejemos que los ateos mismos elijan a un dios. Hallarán tan sólo una divinidad que expresó el aislamiento en el que se encuentran; sólo una religión en la cual Dios, por un instante, pareció ser un ateo.
Estas podrían ser las cuestiones esenciales de la antigua ortodoxia, cuyo mérito principal es que constituye la fuente natural de toda revolución y reforma; y cuyo principal defecto es que constituye obviamente tan sólo una afirmación abstracta. Su principal ventaja consiste en ser la más inquieta y viril de las teologías. Su principal desventaja está, simplemente, en que es una teología. Siempre se la podrá acusar de que, por su naturaleza, es arbitraria y está en el aire. Pero no está a tanta altura como para que grandes arqueros no se pasen toda una vida tirándole flechas – e incluso sus últimas flechas. Hay personas dispuestas a arruinarse a si mismas y a arruinar a toda su civilización con tal de arruinar también esta antigua y fantástica historia. El fenómeno último y más asombroso de esta fe es que sus enemigos están dispuestos a utilizar cualquier arma en su contra; aún las espadas que cortarán sus propios dedos y los incendios que quemarán sus propios hogares. Personas que comienzan a combatir a la Iglesia en el nombre de la libertad y la humanidad terminan desechando la libertad y la humanidad con tal de combatir a la Iglesia. Y esto no es ninguna exageración. Podría llenar todo un libro con ejemplos sobre ello. El señor Blatchford se propuso, como todo vulgar destructor de Biblias, demostrar que Adán no fue culpable de pecar contra Dios. Al maniobrar para sostener eso, admitió – como cuestión secundaria – que todos los tiranos, desde Nerón al rey Leopoldo, eran inocentes de todo pecado contra la humanidad. Conozco a una persona tan apasionada por demostrar que no tendrá una existencia personal después de la muerte que hasta cae en la posición de decir que no tiene existencia personal ahora mismo. Invoca al budismo y dice que todas las almas se disuelven unas en otras. Para probar que no puede ir al cielo, demuestra que no puede ir a Hartlepool. He conocido personas que protestaban contra la educación religiosa con argumentos contrarios a cualquier educación, diciendo que la mente de un niño debía desarrollarse libremente y que los viejos no deben enseñar a los jóvenes. He conocido personas que argumentaban que no podía haber un juicio divino mostrando que no puede haber juicio humano, ni siquiera a los efectos prácticos. Quemaban su propio trigo con tal de incendiar a la Iglesia; rompían sus propias herramientas con tal de romperla, cualquier garrote les venía bien para golpearla aunque fuese un garrote construido con la madera de su propio mobiliario. No admiramos, apenas si disculpamos, al fanático que destruye a este mundo por amor a algún otro. Pero ¿qué podríamos decir del fanático que destruye este mundo por odio al otro? Sacrifica la existencia misma de la humanidad por la inexistencia de Dios. Ofrenda sus víctimas, no al altar, sino meramente para lograr la desocupación de los altares y el vacío de los tronos. Está dispuesto a destruir hasta la ética primaria en virtud de la cual existen todos los seres en aras de esta extraña y eterna intención de vengar a alguien que nunca existió en absoluto.
Y a pesar de todo, el objetivo sigue allí, colgando del cielo; ileso. Sus oponentes sólo consiguen destruir todo lo que ellos mismos consideran deseable con justa razón. No destruyen la ortodoxia; sólo destruyen la sensatez política y el sensato, valiente, sentido común. No demuestran que Adán no era responsable ante Dios, ¿cómo podrían hacerlo? Sus postulados sólo demostrarían que el Zar no es responsable por Rusia. No demuestran que Adán no debería haber sido castigado por Dios. Solo consiguen demostrar que el común explotador no debería ser castigado por los hombres. Con sus dudas orientales sobre la personalidad no logran la certeza de que no tendremos una vida personal en el más allá; sólo consiguen darnos la certeza de que, con sus criterios, no tendremos una vida muy feliz ni muy completa aquí mismo. Con sus paralizantes comentarios sobre que todas las conclusiones terminan en el error, no están desgarrando los libros del Ángel de las Actas; sólo están haciendo un poco más difícil llevar la contabilidad de Marshall & Snelgrove. No es tan sólo que la fe es la madre de todas las energías mundanas; es que sus enemigos son los padres de toda la confusión del mundo. Los secularistas no han destruido las cosas divinas; pero sí han destruido las cosas seculares, si eso les sirve de algún consuelo. Los Titanes no han escalado hasta el cielo; pero han arruinado el mundo.
Pero estas palabras largas que le evitan al hombre moderno el trabajo de razonar tienen un aspecto en particular en el cual resultan especialmente dañinas y confusas. La dificultad aparece cuando la misma larga palabra se emplea en diferentes contextos para significar cosas bastante diferentes. Así, tanto como para tomar un caso bien conocido, la palabra “idealista” tiene un significado en el contexto de la filosofía y otro bastante distinto en el de la retórica moral. Del mismo modo, los materialistas científicos tienen buenas razones para quejarse de las personas que confunden el término “materialista” como expresión cosmológica con “materialista” entendido como una objeción moral. Así, tomando un ejemplo más barato, el hombre que odia a los “progresistas” en Londres siempre se declarará “progresista” en Sudáfrica.
Una confusión igualmente carente de sentido ha surgido en conexión con la palabra “liberal” aplicada tanto a la religión como a la política y a la sociedad. Con frecuencia se insinúa que todos los liberales deben ser librepensadores porque tienen que amar todas las cosas libres. Con el mismo principio se podría decir que todos los idealistas tendrían que ser altos dignatarios porque tienen que amar todas las cosas elevadas. O que a los clérigos sencillos les tiene que gustar la misa sencilla; o que a los sacerdotes gruesos les tienen que gustar los chistes gruesos. La cosa es un mero accidente lingüístico. En la Europa moderna actual un librepensador no es una persona que piensa por si mismo. La palabra designa a una persona que, habiendo pensado por si mismo, ha llegado a una clase especial de conclusiones: el origen material de los fenómenos, la imposibilidad de los milagros, la improbabilidad de la inmortalidad personal, y así sucesivamente. Y ninguna de estas ideas es particularmente liberal. Por el contrario, casi todas estas ideas son definitivamente antiliberales y demostrarlo es el propósito de este capítulo.
En las breves páginas que siguen, me propongo señalar lo más someramente posible que cada una de las cuestiones sobre las que tanto insisten los liberalizadores de la teología, si fuesen aplicadas a la práctica social, tendrían un efecto definitivamente antiliberal. Casi cada propuesta contemporánea de introducir la libertad en la Iglesia es simplemente una propuesta para introducir la tiranía en el mundo. Porque hoy, “liberar a la Iglesia” no significa liberarla en todas las direcciones. Significa poner en libertad un determinado conjunto de dogmas, genéricamente llamados científicos: dogmas de monismo, de panteísmo, de arrianismo o de necesidad. Y se puede demostrar que cada uno de ellos (los trataremos uno por uno) constituye un aliado natural de la opresión. De hecho, resulta notorio – aunque no tanto si uno se detiene a pensar en ello – que la mayoría de las cosas es aliada de la opresión. Hay sólo una cosa que nunca puede ir más allá de cierto límite en su alianza con la opresión; y esa cosa es la ortodoxia. Puedo, es cierto, retorcer la ortodoxia hasta hacer que justifique parcialmente a un tirano. Pero con mayor facilidad puedo construir una filosofía alemana para justificarlo por completo.
Ahora bien, tomemos en forma ordenada las principales innovaciones de la nueva teología de la iglesia modernista. Concluimos el capítulo anterior con el descubrimiento de una de ellas. La misma doctrina más reputada de anticuada resultó ser la única garantizadora de las nuevas democracias del mundo. La doctrina aparentemente más impopular resultó ser la única fortaleza del pueblo. En resumen, hallamos que la única negación lógica de la oligarquía es la afirmación del pecado original. Sostengo que lo mismo sucede en todos los demás casos.
Tomaré primero el ejemplo más obvio: el caso de los milagros. Por alguna extraordinaria razón existe la noción fija de que es más liberal descreer de los milagros que creer en ellos. No me puedo imaginar por qué esto es así; tampoco nadie ha podido decírmelo. Por alguna inconcebible causa, por sacerdote “amplio” o “liberal” se entiende a una persona que, al menos, desearía reducir la cantidad de milagros; nunca se refiere a una persona que desearía aumentarlos. Siempre se refiere a una persona que no cree en que Cristo salió de su tumba; nunca se aplica a una persona que cree que su tía se levantó de la tumba. Es común tener problemas en una parroquia porque el cura párroco no puede admitir que San Pedro caminó sobre las aguas; y sin embargo es raro que se produzcan inconvenientes en una parroquia si el cura dice que su padre caminó sobre el Serpentine. Y esto no es – como replicaría inmediatamente un ágil y polémico secularista – porque los milagros, según nuestra experiencia, no pueden ser creídos. No es porque “no ocurren milagros” como lo establece el dogma que Mathew Arnold recitaba con su simple fe. Hay más hechos sobrenaturales supuestamente ocurridos en nuestros días que los que hubieran sido posibles hace ochenta años atrás. Los hombres de ciencia creen en esas maravillas mucho más de lo que solían hacerlo; la moderna psicología constantemente devela los prodigios más turbadores y hasta horribles de la mente y del espíritu. Cosas que la antigua ciencia francamente hubiera rechazado como milagros resultan constantemente sostenidas por la nueva ciencia. Lo único que todavía es lo suficientemente anticuado como para rechazar los milagros es la Nueva Teología. Pero la verdad es que esta noción de la “libertad” de negar los milagros no tiene nada que ver con las pruebas que existen a favor o en contra de ellos. Que el comienzo original y la vida no se explican por la libertad de pensamiento sino por el dogma del materialismo, no es más que un perjuicio verbal sin vida. El hombre del Siglo XIX no descreía de la Resurrección porque su cristianismo liberal le permitiera dudar de ella. Descreía porque su mismo materialismo estricto no le permitía creer en ella. Tennyson, un hombre muy típico del Siglo XIX, puso de relieve una de las obviedades instintivas de sus contemporáneos cuando dijo que había fe en sus honestas dudas. La había, por cierto. Esas palabras encierran una profunda y hasta horrible verdad. En la duda de los milagros había fe en un destino fijo y sin Dios; había una profunda y sincera fe en la inmodificable rutina del cosmos. Las dudas del agnóstico eran tan sólo los dogmas del monista.
De los hechos y de las pruebas de lo sobrenatural hablaré más tarde. Aquí sólo nos ocupamos de este punto concreto: en la medida en que se puede decir que la idea liberal de la libertad puede estar de cualquiera de los dos lados de la discusión sobre los milagros, resulta obvio que está del lado favorable a los milagros. El cambio, o bien el progreso (en el único sentido admisible), significa simplemente el control gradual de la materia por la mente. Un milagro es tan sólo el súbito control de la materia por la mente. Si deseamos alimentar a la gente, podemos pensar que alimentarlos milagrosamente en el desierto es imposible – pero no podríamos pensar que eso es antiliberal. Si realmente queremos que los niños pobres vayan de vacaciones a la playa, nadie puede pensar que sería antiliberal que fuesen allí volando sobre dragones; sólo podríamos pensar que sería improbable. Un día de vacaciones, como el liberalismo, sólo implica la libertad del hombre. Un milagro sólo implica la libertad de Dios. Puede usted negar conscientemente cualquiera de las dos, pero no puede usted llamar a su negativa un triunfo de la idea liberal. La Iglesia Católica creyó que tanto el hombre como Dios tenían una suerte de libertad espiritual. El calvinismo le quitó esa libertad al hombre pero se la dejó a Dios. El materialismo científico maniata al Creador mismo; encadena a Dios de la misma manera en que el Apocalipsis encadenó al demonio. No deja nada libre en el universo. Y todos los que contribuyen a este proceso se llaman “teólogos liberales”.
Éste es, como ya dije, el ejemplo más sencillo y evidente. La presunción de que dudar de los milagros es algo similar al liberalismo o al reformismo resulta contrario a la verdad. Si una persona no puede creer en milagros el asunto termina allí; no será particularmente liberal, pero es perfectamente honorable y lógico, lo cual es mucho mejor. Pero si puede creer en milagros, ciertamente será más liberal por ello; porque los milagros significan, primero la libertad del espíritu, y segundo, su control sobre la tiranía de la circunstancia. A veces esta verdad es ignorada de una manera singularmente ingenua hasta por los hombres más capaces. Por ejemplo, el señor Bernard Shaw habla de la idea de los milagros con un anticuado y entusiasta desprecio, como si los milagros fueran una especie de traición a la fe de parte de la naturaleza: por extraño que sea, parece no tener conciencia de que los milagros son solamente las flores últimas de su árbol favorito, la doctrina de la omnipotencia de la voluntad. Del mismo modo considera que el deseo de inmortalidad no es más que un egoísmo barato, olvidándose de que acaba de considerar al deseo de vivir como un egoísmo saludable y heroico. ¿Cómo puede ser noble el deseo de extender nuestra vida hasta el infinito y perverso el deseo de hacerla inmortal? No; si es deseable que el hombre triunfe sobre la crueldad de la naturaleza o sobre la costumbre, entonces los milagros son decididamente deseables. Más tarde discutiremos si son posibles.
Pero tengo que seguir con los casos mayores de este curioso error, con esta noción de que la “liberalización” de la religión ayuda, en alguna forma, a la liberación del mundo. El segundo ejemplo al respecto puede encontrarse en la cuestión del panteísmo – o más bien en cierta actitud moderna frecuentemente llamada inmanentismo y que muchas veces es budismo. No obstante, ésta es una cuestión mucho más difícil y tengo que aproximarla con algo más de preparación.
Las cosas que con mayor seguridad dicen las personas progresistas a las grandes muchedumbres son, por lo general, las que más se oponen a los hechos. En realidad, son nuestras obviedades las que no resultan obvias. Vayamos a un ejemplo. Existe por allí una frase de fácil liberalidad que se pronuncia una y otra vez en las asociaciones éticas y en las conferencias sobre religión: “Las religiones de la tierra difieren en ritos y en formas, pero son iguales en lo que enseñan”. Y eso es falso; incluso opuesto a los hechos. Las religiones de la tierra no difieren demasiado en los ritos y en las formas; difieren mucho en lo que enseñan. Es como si a una persona se le ocurriese decir de dos publicaciones: “No te dejes engañar por el hecho de que el Times Eclesiástico y el Librepensador tienen un aspecto completamente diferente; que uno está pintado sobre pergamino y el otro esculpido en mármol; que uno es triangular y el otro hexagonal; léelos y verás que los dos dicen la misma cosa.” La verdad, por supuesto, es que son parecidos en todo menos en que dicen la misma cosa. Un corredor de bolsa ateo de Surbiton tiene exactamente el mismo aspecto que otro corredor de bolsa swedenborgiano de Wimbledon. Puede usted caminar y caminar alrededor de ambos, y someterlos al más personal y ofensivo de los exámenes, que no detectará nada swedenborgiano en el sombrero ni nada ateo en el paraguas de ninguno de los dos. Serán precisamente sus almas las que serán diferentes. De la misma manera, la verdad es que la dificultad presentada por todos los distintos credos de la tierra no es la que sostiene aquella máxima barata; no es que todos concuerdan en el significado pero difieren en la maquinaria. Exactamente lo opuesto es cierto. Concuerdan todos en la maquinaria; casi toda gran religión de la tierra trabaja con los mismos métodos externos: con sacerdotes, escrituras, altares, hermandades consagradas, fiestas especiales. Concuerdan en el modo de enseñar; en lo que difieren es en lo que enseñan. Tanto los optimistas paganos como los pesimistas orientales tienen templos, de la misma manera en que tanto liberales como conservadores tienen diarios. Hay credos que existen para destruirse mutuamente y ambos tienen escrituras, del mismo modo en que hay ejércitos que existen para destruirse mutuamente y ambos tienen armas.
El gran ejemplo de esta supuesta identidad de todas las religiones humanas es la supuesta identidad espiritual del budismo y el cristianismo. Quienes adoptan esta teoría general evitan la ética de la mayoría de los demás credos, excepto, por cierto, el confucianismo, que les gusta porque no es un credo. Pero ya son cuidadosos en sus elogios al mahometanismo, limitándose, por lo general, a proponer la moral mahometana sólo para las bebidas de las clases inferiores. Rara vez sugieren la adopción de la concepción mahometana del matrimonio (sobre la cual habría bastante para decir); y frente a los thugs o a los fetichistas su actitud incluso podría llamarse fría. Pero en el caso de la gran religión de Gautama sienten sinceramente que hay una similitud.
Los estudiosos de la ciencia popular, como el señor Blatchford, siempre insisten en que el cristianismo y el budismo son muy similares; especialmente el budismo. Esto resulta generalmente creído y yo mismo lo creí hasta que leí un libro que explicaba las razones de ello. Estas razones eran de dos clases: similitudes que no significaban nada porque eran comunes a toda la humanidad, y similitudes que no eran similitudes en absoluto. El autor, o bien explicaba solemnemente que ambos credos eran similares en cosas en las cuales todos los credos son similares, o bien los describía como similares en cuestiones en que eran obviamente diferentes. Así, como un ejemplo de la primera categoría, decía que tanto Cristo como Buda fueron llamados por la voz divina proveniente del cielo; como si alguien pudiese imaginarse una voz divina proviniendo de un depósito subterráneo de carbón. O bien se apuntaba pomposamente que estos dos maestros orientales, por una singular coincidencia, estaban relacionados con la costumbre de lavar los pies. Con el mismo principio alguien podría decir que resulta una notable coincidencia que ambos tenían pies para lavar. Y la otra clase de similitudes consistía de aquellas que simplemente no eran similares. Así, este reconciliador de las dos religiones llama seriamente la atención al hecho que, en ciertas fiestas religiosas, la vestimenta del Lama es rasgada en señal de respeto y los restos son muy apreciados. Pero esto es lo contrario a una similitud, porque la vestimenta de Cristo no fue rasgada en señal de respeto sino para ultrajarlo y los restos de esas ropas no fueron apreciados más que por lo que podían obtener en el ropavejero quienes echaron suertes por ellas. El recurso es como hacer referencia a la obviamente parecida ceremonia de la espada: cuando toca los hombros de una persona o cuando le corta la cabeza. Para el involucrado no se trata para nada de algo similar. Estos retazos de pueril pedantería importarían realmente muy poco si no fuese también cierto que las supuestas similitudes filosóficas son también de estas dos clases: o bien demuestran demasiado, o bien no demuestran nada. Que el budismo aprueba la misericordia y el autocontrol no lo hace especialmente similar al cristianismo; solamente significa que no es diferente a todo lo humano que existe. Los budistas desaprueban en teoría la crueldad o el exceso porque todos los seres humanos normales desaprueban en teoría la crueldad y los excesos. Pero decir que el budismo y el cristianismo ofrecen la misma filosofía sobre estos temas es simplemente falso. Toda la humanidad está de acuerdo en que estamos aprisionados en una red de pecados. La mayor parte de la humanidad está de acuerdo en que hay una manera de salir de la red. Pero en cuanto a cuál es el camino de salida, creo que no hay dos instituciones en todo el universo que se contradigan de un modo tan tajante como el budismo y el cristianismo.
Incluso durante la época en que pensé – junto con la mayoría de las personas bien informadas pero poco estudiadas – que el budismo y el cristianismo eran algo parecido, había una cosa que siempre me dejaba perplejo. Me refiero a la asombrosa diferencia en el tipo de arte religioso que ambos tenían. Y tampoco me refiero a las técnicas estilísticas de representación sino a los significados que manifiestamente querían representar. No hay dos ideales que puedan ser más opuestos que el santo cristiano en una catedral gótica y el santo budista en un templo chino. La oposición se manifiesta en cada detalle pero, quizás, la forma más breve de expresarla es diciendo que el santo budista siempre tiene los ojos cerrados y el santo cristiano siempre los tiene muy abiertos. El santo budista tiene un cuerpo suave y armonioso, pero sus ojos son pesados y sellados por el sueño. El cuerpo del santo medieval está demacrado hasta los huesos, pero sus ojos están tremendamente vivos. No puede haber una comunidad de espíritu entre dos fuerzas que han producido símbolos tan diferentes como ésos. Aún concediendo que ambas imágenes son exageraciones, perversiones de un credo puro, tiene que haber una divergencia real para que se produzcan exageraciones tan opuestas. El budista está mirando hacia adentro con extraña concentración. El cristiano está mirando hacia afuera con frenética intensidad. Si seguimos esta pista con constancia, encontraremos algunas cosas interesantes.
Hace poco la señora Besant, en un interesante ensayo, anunció que en el mundo había una sola religión; que todos los credos eran tan sólo perversiones de la misma, y que ella estaba bastante dispuesta a explicar de qué se trataba. De acuerdo con la señora Besant, esta iglesia universal es simplemente el ser universal. Es la doctrina de que, en realidad, todos somos una sola persona; que no hay paredes de individualidad reales entre un hombre y el otro. Si se me permite ponerlo de esta manera: no nos dice que amemos a nuestros vecinos; lo que nos dice es que seamos nuestros vecinos. Ésa es la meditada y sugestiva descripción que hace la señora Besant de la religión en la cual tienen que concordar todos los seres humanos. Y en toda mi vida jamás he escuchado una propuesta con la que podría estar más violentamente en desacuerdo. Quiero amar a mi vecino, no porque él sea yo, sino precisamente porque él no es yo. Quiero adorar al mundo, no como uno adora a un espejo porque se ve a si mismo, sino como uno adora a una mujer porque es enteramente diferente. Si las almas están separadas el amor es posible. Si las almas se unifican, el amor es obviamente imposible. Se podrá decir, en términos familiares, que una persona se ama a si misma; pero difícilmente caería enamorada de si misma, o bien, si le sucede, tiene que ser un idilio muy monótono. Si el mundo está lleno de seres reales, cada uno de ellos puede llegar a ser altruista. Pero, según el principio de la señora Besant, el cosmos entero no es más que una persona enormemente egoísta.
Es justamente aquí dónde el budismo está del lado del panteísmo moderno y de la inmanencia. Y justamente aquí es dónde el cristianismo está del lado de la humanidad, la libertad y el amor. El amor desea personalidad; por consiguiente, desea división. Está en la tendencia del cristianismo alegrarse de que Dios haya roto el universo en pequeños pedazos, porque son pedazos vivos. Está en su tendencia decir “los niños pequeños se aman los unos a los otros”, en lugar de decir que una enorme persona se ama a si misma. El abismo intelectual entre el budismo y el cristianismo reside en que, mientras que para el budista o el teósofo la personalidad significa la caída del hombre, para el cristiano significa el propósito de Dios, significa el núcleo esencial de toda su idea cósmica. El mundo-alma de los teósofos le pide al hombre su amor sólo para que el hombre pueda arrojarse dentro de él. Pero el centro divino del cristianismo de hecho echó al hombre fuera a fin de que pudiera amarlo. La deidad oriental es como un gigante que ha perdido su pierna o su mano y está siempre buscándola; pero el poder cristiano es como un gigante que, por una extraña generosidad, se cortó la mano derecha sólo para poder estrecharla por propia voluntad. Volvemos siempre a la constante característica en lo referente a la naturaleza del cristianismo: todas las filosofías modernas son cadenas que conectan y restringen; el cristianismo, en cambio, es una espada que separa y libera. No hay otra filosofía que haga a Dios realmente regocijarse de la separación del universo en almas vivientes. Pero, de acuerdo con la ortodoxia cristiana, esta separación entre Dios y el hombre es sagrada porque es eterna. Para que un hombre pueda amar a Dios es necesario, no sólo que exista un Dios a ser amado, sino también un hombre que lo ame. Todas esas confusas mentes teosóficas para las cuales el universo es un inmenso crisol son exactamente las mentes que se encogen instintivamente ante esa tremenda declaración de nuestros Evangelios que dice que el Hijo de Dios no vino con la paz sino con una espada que divide. El dicho es enteramente cierto aún considerándolo por lo que obviamente es; la afirmación de que cualquier hombre que predique verdadero amor inevitablemente generará odio. Es igualmente cierto respecto de la fraternidad democrática y el amor divino. El amor fingido termina en compromiso y filosofía compartida, pero el verdadero amor siempre ha terminado en derramamientos de sangre. Sin embargo hay todavía otra verdad más tremenda detrás del significado obvio de esta expresión de nuestro Señor. De acuerdo a Él mismo, el Hijo era una espada separando al hermano del hermano a fin de que se odiasen mutuamente por un período de tiempo indefinido e incomputable. Pero el Padre también era una espada que, en la oscuridad de los comienzos, separó al hermano del hermano a fin de que pudiesen por fin amarse.
Ése es el significado de esa casi delirante alegría que hay en los ojos del santo medieval. Ése es el significado de los ojos sellados de la soberbia imagen budista. El santo cristiano es feliz porque realmente ha sido cortado del mundo; está separado de las cosas y las está mirando con asombro. Pero ¿por qué habría el budista de asombrarse de las cosas? Desde el momento en que realmente hay sólo una cosa, siendo ésta impersonal, difícilmente se asombre de si misma. Se han escrito muchos poemas panteístas sugiriendo milagros, pero ninguno realmente exitoso. El panteísta no puede asombrarse, porque no puede alabar a Dios, ni alabar a nada como algo realmente diferenciado de él mismo. Sin embargo, nuestro tema aquí es el efecto que tiene esta admiración cristiana – que salta hacia afuera, hacia una deidad diferenciada del devoto – sobre la necesidad general de un comportamiento ético y de una reforma social. Y por cierto que su efecto es suficientemente obvio. No existe ninguna posibilidad concreta de extraer del panteísmo ningún impulso especial hacia una acción moral. Porque el panteísmo, por su misma naturaleza, implica que una cosa es tan buena como la otra mientras que la acción implica por naturaleza que una cosa es muy preferible a la otra. Swinburne, en el punto más alto de su escepticismo, trató en vano de luchar contra esta dificultad. En Songs before Sunrise (Canciones antes del Amanecer), escrito bajo la inspiración de Garibaldi y la revolución en Italia, proclamó la nueva religión y al Dios más puro que barrería con todos los sacerdotes del mundo:
“¿Qué sabes tú ahora
mirando hacia Dios para llorar?
Yo soy yo, tú eres tú,
Yo estoy abajo y tú en lo alto,
Yo soy tú el que tú buscas para encontrarle
y no encuentras sino a ti mismo, porque tú eres yo.”
De lo cual la deducción inmediata y evidente es que los tiranos son tanto hijos de Dios como Garibaldi; y que el Rey de Nápoles habiéndose “encontrado a si mismo” con el mayor de los éxitos, es idéntico con el bien último de todas las cosas. La verdad es que la energía occidental que ha destronado tiranos proviene directamente de la teología occidental que dice: “yo soy yo, y tú eres tú”. La separación espiritual que alzó la mirada y vio a un rey bueno en el universo, es la misma que alzó la mirada y vio a un mal rey en Nápoles. Los adoradores del Dios que adoraba el rey napolitano destronaron al rey napolitano. Los adoradores del dios de Swinburne han cubierto el Asia por siglos y nunca destronaron a un tirano. El santo hindú puede razonablemente cerrar los ojos porque está observando eso que es Yo y Tú, y Nosotros y Aquello. Es una ocupación racional: pero no es verdadera en teoría y no es verdadera en los hechos de tal modo que le ayude al hindú a vigilar lo que hace Lord Curzon. Esa vigilancia externa que siempre ha sido la característica del cristianismo (ese mandamiento de vigilad y orad) se ha expresado tanto en la típica ortodoxia de Occidente como en la típica política occidental. Pero ambas expresiones dependen de la idea de una divinidad trascendente, diferente de nosotros; de una divinidad que desaparece. Por cierto que credos más sutiles pueden sugerir que busquemos a Dios a profundidades cada vez mayores en el laberinto de nuestro propio ego. Pero sólo nosotros, los de la cristiandad, hemos dicho que debemos salir a cazar a Dios como las águilas de las montañas. Y haciéndolo, hemos dado muerte a todos los monstruos que hallamos a lo largo de la cacería.
Otra vez, por lo tanto, nos encontramos con que, en la medida en que buscamos la democracia y las energías auto-regeneradoras de Occidente, tenemos mucha mayor probabilidad de hallarlas en la antigua teología que en la nueva. Si queremos una revolución, tenemos que adherir a la ortodoxia. Especialmente en lo referente a esta cuestión de insistir en la deidad inmanente o trascendente (que tanto se discute en los concejos del señor R. J. Campbell). Insistiendo en forma especial en la inmanencia de Dios, lo que obtenemos es introspección, auto-aislamiento, quietismo, indiferencia social – en una palabra: el Tibet. Insistiendo especialmente en la trascendencia de Dios, obtenemos milagro, curiosidad, aventura moral y política, justa indignación – en una palabra: el Cristianismo. Insistiendo en que Dios está dentro del hombre, un hombre siempre se queda dentro de si mismo. Al insistir en que Dios está fuera del hombre, el hombre se ha trascendido a si mismo.
Estaremos en el mismo caso si tomamos cualquier otra doctrina que hoy se considera anticuada. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la profunda cuestión de la Trinidad. Los Unitaristas (una secta que no debería mencionarse sin un especial respeto por su distinguida dignidad y alto honor intelectual) son, con frecuencia, reformadores por el accidente que impulsa a tantas pequeñas sectas hacia esa actitud. No obstante, no hay nada de liberal en lo más mínimo, ni nada emparentado con una reforma, en la sustitución de la Trinidad por del monoteísmo puro. El Dios complejo del credo de San Atanasio puede ser un enigma para el intelecto, pero es mucho menos probable que ese Dios concentre el misterio y la crueldad de un Sultán que la solitaria deidad de Omar o de Mahoma. El dios que se limita a ser simplemente una terrible unidad no es tan sólo un rey, sino un rey oriental. El corazón de la humanidad, y especialmente el de la humanidad europea, se satisface por cierto mucho más con el misterio de sugerencias y símbolos que existe alrededor de la idea trinitaria; con esa imagen de un concejo en el cual la misericordia tiene su voz en pie de igualdad con la justicia; con esa concepción de una especie de libertad y de variedad existiendo hasta en la más íntima cámara del mundo. Es que la religión occidental siempre ha sentido agudamente la idea de que “no es bueno que el hombre esté solo”. El instinto social se ha manifestado en todas partes, como cuando la idea oriental de los ermitaños fue prácticamente expulsada por la idea occidental de los monjes. Así, hasta el ascetismo se convirtió en fraternal y los trapenses fueron sociables aún permaneciendo en silencio. Si este amor por una complejidad viviente ha de ser nuestro punto de referencia, pues entonces es mucho más sano tener una religión trinitaria que otra unitaria. Porque para nosotros, los trinitarios, – si me está permitido decirlo con respeto – para nosotros, Dios Mismo es una sociedad. Por cierto que es un insondable misterio teológico, y aún si fuese lo suficientemente teólogo como para tratar la cuestión directamente, no sería relevante hacerlo aquí. Baste con decir que este triple enigma es reconfortante como el vino y abierto como el hogar de las chimeneas inglesas; que esto que deja perplejo al intelecto, calma profundamente al corazón. Pero de las regiones áridas y los espantosos soles vienen los crueles hijos del Dios solitario; los auténticos Unitaristas quienes, cimitarra en mano, han devastado al mundo. Porque no es bueno que Dios esté solo.
Y otra vez, lo mismo es cierto en relación con esa difícil cuestión del peligro en que se encuentra el alma, algo que ha inquietado a tantas mentes justas. La esperanza es imperativa para todas las almas, y es bastante sostenible que su salvación es inevitable. Pero que sea sostenible no quiere decir que sea favorable a la actividad o al progreso. Nuestra combativa y creativa sociedad debería insistir más bien en el peligro que todos corremos, en el hecho que toda persona está pendiendo de un hilo sobre un precipicio. Decir que todo saldrá bien de todos modos es un comentario comprensible; pero no puede ser considerado el toque de una trompeta. Europa debería más bien enfatizar una posible perdición; y Europa siempre la ha enfatizado. En esto, su religión más sublime concuerda con sus romances más vulgares. Para el budista o para el fatalista oriental, la existencia es una ciencia o un plan que debe culminar de determinada manera. Pero, para el cristiano, es una historia que puede terminar de cualquier manera. En una novela de suspenso – siendo que las novelas son un producto puramente cristiano – al héroe no se lo comen los caníbales; lo esencial para que exista el suspenso es que podría ser comido por los caníbales. El héroe tiene que ser – para decirlo de algún modo – un héroe comestible. Por eso, la moral cristiana siempre le ha dicho al hombre, no que perdería su alma, sino que debe tener cuidado de no perderla. Resumiendo pues, según la moral cristiana es perverso decir que un hombre está “condenado”. Pero es estrictamente religioso y filosófico decir que es condenable.
Todo el cristianismo está enfocado sobre el hombre parado en la encrucijada. Las filosofías amplias y superficiales, las enormes síntesis de la hipocresía, todas hablan de eras geológicas, y de evolución, y de futuros desarrollos. La verdadera filosofía se ocupa del instante. Una persona, ¿tomará este camino o el otro? – si les place pensar, ésta es la única cuestión en la que hay que pensar. Pensar acerca de eras geológicas es bastante fácil; cualquiera puede especular con ellas. Lo realmente terrible es el instante. Nuestra literatura se ha dedicado tanto a la lucha y nuestra teología se ha ocupado tanto del infierno porque nuestra religión ha sentido intensamente el instante. El instante está lleno de peligro, como un libro de aventuras para jóvenes; el instante se halla en perpetua crisis. Existe una buena dosis de similitud entre la fantasía popular y la religión de los occidentales. Si decimos que la ficción popular es vulgar y barata, no hacemos más que repetir lo que los aburridos sabelotodos también dicen de las imágenes de las iglesias católicas. La vida – de acuerdo con la fe – es muy parecida a una novela por entregas: termina con la promesa (o la amenaza) de un “continuará en el próximo número”. De la misma manera y con noble vulgaridad, la vida imita a las series por capítulos y se despide en el momento más apasionante. Porque la muerte es, decididamente, un momento apasionante.
Pero la cuestión a subrayar es que una historia es apasionante porque tiene un elemento volitivo tan fuerte, porque tiene tanto de eso que la teología llama libre albedrío. Usted no puede terminar una suma como se le da la gana. Pero puede terminar una historia como se le da la gana. Cuando alguien descubrió el cálculo diferencial, había un sólo cálculo diferencial que podía descubrir. Pero cuando Shakespeare mató a Romeo, podría haberlo casado con la anciana niñera de Julieta si hubiera querido. Y la cristiandad se ha destacado en la narrativa novelesca precisamente porque ha insistido sobre el libre albedrío teológico. Resultaría una cuestión muy amplia e implicaría desviarnos demasiado de nuestro camino el tratarlo adecuadamente aquí, pero ésta es la real objeción a ese torrente de habladurías modernas acerca de tratar al crimen como una enfermedad, acerca de hacer de una prisión un ambiente higiénico como si fuese un hospital, acerca de curar el crimen por medio de lentos métodos científicos. La falacia de todo el asunto está en que la maldad es una cuestión de elección deliberada, mientras que la enfermedad no lo es. Si usted me dice que curará a un libertino de la misma forma en que cura a un asmático, mi respuesta barata y obvia sería: “Muéstreme las personas que decidieron ser libertinas y luego muéstreme una cantidad igual de personas que hayan decidido ser asmáticas.” Una persona puede quedarse acostada y curarse de una enfermedad. Pero no debe quedarse acostada si quiere curarse de un pecado; por el contrario, tiene que levantarse y actuar con decisión. En realidad, toda la cuestión está perfectamente expresada en la misma palabra que utilizamos para designar al hombre en el hospital: lo llamamos “paciente”, en modo pasivo. Por el contrario “pecador” es un término en modo activo. Si una persona tiene que ser salvada de la gripe, esa persona puede ser un paciente. Pero, si ha de ser salvada del delito de estafa, tiene que ser impaciente y no paciente. Tiene que volverse personalmente impaciente con las estafas. Toda reforma moral debe comenzar con la voluntad activa y no la pasiva.
Aquí llegamos otra vez a la misma conclusión sustancial. En la medida en que deseemos las reconstrucciones específicas y las peligrosas revoluciones que han caracterizado a la civilización europea, no debemos desalentar la idea de una posible ruina; más bien deberíamos fomentarla. Si, como los santos orientales, solo queremos contemplar lo bien que están las cosas, podemos por supuesto decir que tienen que salir bien. Pero, si particularmente queremos hacer que estén bien, debemos insistir en que pueden salir mal.
Por último esta verdad vuelve a ser cierta en el caso de los intentos modernos comunes que tratan de disminuir o argumentar en contra de la divinidad de Cristo. El hecho puede o no ser cierto; trataré sobre eso antes de terminar. Pero si la divinidad es verdadera, por cierto que es terriblemente revolucionaria. Que un hombre bueno puede quedar con la espalda contra la pared no es más que algo que ya sabemos; pero que Dios pueda quedar con la espalda contra la pared es un alarde para todos los revolucionarios de aquí a la eternidad. El cristianismo es la única religión sobre la tierra que ha sentido que la omnipotencia hizo incompleto a Dios. Sólo el cristianismo ha sentido que Dios, para ser completamente Dios, tiene que haber sido tanto rebelde como rey. Entre todos los credos, sólo el cristianismo le agregó el coraje a las virtudes del Creador. Porque el único coraje digno de tal nombre necesariamente tiene que significar que el alma pasa por un cierto punto de ruptura – y no se rompe. En esto realmente estoy entrando en un tema demasiado profundo y tremendo como para ser discutido con liviandad; y pido disculpas por adelantado si cualquiera de mis frases cae mal o parece irreverente al tratar un asunto que los más grandes santos y pensadores han, con justa razón, temido tratar. Pero en esa terrible historia de la Pasión hay una clara sugerencia emocional en cuanto a que el autor de todas las cosas (en alguna forma impensable) no sólo sufrió la agonía, sino también la duda. Está escrito que “No tentarás al Señor, tu Dios”. No; pero el Señor, tu Dios, puede tentarse a Si mismo; y parecería ser que fue esto lo que sucedió en Getsemaní. En un jardín, Satanás tentó al hombre; en un jardín Dios tentó a Dios. De alguna forma sobrehumana pasó por nuestro humano horror del pesimismo. La tierra tembló y el sol fue borrado del cielo, no por la crucifixión, sino por ese grito desde la cruz: ese grito que confesaba que Dios había abandonado a Dios. Y ahora dejemos que los revolucionarios elijan un credo de todos los credos y un dios de todos los dioses del mundo, ponderando cuidadosamente a todos los dioses de inevitable recurrencia y de inalterable poder. No hallarán a otro dios que también se haya rebelado. Más aún (y la cuestión se hace demasiado difícil para el lenguaje humano): incluso dejemos que los ateos mismos elijan a un dios. Hallarán tan sólo una divinidad que expresó el aislamiento en el que se encuentran; sólo una religión en la cual Dios, por un instante, pareció ser un ateo.
Estas podrían ser las cuestiones esenciales de la antigua ortodoxia, cuyo mérito principal es que constituye la fuente natural de toda revolución y reforma; y cuyo principal defecto es que constituye obviamente tan sólo una afirmación abstracta. Su principal ventaja consiste en ser la más inquieta y viril de las teologías. Su principal desventaja está, simplemente, en que es una teología. Siempre se la podrá acusar de que, por su naturaleza, es arbitraria y está en el aire. Pero no está a tanta altura como para que grandes arqueros no se pasen toda una vida tirándole flechas – e incluso sus últimas flechas. Hay personas dispuestas a arruinarse a si mismas y a arruinar a toda su civilización con tal de arruinar también esta antigua y fantástica historia. El fenómeno último y más asombroso de esta fe es que sus enemigos están dispuestos a utilizar cualquier arma en su contra; aún las espadas que cortarán sus propios dedos y los incendios que quemarán sus propios hogares. Personas que comienzan a combatir a la Iglesia en el nombre de la libertad y la humanidad terminan desechando la libertad y la humanidad con tal de combatir a la Iglesia. Y esto no es ninguna exageración. Podría llenar todo un libro con ejemplos sobre ello. El señor Blatchford se propuso, como todo vulgar destructor de Biblias, demostrar que Adán no fue culpable de pecar contra Dios. Al maniobrar para sostener eso, admitió – como cuestión secundaria – que todos los tiranos, desde Nerón al rey Leopoldo, eran inocentes de todo pecado contra la humanidad. Conozco a una persona tan apasionada por demostrar que no tendrá una existencia personal después de la muerte que hasta cae en la posición de decir que no tiene existencia personal ahora mismo. Invoca al budismo y dice que todas las almas se disuelven unas en otras. Para probar que no puede ir al cielo, demuestra que no puede ir a Hartlepool. He conocido personas que protestaban contra la educación religiosa con argumentos contrarios a cualquier educación, diciendo que la mente de un niño debía desarrollarse libremente y que los viejos no deben enseñar a los jóvenes. He conocido personas que argumentaban que no podía haber un juicio divino mostrando que no puede haber juicio humano, ni siquiera a los efectos prácticos. Quemaban su propio trigo con tal de incendiar a la Iglesia; rompían sus propias herramientas con tal de romperla, cualquier garrote les venía bien para golpearla aunque fuese un garrote construido con la madera de su propio mobiliario. No admiramos, apenas si disculpamos, al fanático que destruye a este mundo por amor a algún otro. Pero ¿qué podríamos decir del fanático que destruye este mundo por odio al otro? Sacrifica la existencia misma de la humanidad por la inexistencia de Dios. Ofrenda sus víctimas, no al altar, sino meramente para lograr la desocupación de los altares y el vacío de los tronos. Está dispuesto a destruir hasta la ética primaria en virtud de la cual existen todos los seres en aras de esta extraña y eterna intención de vengar a alguien que nunca existió en absoluto.
Y a pesar de todo, el objetivo sigue allí, colgando del cielo; ileso. Sus oponentes sólo consiguen destruir todo lo que ellos mismos consideran deseable con justa razón. No destruyen la ortodoxia; sólo destruyen la sensatez política y el sensato, valiente, sentido común. No demuestran que Adán no era responsable ante Dios, ¿cómo podrían hacerlo? Sus postulados sólo demostrarían que el Zar no es responsable por Rusia. No demuestran que Adán no debería haber sido castigado por Dios. Solo consiguen demostrar que el común explotador no debería ser castigado por los hombres. Con sus dudas orientales sobre la personalidad no logran la certeza de que no tendremos una vida personal en el más allá; sólo consiguen darnos la certeza de que, con sus criterios, no tendremos una vida muy feliz ni muy completa aquí mismo. Con sus paralizantes comentarios sobre que todas las conclusiones terminan en el error, no están desgarrando los libros del Ángel de las Actas; sólo están haciendo un poco más difícil llevar la contabilidad de Marshall & Snelgrove. No es tan sólo que la fe es la madre de todas las energías mundanas; es que sus enemigos son los padres de toda la confusión del mundo. Los secularistas no han destruido las cosas divinas; pero sí han destruido las cosas seculares, si eso les sirve de algún consuelo. Los Titanes no han escalado hasta el cielo; pero han arruinado el mundo.




















.jpg)


















.jpg)











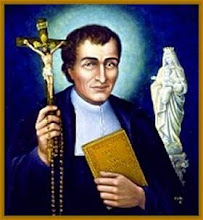





















No hay comentarios:
Publicar un comentario