
La Historia de la Iglesia es una continuada muestra de las dificultades que se han presentado muchas veces, a lo largo de los siglos, en lograr acuerdos, convivencia pacífica y beneficios mutuos entre las autoridades civiles y la jerarquía eclesiástica.
El estallido de la Revolución Francesa, el advenimiento de la República y la posterior llegada de Napoleón van a dar cabida, en la relación Iglesia-Estado francés, a una serie de hechos, de ribetes dramáticos los más, heroicos muchos, vergonzantes otros y ridículos algunos.
La Revolución llegó, en el caldo de cultivo representado por un lado por las nuevas ideas, y por el otro en la proverbial ceguera, sordera y necedad de quienes no supieron ver que el estado de cosas del ancienne regime no podía sostenerse más.
Y así como llegó la Revolución, así se instaló. Y comenzó el desfile de personajes, en lucha entre sí para demostrar quién era el que tenía ideas más novedosas. Quién era más revolucionario. Así, se sucedieron hechos que serían risibles si no fuesen crueles y dramáticos. Pero que en todo caso resultaron absurdos.
Luego vino la República, y posteriormente esa restauración monárquica representada por el Imperio, que las casas reales europeas llamaron usurpación.
La personalidad de Napoleón Bonaparte ha sido ampliamente estudiada y descrita. No es el objeto de este pequeño trabajo analizar su paso por la historia de Francia y del mundo, sino mostrarlo en cuanto a lo que se rerlacionó con el Papa Chiaramonti, con quien tuvo momentos de acercamiento y de lucha, para concluir en un gesto generoso y grande del Papa.
SS Pío VII
SS Pío VII nació en 1740 (42?) con el nombre de Luigi Barnaba, conde de Chiaramonti. Era oriundo de la ciudad italiana de Cesena. Su familia pertenecía a la nobleza: su padre era Conde de Chiaramonti, y su madre, marquesa Chini. La educación del niño y joven Chiaramonti es la que corresponde a un aristócrata: en Ravena cursa estudios clásicos, y más tarde en Padua hace sus estudios teológicos y canónicos. Ingresó en la Orden de San Benito a los 16 años, profesando en la abadía de Santa María de Cesena. Será un benedictino toda su vida, impregnado por el carácter religioso de la Orden que lo viera nacer en la vida religiosa.
Enseñó Teología en Parma y en Roma. Fue nombrado abad benedictino, y posteriormente Obispo en las sedes de Tívoli, primero, y de Imola después. Fue elevado a la púrpura cardenalicia, en 1785, por Pío VI, que era pariente suyo.
Chiaramonti fue un hombre abierto a las ideas de su tiempo. Fue definido como tolerante e ilustrado”. Serán estas características las que, en 1800, esgrimirá el Cardenal Consalvi, gran elector de Chiaramonti, en el cónclave que lo eleva al solio pontificio.
Pero a la vez es un hombre de concepciones firmes. Cuando en 1797 los franceses invaden las legaciones, Chiaramonti es obispo de Imola, y permanece en su sede. Napoleón Bonaparte, al enterarse, le envía su felicitación. El obispo Chiaramonti, sin embargo, no se presenta al Emperador, como una forma de reprobar todos los ataques hechos a los derechos de la Iglesia.
Sin embargo, una homilía de Navidad del obispo alcanzará una gran fama. Dirá en ella: “La forma de gobierno democrático, elegido por ustedes, no repugna de ninguna manera al Evangelio. Al contrario: exige todas la sublimes virtudes que no se encuentran más que en la enseñanza de Jesucristo. Sean buenos cristianos y serán buenos demócratas”. Esta homilía fue difundida y le valió al obispo Chiaramonti la aprobación y una cierta protección de Napoleón, quien si bien era fiel a las ideas revolucionarias y a su propio proyecto personal, tenía en lo profundo de su corazón ciertas inclinaciones favorables a la Iglesia, aunque más no fuera como fuerza moral aglutinante. Dirá de Chiaramonti: “este ciudadano cardenal predica como un jacobino”.
Muerte de SS Pío VI y elección de Chiaramonti
La historia deberá remarcar siempre con letras bien visibles la afrenta recibida por el octogenario Papa Pío VI. El Directorio francés, en su avance, consideró que el régimen clerical de Italia era incompatible con el suyo. Por ello las tropas francesas invaden Roma y entran en el Vaticano. El anciano Papa rogó a sus enemigos que le dejaran morir donde había vivido, pero los franceses le contestaron que cualquier lugar era bueno para morir. Saquearon su habitación en su presencia, llevándose hasta los más pequeños objetos. Se le arrebató hasta su anillo pastoral. Después de pasearlo como prisionero por el norte de Italia, sin consideración a lo precario de su salud, fue transportado a través de los Alpes hasta Valence, donde fallece el 22 de agosto de 1799 en medio de una gran amargura. El trono de Pedro, una vez más, está vacío.
El cónclave
SS Pío VI había previsto las dificultades que habría de traer a la Iglesia la elección de su sucesor. Los cardenales, en principio, estaban dispersos. Francia, descristianizada por la revolución. Gran parte de Europa, bajo la férula de la apostasía francesa. Austria bajo el josefinismo. España, con una corte decididamente antirromana, bajo Carlos IV. Rusia e Inglaterra, en actitud contemplativa de lo que, preveían, era el fin del Papado. Efectivamente, parecía que la Iglesia católica había llegado a su fin.
El papa muerto había firmado tres actas, de su puño y letra, reformando las normas para elegir a su sucesor. Una de ellas ampliaba los plazos previstos para la elección, aunque urgiendo la decisión de los electores; una segunda autorizaba a los cardenales a determinar por ellos mismos fecha y lugar de la asamblea electiva, y la tercera designaba al decano del colegio cardenalicio, el cardenal más anciano, para que fijara el lugar de la elección en el territorio de un príncipe católico, convocando a los cardenales electores.
A la sazón, el decano del Sacro Colegio era el cardenal Albani. Este estaba en Venecia, por entonces posesión austriaca, junto con gran parte de los cardenales, y desde allí hizo la convocatoria. Así, en el convento de la Isla de San Jorge el Mayor, comenzó el cónclave el 1° de diciembre de 1799, con la presencia de 35 de los 46 cardenales electores, bajo la protección y el financiamiento de Francisco II y bajo la tranquilidad proporcionada por un triunfo de la segunda coalición, que había echado de Italia a los franceses; triunfo que duraría, sin embargo, poco tiempo.
Francisco II quiere intervenir ampliamente en el cónclave y dar su voz para la elección del Pontífice. Para ello cuenta con los oficios del cardenal Herzan, para que sostuviese la candidatura del cardenal Mattei. En otro extremo, España había comisionado al cardenal Despuig para excluir a los candidatos de Austria. Fue este quien se había fijado en el obispo de Imola y lo tenía in péctore como candidato al solio pontificio. En este juego de influencias e intrigas van pasando los meses en un cónclave que parecía haber llegado a un punto muerto entre las candidaturas de los cardenales Bellisomi y Mattei. Finalmente interviene el secretario del Cónclave, Consalvi, que más tarde será cardenal, Secretario de Estado de Pío VII, y se distinguirá por sus dotes de negociador. Consalvi presenta la opción de un cardenal que pudiera satisfacer tanto a la mayoría como a la minoría: el obispo de Imola, Bernabé Chiaramonti. La edad del nombrado (58 años) juega en contra, en un grupo de electores habituados a elegir papas ancianos, con una expectativa de pontificados cortos que les permitiesen volver a su deporte favorito: la elección en la cual cada uno de ellos tenía cifradas secretas esperanzas. Consalvi menciona este detalle, pero explica que las dramáticas horas que vive la Iglesia, sumado a las excepcionales condiciones del candidato, hacen que este asunto pase a segundo plano. Así, al día siguiente, 14 de marzo de 1800, y con la probable ayuda del cardenal Despuig en una serie de contactos previos a la votación, Chiaramonti recibe 34 votos, contra uno sólo (el suyo) que va a Albani. Chiaramonti se siente abrumado por la responsabilidad. Pide unos instantes para rezar… y acepta, pidiendo el auxilio divino y el del Sacro Colegio. Se llamará Pío VII, en homenaje al anciano Pío que había muerto en el destierro.
El nuevo Papa es coronado en San Jorge el Mayor, de Venecia, el 21 de marzo. Como Francisco II no había tomado bien la elección del Papa Pío, negó la catedral de San Marcos. Así comenzó este pontificado.
El pontificado Chiaramonti
Los primeros actos del nuevo Papa demuestran su amplitud de criterios, y sus deseos de hacer adaptaciones y reformas. Nombra a Consalvi como Secretario de Estado. Consalvi, tenido como liberal, es de por sí un signo de lo que el Papa quiere para las líneas directrices de la Iglesia. El 15 de mayo de 1800 el nuevo Papa hace conocer una Encíclica en la que deja claro que sólo la Iglesia con su fuerza moral puede contribuir a restablecer la paz y la armonía en el mundo, y que los príncipes deben dar a la Iglesia la libertad que ella merece y necesita.
El 3 de julio del mismo año, el Papa hace su entrada en Roma en medio del delirio popular. Inmediatamente se abocó a la tarea de ordenar las exhaustas arcas de los Estados Pontificios, y nombró a una comisión de cardenales para estudiar las medidas necesarias para bajar los gastos y aprovechar mejor los recursos.
La cuestión de la Iglesia francesa
Si bien un problema para el nuevo Papa eran las pretensiones de Francisco II con respecto a las legaciones, que habían valido al Papa la primera de sus determinaciones férreas: “Que su majestad tenga buen cuidado de no poner en su guardarropas ropas que no sean las suyas, pues no solo no las podría gozar, sino que además podrían comunicar la polilla a sus propias vestiduras”, habíale dicho al marqués de Ghisleri, enviado de Francisco; uno de los asuntos más difíciles que esperaban al Papa Pío VII era la cuestión de la Iglesia Francesa. Allí estaba todo por resolver. El clero juramentado había caído en gran descrédito. El indiferentismo y el ateísmo era grande. Para los funcionarios franceses, crecidos a la sombra de la revolución, la Iglesia seguía siendo “la superstición”.
Pero Bonaparte, en su ascenso meteórico, tiene otros planes, independientemente de lo que piensen los antiguos jacobinos y émulos de Robespierre. El 8 de frimario de VII (29 de noviembre de 1799) aparece un decreto a favor, nominalmente, de los sacerdotes juramentados, pero en la práctica favorece a varios de los resistentes, que recuperan la libertad. Decretos posteriores, de diciembre de ese año, restituyen las Iglesias a los municipios, “a quienes las detentaban en posesión el primer día del año II”; y permiten el ejercicio del culto con solo el juramento a la nueva Constitución. Un decreto siguiente, inesperado, rinde honores póstumos al Papa Pío VI, “enemigo antiguo de Francia, aunque seducido por el consejo de los hombres que rodearon su vejez… por lo cual sus restos mortales, mientras esperan su retorno a Roma, recibirán los honores que merecen”.
Estas medidas beneficiaron sobre todo a los católicos no juramentados, que pudieron salir de la clandestinidad y ejercer el culto, con la sola promesa de fidelidad a la Constitución, aunque esta promesa encierra algunas dificultades para los católicos romanos.
El concordato
Pero se acercaba un momento muy distinto. Napoleón, con la victoria de Marengo, había podido entrar en Italia. Europa estaba a sus pies, pero el perspicaz corso sabía que sólo podría reorganizar la Francia bajo la égida del catolicismo. Ya en Milán había manifestado muy por encima su decisión de entenderse con el nuevo Papa. Pero el 19 de junio de 1801 hizo saber al obispo de Vercelli, cardenal Martiniana, que estaba dispuesto a entenderse con Pío VII para restablecer el culto católico en Francia. Pío VII respondió con prontiutud: Roma estaba dispuesta.
Del lado romano negociaron el arzobispo Spina y el servita Caselli. De parte del emperador, estaba Bernier, el pacificador de la Vendée. Paralelamente, en Roma, el embajador de Francia, Francisco Cacault, negociaba con la corte pontificia. Las pretensiones de Bonaparte eran pretensiones de máxima, y urgía al arreglo. Pero el papa procedió con mesura y firmeza. Por otro lado, las presiones del partido borbónico se oponían a las negociaciones con el usurpador, ya que –decían- le concedía legitimidad a las pretensiones de éste. También se oponía el clero francés, tanto el juramentado, que temía perder sus puestos y prebendas, como el alto clero resistente, que esperaba una restauración borbónica para recuperar sus sedes.
A esto se sumaba otra dificultad: las pretensiones de Bonaparte, que eran incompatibles con las de Roma. Napoleón urgía al Papa a aceptar sus términos sin modificación ninguna. Las negociaciones parecen estancadas. Pero ni uno ni otro tenía intenciones, en realidad, de fracasar. El Papa envía a París al cardenal Consalvi, su Secretario de Estado, con instrucciones de resolver el problema, que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de los obispos titulares de las sedes, el destino del clero juramentado, la cuestión de los bienes eclesiásticos, y las leyes anticatólicas.
Consalvi llega a Roma el 22 de junio, y es recibido por Napoleón, que designa a su hermano José, al abate Bernier y al consejero Cretet para entablar las conversaciones. Consalvi debió soportar una serie de intrigas y presiones, e incluso las iras del cónsul. Es en estas idas y vueltas cuando sucede aquél famoso diálogo en el que el Cónsul Bonaparte amenaza al Secretario de Estado, diciéndole: “Sepa usted que si no aceptan estas condiciones, en dos meses destruyo la Iglesia Católica”, a lo que el sereno Consalvi replicó: “Pero Señor, ¿cómo podrá usted hacer esto, si nosotros los sacerdotes estamos intentándolo, sin conseguirlo, desde hace 1800 años?”
Al fin el 15 de julio de 1801 el documento está listo. Consta de un preámbulo en el que el gobierno de Francia reconoce que la religión católica es la mayoritaria en el pueblo francés. Luego, en 17 artículos, se establecen los puntos del concordato. El artículo 1° autoriza el libre culto siempre y cuando se observen las prescripciones del policía que el gobierno dictare para preservar la tranquilidad pública. El artículo 2° establece el número de arzobispados y obispados. Estos últimos serán 50. El artículo 3° dispone la renuncia de los antiguos obispos a sus sedes, para bien de la paz y de la Iglesia. Los dos siguientes artículos estipulaban que el primer cónsul nombraría a los obispos, mientras que el Papa les daría la institución canónica. Los artículos 6 al 8 disponían que los obispos y demás eclesiásticos debían prestar juramento de fidelidad, los obispos frente al primer cónsul, y los eclesiásticos frente a las autoridades civiles, además de rezar oraciones prescritas, por el cónsul y por la República. Luego se disponía que la nueva limitación entre parroquias se haría en acuerdo entre las autoridades civiles y los nuevos obispos, los cuales nombrarían a los párrocos; Los artículos 12 al 15 establecían que todas las Iglesias y parroquias no enajenadas, y necesarias al culto, volverían a la Iglesia, la cual sin embargo no reclamaría todos los bienes eclesiásticos ya enajenados. Los obispos y presbíteros recibirían una paga congrua. Los dos últimos artículos concedían al primer cónsul los privilegios que antes tenían los reyes, declarando que estos puntos se revisarían en el caso de que el primer cónsul no fuera católico.
Como se ve, este Concordato hubo por fuerza de ser un sapo vivo a ser tragado por Roma. El papa dio en esto muestra de muchas de sus dotes: valentía, sagacidad, capacidad de aceptar lo posible frente a lo deseable; tenacidad ante las dificultades, tanto externas como internas. Porque muchos, en la Iglesia, se oponían al contenido del tratado. Y no en último lugar los obispos que debían renunciar, muchos de los cuales se negaron a hacerlo no por vanas o mezquinas consideraciones, sino por fidelidad a la antigua monarquía. Los obispos juramentados renunciaron de grado o por fuerza, ya que dependían del estado. Los obispos de la monarquía, en cambio, tuvieron distintas reacciones. De hecho, 58 presentaron la renuncia, pero 37 se resistieron, incluso a una carta de puño y letra del pontífice, que reconociendo sus derechos les suplicaba el renunciamiento en aras de la paz y la unidad eclesiástica.
Entonces se dio un hecho sin precedentes: el Papa, en la plenitud de su poder romano, dispuso la deposición de los obispos que se negaban a dimitir, y suprimió las antiguas diócesis de Francia, autorizando a su legado, el cardenal Caprara. para instituir a los nuevos obispos. Jamás, en la historia de la Iglesia, se había dado una muestra tan grande del poder papal.
Pero Napoleón enfrentaba una dura oposición en sus mismas filas, de los recalcitrantes revolucionarios. Para acallar esta oposición, y con la inspiración de Talleyrand, se establecieron los 77 artículos orgánicos, sin consulta con la Santa Sede, que de hecho restablecían los puntos principales del galicanismo, como el hecho de que no se podía publicar en Francia Bula o documento pontificio sin el visto bueno del gobierno (el exquátur regio); que debían enseñarse en las universidades de teología los cuatro artículos galicanos de 1682; que el gobierno debería autorizar los concilios; que los seminaristas sólo podían ser ordenados con 25 años cumplidos; se prohibía el matrimonio eclesiástico antes de la ceremonia civil, y habría solamente un catecismo en toda Francia, aprobado por el gobierno. Pese a las protestas del Papa, estos artículos orgánicos tuvieron fuerza de ley.
El día de pascua de 1802, 18 de abril, se celebraba una solemne ceremonia en Notre Dame, con la presencia del gobierno, para inaugurar oficialmente el culto católico. El cardenal Caprara presidió la misa pontifical.
La época de las dificultades
Pero pronto comenzarían las dificultades entre el papa, deseoso de lo mejor para la Iglesia, y este Napoleón que además de su reconocida capacidad militar y política, tenía una enfermiza pasión por su propia grandeza, una ambición sin límites y un desprecio por todo lo que se opusiera, cosas todas que, a la postre, lo llevaron a la ruina, para bien del mundo.
Poco a poco el gobierno napoleónico fue tomando las características del antiguo gobierno borbónico. En agosto de 1802, por un plebiscito de 3,5 millones de votos, tomaba el título de cónsul vitalicio. Siguieron guerras y triunfos, traiciones e intrigas. A instancias de Fouché, y tras un plebiscito que obtuvo 3.600.000 votos favorables contra 2500 en contra, la República se transformaba en Imperio, con el título hereditario de Emperador dado a la familia de Napoleón. Mientras como reacción se preparaba la tercera coalición en su contra, Napoleón quiso emular la coronación de Carlomagno, e invitó al Papa a asistir a ella. Mucho debió meditar el papa la aceptación de esta invitación. Sus consejeros no eran unánimes en las opiniones. Negarse hubiese significado hacer un desplante al peligroso y poderoso Napoleón, y poner en peligro la paz conseguida. Acceder, significaba en los hechos reconocer la legitimidad de Napoleón frente a los Borbones. El problema era difícil. Finalmente, el Papa decidió viajar a París, poniéndose en marcha el 2 de noviembre de 1804, en algo parecido a una marcha triunfal por los estados que atravesaba. Fue recibido por un estudiadamente frío Napoleón en Fontainebleu. El 2 de diciembre, en Notre Dame, se produjo la ceremonia de la coronación, donde el papa ungió a Bonaparte y este, en un arranque de soberbia propio de su enfermiza mente, se apoderó de la corona imperial para ponérsela él mismo. Ni al Papa consideraba digno para imponerle su corona.
El pueblo parisino había recibido apoteósicamente al Papa Pío. El nuevo Emperador, en cambio, se cuidaba de hacerle ver cómo consideraba él la relación de fuerzas. Pocas son las concesiones que el Papa le arranca., De hecho, los artículos orgánicos permanecen en pié. En tanto, Napoleón había propuesto al papa permanecer en Avignon o en París, a lo que el papa se opuso con gran dignidad. Volvió a Roma el 16 de mayo de 1805, mientras que Napoleón seguía adelante en su carrera: el 15 de mayo de ese año se coronó a sí mismo rey de Italia. Ocupó Ancona, de los estados pontificios, “para evitar que cayera en manos de sus enemigos”. Napoleón exigía al Papa que saliera de su neutralidad y se decidiese por Francia, a lo que el Papa, una y otra vez, contestaba que no podía hacer tal cosa, ya que se debía a la causa de la paz y a los católicos de todas las naciones. Además, le dijo a Napoleón: “Sepa el emperador que no es emperador de Roma sino de los franceses. El título de emperador de Roma lo lleva otro”.
Más tarde se produjo otro altercado relacionado con la deposición del rey de Nápoles, Fernando, para entronizar a José Bonaparte. Las cosas se fueron precipitando. Consalvi había renunciado luego del incidente de Nápoles, pero el nuevo Secretario, el cardenal Casconi, tampoco fue del gusto del Emperador. Los sucesos se complicaron más y más, hasta que el 2 de febrero de 1808 las tropas imperiales del general Miollis ocuparon Roma. Poco a poco se encarceló a los disidentes; los cardenales fueron dispersados a sus tierras para aislar al Papa, y se encarceló al gobernador de Roma, cardenal Cavalchini, y al Secretario de Estado, cardenal Gabrielli. Los abusos arreciaron.
Finalmente, el 17 de mayo de 1809, Napoleón incorporaba lo que restaba de los Estados Pontificios a su imperio, declarando a Roma ciudad imperial. El Papa hizo algo acorde a su grandeza: excomulgó al Emperador, el cual sin embargo se rió de la medida. El Papa y el Secretario de Estado fueron detenidos, y Pío VII comenzó un destierro primero en la cartuja de Florencia donde había estado antes Pío VI, y más tarde fue llevado a Génova, Grennoble y Savona, donde quedó preso en el palacio episcopal.
Nuevas complicaciones
Mientras tanto, Napoleón, en sus sueños imperiales, necesitaba un heredero, y su esposa Josefina no se lo daba. Logró la anulaciópn del matrimonio civil con ella, y la nulidad del religioso fallada por el tribunal diocesano y el metropolitano, en un fallo venal dado que correspondía al Papa de Roma establecer la legitimidad de la pretensión de Napoleón. El caso es que Bonaparte, una vez más, hizo su voluntad, y se casó con María Luisa, hija del emperador de Austria. Ahora el corso estaba emparentado con una auténtica casa real: Los Habsburgos.
El problema de la provisión de los obispados vacantes, que se acumulaban desde la prisión del Papa, requería una acción urgente. Napoleón pensaba en la convocatoria a un concilio nacional, en la práctica un cisma. Y Napoleón convocó al concilio para el 9 de junio de 1810, en París. Pero el concilio no avanzó como Napoleón quería, sino que al contrario muchas de sus disposiciones causaron el disgusto de Bonaparte, por lo cual lo suspendió el 11 de julio, y dispuso el encarcelamiento de algunos obispos. Más tarde se reabrió el concilio con los obispos adictos, que se abocó al tema de los obispados vacantes. La resolución suplicaba al Emperador que siguiese nombrando los obispos, y al Papa que los aceptase. Como este puso condiciones que no contentaron al Emperador, Bonaparte declaró concluido, unilateralmente, el concordato, y decidió que a partir de entonces él nombraría a los obispos sin el consentimiento papal.
Reveses napoleónicos
Pero tiempos obscuros se avecinaban. La campaña de Napoleón en Rusia fracasó estrepitosamente. Mientras tanto, en junio de 1812, el ya anciano Papa es trasladado a Fontainebleu, a donde llega tras once días de viaje, gravemente enfermo. El Papa ya estaba exhausto, y Napoleón se valió de ello para entablar nuevas conversaciones en torno a la coinfección de un nuevo concordato, que se firmó el 25 de enero de 1813 con el nombre Concordato de Fontainebleu, con 11 artículos, en los que se especificaba que el papa ejercería el pontificado en Francia e Italia; se establecían los mecanismos de provisión de obispados vacantes, y una serie de puntos lesivos a la autoridad y prerrogativas del Papa y de la Iglesia. Era tan desastroso el concordato firmado por el anciano y enfermo Papa, que una vez libres los cardenales Consalvi, Pacca y Di Pietro, presurosamente se apersonaron ante el pontífice para hacerle ver el alcance de lo que había firmado. El papa, angustiado, consultó al resto de los cardenales, y terminó escribiendo al emperador una carta en que declaraba nulo todo lo hecho.
La estrella de Napoleón comenzaba a apagarse. En Leipzig, la derrota militar minaba el ánimo del corso, que veía obscuros nubarrones en el futuro. Los acontecimientos lo obligan a liberar al Papa, que marcha en un largo viaje que incluyó Savona, Tanaro, Parma, Módena y Bolonia, llegó a Roma el 24 de mayo de 1814 junto a Consalvi, que seguirá siendo su Secretario de Estado, mientras que en Francia, los mariscales de Napoleón se negaban a seguir luchando, y el Emperador, en abril, se veía obligado a abdicar, siendo desterrado a la isla de Elba y permitiéndosele seguir ostentando el título de emperador. Lo acompañaron unos 800 veteranos de su ejército. En Francia, el hermano de Luis XVI accedía al trono, con el nombre de Luis XVIII. Los monarcas retornaron a sus reinos, y se imponía la ímproba tarea de reconstruir a la Europa postnapoleónica, cuando en marzo de 1815 Napoleón escapó de Elba y retornó triunfalmente a Francia, de la que escapó Luis XVIII, dando inicio a los cien días, que concluyeron con la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, contra Wellington, y su confinamiento en Santa Elena, donde moriría seis años más tarde, el 5 de mayo de 1821.
En la desgracia de Napoleón, se vió otro de los gestos magnánimos del pontífice. Mandó a su familia una esquela, en la que más allá de todo lo acontecido, se ponía a disposición de la familia del emperador caído para lo que pudieren necesitar.
Conclusión
Muchos otros aspectos podríamos mencionar de este gran pontífice, pero el espacio nos lo impide. Restableció al Compañía de Jesús; reimplantó la Inquisición; combatió a la secta de los carbonarios, y con su tenaz lucha contra el absolutismo napoleónico engrandeció el prestigio y la talla moral del pontificado. Y en suma, fue siempre un monje que se vio en la necesidad de defender a la Iglesia contra las pretensiones de un monarca poderoso, que quiso ponerla a sus pies.
Su pontificado había sido de todo menos tranquilo. Sus sufrimientos, enormes. Pero su voluntad y su entereza fueron grandes. Murió santamente, el 20 de agosto de 1823, a los 81 años de edad, luego de un pontificado de 23 años y cinco meses, para bien de la Iglesia.
Bibliografía
Llorca, García Villosada, P. de Leturia, Montalbán: Historia de la Iglesia Católica; Tomo IV: Edad Moderna. Bliblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1953
Hertling, Ludwig: Historia de la Iglesia, Herder, Barcelona, 1964
Von Ranke, Leopold: Historia de los Papas; Fondo de Cultura Económica, México, 1943




















.jpg)


















.jpg)











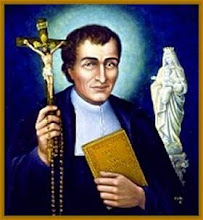





















No hay comentarios:
Publicar un comentario