
Luego de emprender el viaje y de haber llegado a Espoleto para continuar hasta la Pulla, Francisco se sintió enfermo. Empeñado, con todo, en llegar hasta la Pulla, se echó a descansar, y, semidormido, oyó a alguien que le preguntaba a dónde se proponía caminar. Y como Francisco le detallara todo lo que intentaba, aquél añadió: «¿Quién te puede ayudar más, el señor o el siervo?» Y como respondiera que el señor, de nuevo le dijo: «¿Por qué, pues, dejas al señor por el siervo, y al príncipe por el criado?» Y Francisco contestó: «Señor, ¿qué quieres que haga?»... (TC 6).
No es cosa fácil ni sencilla saber qué quiere Dios de nosotros o qué quiere que hagamos, y ni siquiera lo fue para Francisco de Asís. No consta que él tuviese hilo directo con el Espíritu Santo a través del cual le fuese revelado lo que tenía que hacer. Tampoco Francisco supo de buenas a primeras cuál era su vocación y, mucho menos, la misión a que Dios lo destinaba. Todo esto lo fue descubriendo gradualmente, con fases alternas frecuentemente dolorosas y nunca definitivas. Por lo demás, forma parte de la naturaleza del hombre no saber al punto lo que Dios quiere de él, porque con frecuencia el hombre lo busca todo menos a Dios, y los pensamientos humanos son muy otros que los de Dios.
El descubrimiento de la propia vocación por parte de Francisco fue fruto de un proceso de larga y difícil maduración. Francisco vivió siempre en el filo de la incertidumbre, lo que demuestra cuán libre es el hombre en su respuesta al Dios que lo interpela. Y Dios acepta de buen grado que el hombre repiense sus decisiones y las revise.
¿Qué camino no hizo Francisco hasta llegar a pasar de la aplicación material de las palabras que le dirigió el crucifijo de San Damián: «Vete y repara mi iglesia», al descubrimiento de una verdadera misión profética?
San Buenaventura, reflexionando sobre este «parto difícil», sobre este movimiento dinámico que se desarrolla como un «éxodo de la carne al espíritu», como un paso de las cosas exteriores a su significado interior y profundo, afirma: «Ignoraba todavía Francisco los designios de Dios sobre su persona..., no estaba familiarizado su espíritu en descubrir el secreto de los misterios divinos e ignoraba el modo de remontarse de las apariencias visibles a la contemplación de las realidades invisibles» (LM 1,2-3).
Henos, pues, aquí ante un Francisco cuyas dudas e incertidumbres sobre el verdadero sentido que dar a lo que intuía son semejantes a las nuestras. Esto debería hacer reflexionar a todos aquellos que creen tener el «monopolio del Espíritu Santo» y, por consiguiente, de la «Inspiración», y que se creen dispensados de contar también con las mediaciones humanas.
La «inspiración» jamás pone al hombre al amparo de posibles errores de interpretación. Y en Francisco nosotros tenemos no una inspiración sino una interpretación privilegiada de la Inspiración evangélica que anima continuamente al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia y también al corazón de la humanidad. No existen, pues, modelos «prefabricados», sino que es necesario remontarse a las fuentes de la Inspiración.
Cada uno de nosotros es un ser muy definido, inserto en una realidad histórica con sus límites y sus riquezas: tiene su propia sensibilidad, su propia inteligencia, sus cualidades naturales, sus lagunas, su propio «hábitat» social, su propio universo cultural, y precisamente en esta realidad tan concreta es donde resuena la llamada de Dios.
Una de las primeras cosas que tengo que comprender y aceptar es que yo soy aquel ser humano que soy, que me ha sido dado y que tal cual me asumo, y que nunca seré el personaje que sueño y proyecto ser en un mundo imaginario. Dios se me manifestará y me mostrará su voluntad a través de las posibilidades y los límites de mi cuerpo y de mi espíritu, tal cual Él me los ha dado.
Por consiguiente, la primera etapa de toda conversión es «convertirse» a uno mismo. Celano, primer biógrafo de Francisco, dice que el Santo llamaba a esta especie de intuición o discernimiento «sal de la sabiduría o de la discreción». He aquí un testimonio de las fuentes: «Que cada uno sepa medir sus fuerzas en su entrega a Dios»; «Hermanos míos, entendedlo bien: cada uno ha de tener en cuenta su propia constitución física» (cf. 2 Cel 22; LM 5,7; LP 50). Aunque hemos de reconocer que la experiencia en el cuidado de los hermanos, más que el propio temperamento impetuoso y extremista de Francisco, fue lo que le hizo ejercitar el «discernimiento». Quizá pueda afirmarse que Francisco tuvo más discernimiento para con sus hermanos que para consigo mismo.
Uno de los «lugares privilegiados» de la revelación es la conciencia del hombre, donde las llamadas e interpelaciones de Dios son más o menos percibidas. Para Francisco, el «artífice principal» de esta iniciativa divina fue el Espíritu Santo. Francisco inculcó siempre una gran apertura, una máxima disponibilidad al Espíritu del Señor: «... al Espíritu del Señor... a las visitas del Espíritu», porque lo había experimentado personalmente de manera positiva, decisiva.
Obedecer es principalmente «escuchar», según el sentido bíblico de la palabra tanto en hebreo como en latín. Puesto que el Espíritu es la fuente de todo discernimiento, sólo Él puede permitirnos ver y creer en los signos y por medio de los signos humanos. Y toda intuición en este caso es un verdadero nacimiento.
Todos los biógrafos de Francisco subrayan esta actitud interior de escucha como lugar privilegiado de discernimiento de la voluntad de Dios. Francisco «fue impulsado por el Espíritu» a los leprosos, a la soledad, a San Damián... Y jamás se tratará de una actitud de devoción, «una fórmula piadosa», sino que indicará una realidad tan profunda que llegará hasta inducirlo a proclamar que «el Espíritu Santo es el Ministro General de la Fraternidad», es decir, la instancia suprema de toda forma de mediación humana.
Francisco nunca desatiende las mediaciones, las acepta todas, pero, al mismo tiempo, defiende con fervor cuanto creía haber recibido del Señor como «inspiración del Espíritu». Afirma: «Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del santo Evangelio» (Test 14). También la Regla, tanto la primera como la segunda, muestra cuán profundamente respetaba él la «inspiración». Más aún, podría decirse que es su nota dominante. A menudo encontramos expresiones como éstas: «Si alguno, por divina inspiración...», «como el Señor o el Espíritu les inspire», u otras semejantes. Poder obrar espiritualmente, «como hombre de espíritu», en lugar de vivir «según la carne», es la oposición que Francisco encuentra entre lo carnal y lo espiritual.
Para Francisco no existe la autoridad absoluta. Siempre hay un límite y éste es «la conciencia del hombre y el Evangelio». En su primera Admonición comenta estas palabras del Evangelio: «Dice el Señor Jesús a sus discípulos: "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie llega al Padre sino por mí"» (Adm 1,1). El Padre es el último fin, la meta definitiva de todo hombre. Y el lugar central y definitivo de su querer es ciertamente el Evangelio y Cristo, que para Francisco son una misma cosa. Cristo es al mismo tiempo «Palabra y Rostro de Dios, enseñanza y acción, llamada y comportamiento práctico». Francisco ve la voluntad de Dios en el conjunto del misterio de Cristo, anterior a la misma creación histórica, encarnada y glorificada. Dirá a Bernardo: «Si quieres probar con los hechos lo que dices, entremos mañana de madrugada en la iglesia y pidamos consejo a Cristo, con el Evangelio en las manos» (2 Cel 15). Evidentemente, tanto Francisco como sus hermanos vivieron con modalidades diversas esta escucha atenta del Verbo hecho Carne: prolongadas soledades, oraciones y adoraciones silenciosas que purifican la mirada, el corazón y las motivaciones de la acción.
Hay que recordar de modo especial su mirada de fe puesta «en el Cristo que se ofreció y fue crucificado» que, para Francisco y sus hermanos, fue un lugar de discernimiento especialmente en los momentos de duda y de angustia, más que una visión especulativa, cuando se trataba de hacer opciones.
Para Francisco, «los leprosos... los mendigos... los pobrecillos sacerdotes...» eran lugares privilegiados en los que encontrar más fácilmente «la voluntad de Dios». Eran para él «sacramento» de la presencia de Cristo en medio de nosotros. Francisco se convirtió al Evangelio precisamente a través del contacto con los pobres, la oración y la soledad. Y su conversión no se quedó en algo a nivel intimista, sino que caló en la realidad de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad más repelente: éstos son para Francisco los «lugares privilegiados» de discernimiento.
Francisco ve clara la voluntad de Dios el día en que sale de su ambiente y entra a formar parte de los hermanos marginados de su tiempo. Él mismo nos lo cuenta: «El Señor me dio de esta manera, a mí el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia; en efecto, cuando estaba en pecados me era muy amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos, y practiqué con ellos la misericordia. Y, al separarme de los mismos, aquello que me había parecido amargo, se me tornó en dulzura de alma y cuerpo; y, después de esto, permanecí un poco de tiempo y salí del siglo» (Test 1-3). Este primer paso, este inicio le volverá espontáneamente a la memoria al final de su vida cuando escriba su Testamento a los hermanos.
Ciertamente, este «lugar» fue tan determinante para su vocación que lo impondrá o sugerirá también a los otros hermanos: «Desde el principio de la Religión, después que los hermanos empezaron a multiplicarse, quiso que viviesen en los hospitales de los leprosos para servir a éstos. En aquella época, cuando se presentaban postulantes, nobles y plebeyos, se les prevenía, entre otras cosas, que habrían de servir a los leprosos y residir en sus casas» (LP 9). Y si el biógrafo recuerda esta práctica es porque lamenta que se haya perdido. De hecho, en la Regla no se habla de ella.
Francisco conocía bien la naturaleza humana, de la que desconfiaba; conocía los peligros de la «propia voluntad», los enredos del egoísmo, la tendencia a tomar por «inspiración divina» lo que no es más que simple efecto de la psique o resultado del prisma socio-cultural en que se vive inmerso y que siempre es un poco deformante; todo esto, sin embargo, no le impedía tener una gran confianza en la «inspiración».
De ahí nace en él la preocupación por hacer verificar, confirmar, autenticar sus propias «inspiraciones» por medio de otras mediaciones que no sean las suyas propias. Sabe perfectamente que el receptor humano está con frecuencia ofuscado y a veces bloqueado por su infinita capacidad de autojustificación incluso espiritual. Y uno de los mejores «lugares» es la fraternidad, es decir, el conjunto de los hermanos o, como suele llamarse, «el capítulo». Leemos, en efecto, que los hermanos, al regresar de Roma, discutían para averiguar cómo observar mejor el Evangelio, cómo actuar, cómo vivir (cf. 1 Cel 34; LM 4,1-2). Y sabemos que Francisco mismo recurrió con frecuencia a los hermanos y también a las hermanas para conseguir mayor claridad en lo referente a su vocación y misión.
Francisco debió comprender, sin duda, un punto fundamental del misterio de la salvación, a saber, que «el hombre establece la relación con Dios no como individuo sino como miembro de un pueblo, de una comunidad» (cf. Lumen Gentium 9). Dios habla a los hombres por medio de los hombres. De ahí que, al asaltarle una angustiosa duda, Francisco la propusiera repetidamente a sus compañeros: «Por más que durante muchos días anduvo dando vueltas al asunto con sus hermanos, Francisco no acertaba a ver con claridad... Él, que en virtud del espíritu de profecía llegaba a conocer cosas maravillosas, no era capaz en absoluto de resolver por sí mismo esta cuestión». Aunque había aprendido sublimes lecciones del divino Maestro, no se avergonzaba, como verdadero menor, de consultar incluso a los más insignificantes; su mayor preocupación era averiguar el camino y modo de servir más perfectamente a Dios conforme a su beneplácito y, para ello, «éste fue su más vivo deseo mientras vivió: preguntar a sabios y sencillos, a perfectos e imperfectos, a pequeños y grandes...» (cf. LM 12,1-2).
Convencido de que Dios habla a los hombres por medio de otros hombres, fue un asertor intransigente de la relación interpersonal que excluye del modo más absoluto y decidido la relación «dominante-dominado» o también amo-siervo. Para Francisco, la obediencia es especial y principalmente un servicio de amor fraterno, mientras la autoridad es un servicio de crecimiento y de unidad. Decía: «Igualmente..., ninguno de los hermanos tenga potestad o dominio, y menos entre ellos...; sino, más bien, por la caridad del espíritu, sírvanse y obedézcanse unos a otros de buen grado. Y ésta es la verdadera y santa obediencia de nuestro Señor Jesucristo» (1 R 5,9-15).
Para Francisco, todos y cada uno de los hermanos, la fraternidad misma, podían ser camino o ruta hacia el Padre. Para él, la Comunión de los Santos no era únicamente solidaridad en la oración, sino también en la búsqueda de Dios y de su voluntad. La fraternidad, por tanto, es «lugar privilegiado» para comprender mejor la voluntad de Dios, incluso porque nosotros leemos los acontecimientos y analizamos el dinamismo del mundo con nuestros propios ojos, cuya mirada está frecuentemente ofuscada; de aquí, la necesidad de liberarnos de ella para mirar con los ojos de nuestros hermanos, de nuestro prójimo; de aquí, la consecuencia de que la experiencia franciscana no propone un ejemplar único que sirve de «ejemplo», sino un modelo que junto con los hermanos ha buscado, preguntado, dudado, inventado, realizado.
Francisco nunca fue un defensor fanático de la «Iglesia», pero tampoco separó nunca a Cristo y al Evangelio de su cuerpo vivo que es la Iglesia. Tomó siempre todas sus grandes decisiones «in sinu Ecclesiae», en el seno de la Iglesia, se tratase del obispo de Asís o del pobrecillo sacerdote que atendía la capilla de San Damián, o del papa Inocencio III.
Su continuo recurso a los «clérigos» no hace de Francisco un ser rastrero o tímido, siempre dispuesto a someterse al primero que habla o que dice la última palabra. Si alguna vez sabe renunciar, la mayoría de las veces permanece firme en su «inspiración».
Finalmente, «la Regla», a la que Francisco llama «nuestra vida» (cf. 1 R 1,1; 2 R 1,1) y que, como la vida misma, cambia y evoluciona casi día tras día, constituye también otro lugar de «inspiración» y de búsqueda de la voluntad de Dios. La Regla aceptaba y reflejaba la vida concreta de un determinado momento del movimiento franciscano, por lo que no es un texto jurídico que es impuesto desde el exterior con el riesgo de matar al Espíritu, sino un «lugar» de coherencia y de unidad para los hermanos que han elegido un género de vida evangélica inspirada por el Espíritu. Dice Francisco: «Y mientras perseveren en los mandatos del Señor, que prometieron por el santo Evangelio y por su forma de vida, sepan que se mantienen en la verdadera obediencia, y sean benditos del Señor» (1 R 5,17). De este modo, el «discernimiento» se convierte en una forma de obediencia que se mueve en un conjunto de mediaciones y que «desapropia» de una voluntad naturalmente encerrada en sí misma. Abandonarse completamente a la obediencia significa asumir el riesgo de confrontarse con los hermanos y con los acontecimientos.
Ciertamente, la interpretación que Francisco da a sus inspiraciones o al Evangelio refleja su mundo socio-cultural, su época que busca una nueva identidad. Él, para expresar sus inspiraciones, usa modelos de aquel tiempo: caballeros, trovadores, comerciantes, ambulantes e itinerantes, predicadores laicos, fraternidad de penitencia, y otros semejantes.
También hoy existen, para el movimiento franciscano, mediaciones particulares y privilegiadas para traducir a los hombres de nuestro tiempo el ideal de Francisco. Para un discernimiento auténtico, válido también para nuestros días, Francisco ofrece tres condiciones fundamentales: disponibilidad, rectitud de intención y de voluntad, y pureza de corazón que es simplicidad.
En su Carta a los clérigos, Francisco reprocha a los sacerdotes de modo particular la falta de «discernimiento» respecto a la Eucaristía que es llevada, administrada y abandonada sin respeto alguno. En este caso, el «discernimiento», para Francisco, lo constituye la mirada de fe que percibe la Presencia de Cristo a través de la materialidad de los signos.
Señor, ¿qué quieres que haga?, en Selecciones de Franciscanismo, vol. XII, n. 34 (1983) 3-8.
No es cosa fácil ni sencilla saber qué quiere Dios de nosotros o qué quiere que hagamos, y ni siquiera lo fue para Francisco de Asís. No consta que él tuviese hilo directo con el Espíritu Santo a través del cual le fuese revelado lo que tenía que hacer. Tampoco Francisco supo de buenas a primeras cuál era su vocación y, mucho menos, la misión a que Dios lo destinaba. Todo esto lo fue descubriendo gradualmente, con fases alternas frecuentemente dolorosas y nunca definitivas. Por lo demás, forma parte de la naturaleza del hombre no saber al punto lo que Dios quiere de él, porque con frecuencia el hombre lo busca todo menos a Dios, y los pensamientos humanos son muy otros que los de Dios.
El descubrimiento de la propia vocación por parte de Francisco fue fruto de un proceso de larga y difícil maduración. Francisco vivió siempre en el filo de la incertidumbre, lo que demuestra cuán libre es el hombre en su respuesta al Dios que lo interpela. Y Dios acepta de buen grado que el hombre repiense sus decisiones y las revise.
¿Qué camino no hizo Francisco hasta llegar a pasar de la aplicación material de las palabras que le dirigió el crucifijo de San Damián: «Vete y repara mi iglesia», al descubrimiento de una verdadera misión profética?
San Buenaventura, reflexionando sobre este «parto difícil», sobre este movimiento dinámico que se desarrolla como un «éxodo de la carne al espíritu», como un paso de las cosas exteriores a su significado interior y profundo, afirma: «Ignoraba todavía Francisco los designios de Dios sobre su persona..., no estaba familiarizado su espíritu en descubrir el secreto de los misterios divinos e ignoraba el modo de remontarse de las apariencias visibles a la contemplación de las realidades invisibles» (LM 1,2-3).
Henos, pues, aquí ante un Francisco cuyas dudas e incertidumbres sobre el verdadero sentido que dar a lo que intuía son semejantes a las nuestras. Esto debería hacer reflexionar a todos aquellos que creen tener el «monopolio del Espíritu Santo» y, por consiguiente, de la «Inspiración», y que se creen dispensados de contar también con las mediaciones humanas.
La «inspiración» jamás pone al hombre al amparo de posibles errores de interpretación. Y en Francisco nosotros tenemos no una inspiración sino una interpretación privilegiada de la Inspiración evangélica que anima continuamente al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia y también al corazón de la humanidad. No existen, pues, modelos «prefabricados», sino que es necesario remontarse a las fuentes de la Inspiración.
Cada uno de nosotros es un ser muy definido, inserto en una realidad histórica con sus límites y sus riquezas: tiene su propia sensibilidad, su propia inteligencia, sus cualidades naturales, sus lagunas, su propio «hábitat» social, su propio universo cultural, y precisamente en esta realidad tan concreta es donde resuena la llamada de Dios.
Una de las primeras cosas que tengo que comprender y aceptar es que yo soy aquel ser humano que soy, que me ha sido dado y que tal cual me asumo, y que nunca seré el personaje que sueño y proyecto ser en un mundo imaginario. Dios se me manifestará y me mostrará su voluntad a través de las posibilidades y los límites de mi cuerpo y de mi espíritu, tal cual Él me los ha dado.
Por consiguiente, la primera etapa de toda conversión es «convertirse» a uno mismo. Celano, primer biógrafo de Francisco, dice que el Santo llamaba a esta especie de intuición o discernimiento «sal de la sabiduría o de la discreción». He aquí un testimonio de las fuentes: «Que cada uno sepa medir sus fuerzas en su entrega a Dios»; «Hermanos míos, entendedlo bien: cada uno ha de tener en cuenta su propia constitución física» (cf. 2 Cel 22; LM 5,7; LP 50). Aunque hemos de reconocer que la experiencia en el cuidado de los hermanos, más que el propio temperamento impetuoso y extremista de Francisco, fue lo que le hizo ejercitar el «discernimiento». Quizá pueda afirmarse que Francisco tuvo más discernimiento para con sus hermanos que para consigo mismo.
Uno de los «lugares privilegiados» de la revelación es la conciencia del hombre, donde las llamadas e interpelaciones de Dios son más o menos percibidas. Para Francisco, el «artífice principal» de esta iniciativa divina fue el Espíritu Santo. Francisco inculcó siempre una gran apertura, una máxima disponibilidad al Espíritu del Señor: «... al Espíritu del Señor... a las visitas del Espíritu», porque lo había experimentado personalmente de manera positiva, decisiva.
Obedecer es principalmente «escuchar», según el sentido bíblico de la palabra tanto en hebreo como en latín. Puesto que el Espíritu es la fuente de todo discernimiento, sólo Él puede permitirnos ver y creer en los signos y por medio de los signos humanos. Y toda intuición en este caso es un verdadero nacimiento.
Todos los biógrafos de Francisco subrayan esta actitud interior de escucha como lugar privilegiado de discernimiento de la voluntad de Dios. Francisco «fue impulsado por el Espíritu» a los leprosos, a la soledad, a San Damián... Y jamás se tratará de una actitud de devoción, «una fórmula piadosa», sino que indicará una realidad tan profunda que llegará hasta inducirlo a proclamar que «el Espíritu Santo es el Ministro General de la Fraternidad», es decir, la instancia suprema de toda forma de mediación humana.
Francisco nunca desatiende las mediaciones, las acepta todas, pero, al mismo tiempo, defiende con fervor cuanto creía haber recibido del Señor como «inspiración del Espíritu». Afirma: «Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del santo Evangelio» (Test 14). También la Regla, tanto la primera como la segunda, muestra cuán profundamente respetaba él la «inspiración». Más aún, podría decirse que es su nota dominante. A menudo encontramos expresiones como éstas: «Si alguno, por divina inspiración...», «como el Señor o el Espíritu les inspire», u otras semejantes. Poder obrar espiritualmente, «como hombre de espíritu», en lugar de vivir «según la carne», es la oposición que Francisco encuentra entre lo carnal y lo espiritual.
Para Francisco no existe la autoridad absoluta. Siempre hay un límite y éste es «la conciencia del hombre y el Evangelio». En su primera Admonición comenta estas palabras del Evangelio: «Dice el Señor Jesús a sus discípulos: "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie llega al Padre sino por mí"» (Adm 1,1). El Padre es el último fin, la meta definitiva de todo hombre. Y el lugar central y definitivo de su querer es ciertamente el Evangelio y Cristo, que para Francisco son una misma cosa. Cristo es al mismo tiempo «Palabra y Rostro de Dios, enseñanza y acción, llamada y comportamiento práctico». Francisco ve la voluntad de Dios en el conjunto del misterio de Cristo, anterior a la misma creación histórica, encarnada y glorificada. Dirá a Bernardo: «Si quieres probar con los hechos lo que dices, entremos mañana de madrugada en la iglesia y pidamos consejo a Cristo, con el Evangelio en las manos» (2 Cel 15). Evidentemente, tanto Francisco como sus hermanos vivieron con modalidades diversas esta escucha atenta del Verbo hecho Carne: prolongadas soledades, oraciones y adoraciones silenciosas que purifican la mirada, el corazón y las motivaciones de la acción.
Hay que recordar de modo especial su mirada de fe puesta «en el Cristo que se ofreció y fue crucificado» que, para Francisco y sus hermanos, fue un lugar de discernimiento especialmente en los momentos de duda y de angustia, más que una visión especulativa, cuando se trataba de hacer opciones.
Para Francisco, «los leprosos... los mendigos... los pobrecillos sacerdotes...» eran lugares privilegiados en los que encontrar más fácilmente «la voluntad de Dios». Eran para él «sacramento» de la presencia de Cristo en medio de nosotros. Francisco se convirtió al Evangelio precisamente a través del contacto con los pobres, la oración y la soledad. Y su conversión no se quedó en algo a nivel intimista, sino que caló en la realidad de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad más repelente: éstos son para Francisco los «lugares privilegiados» de discernimiento.
Francisco ve clara la voluntad de Dios el día en que sale de su ambiente y entra a formar parte de los hermanos marginados de su tiempo. Él mismo nos lo cuenta: «El Señor me dio de esta manera, a mí el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia; en efecto, cuando estaba en pecados me era muy amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos, y practiqué con ellos la misericordia. Y, al separarme de los mismos, aquello que me había parecido amargo, se me tornó en dulzura de alma y cuerpo; y, después de esto, permanecí un poco de tiempo y salí del siglo» (Test 1-3). Este primer paso, este inicio le volverá espontáneamente a la memoria al final de su vida cuando escriba su Testamento a los hermanos.
Ciertamente, este «lugar» fue tan determinante para su vocación que lo impondrá o sugerirá también a los otros hermanos: «Desde el principio de la Religión, después que los hermanos empezaron a multiplicarse, quiso que viviesen en los hospitales de los leprosos para servir a éstos. En aquella época, cuando se presentaban postulantes, nobles y plebeyos, se les prevenía, entre otras cosas, que habrían de servir a los leprosos y residir en sus casas» (LP 9). Y si el biógrafo recuerda esta práctica es porque lamenta que se haya perdido. De hecho, en la Regla no se habla de ella.
Francisco conocía bien la naturaleza humana, de la que desconfiaba; conocía los peligros de la «propia voluntad», los enredos del egoísmo, la tendencia a tomar por «inspiración divina» lo que no es más que simple efecto de la psique o resultado del prisma socio-cultural en que se vive inmerso y que siempre es un poco deformante; todo esto, sin embargo, no le impedía tener una gran confianza en la «inspiración».
De ahí nace en él la preocupación por hacer verificar, confirmar, autenticar sus propias «inspiraciones» por medio de otras mediaciones que no sean las suyas propias. Sabe perfectamente que el receptor humano está con frecuencia ofuscado y a veces bloqueado por su infinita capacidad de autojustificación incluso espiritual. Y uno de los mejores «lugares» es la fraternidad, es decir, el conjunto de los hermanos o, como suele llamarse, «el capítulo». Leemos, en efecto, que los hermanos, al regresar de Roma, discutían para averiguar cómo observar mejor el Evangelio, cómo actuar, cómo vivir (cf. 1 Cel 34; LM 4,1-2). Y sabemos que Francisco mismo recurrió con frecuencia a los hermanos y también a las hermanas para conseguir mayor claridad en lo referente a su vocación y misión.
Francisco debió comprender, sin duda, un punto fundamental del misterio de la salvación, a saber, que «el hombre establece la relación con Dios no como individuo sino como miembro de un pueblo, de una comunidad» (cf. Lumen Gentium 9). Dios habla a los hombres por medio de los hombres. De ahí que, al asaltarle una angustiosa duda, Francisco la propusiera repetidamente a sus compañeros: «Por más que durante muchos días anduvo dando vueltas al asunto con sus hermanos, Francisco no acertaba a ver con claridad... Él, que en virtud del espíritu de profecía llegaba a conocer cosas maravillosas, no era capaz en absoluto de resolver por sí mismo esta cuestión». Aunque había aprendido sublimes lecciones del divino Maestro, no se avergonzaba, como verdadero menor, de consultar incluso a los más insignificantes; su mayor preocupación era averiguar el camino y modo de servir más perfectamente a Dios conforme a su beneplácito y, para ello, «éste fue su más vivo deseo mientras vivió: preguntar a sabios y sencillos, a perfectos e imperfectos, a pequeños y grandes...» (cf. LM 12,1-2).
Convencido de que Dios habla a los hombres por medio de otros hombres, fue un asertor intransigente de la relación interpersonal que excluye del modo más absoluto y decidido la relación «dominante-dominado» o también amo-siervo. Para Francisco, la obediencia es especial y principalmente un servicio de amor fraterno, mientras la autoridad es un servicio de crecimiento y de unidad. Decía: «Igualmente..., ninguno de los hermanos tenga potestad o dominio, y menos entre ellos...; sino, más bien, por la caridad del espíritu, sírvanse y obedézcanse unos a otros de buen grado. Y ésta es la verdadera y santa obediencia de nuestro Señor Jesucristo» (1 R 5,9-15).
Para Francisco, todos y cada uno de los hermanos, la fraternidad misma, podían ser camino o ruta hacia el Padre. Para él, la Comunión de los Santos no era únicamente solidaridad en la oración, sino también en la búsqueda de Dios y de su voluntad. La fraternidad, por tanto, es «lugar privilegiado» para comprender mejor la voluntad de Dios, incluso porque nosotros leemos los acontecimientos y analizamos el dinamismo del mundo con nuestros propios ojos, cuya mirada está frecuentemente ofuscada; de aquí, la necesidad de liberarnos de ella para mirar con los ojos de nuestros hermanos, de nuestro prójimo; de aquí, la consecuencia de que la experiencia franciscana no propone un ejemplar único que sirve de «ejemplo», sino un modelo que junto con los hermanos ha buscado, preguntado, dudado, inventado, realizado.
Francisco nunca fue un defensor fanático de la «Iglesia», pero tampoco separó nunca a Cristo y al Evangelio de su cuerpo vivo que es la Iglesia. Tomó siempre todas sus grandes decisiones «in sinu Ecclesiae», en el seno de la Iglesia, se tratase del obispo de Asís o del pobrecillo sacerdote que atendía la capilla de San Damián, o del papa Inocencio III.
Su continuo recurso a los «clérigos» no hace de Francisco un ser rastrero o tímido, siempre dispuesto a someterse al primero que habla o que dice la última palabra. Si alguna vez sabe renunciar, la mayoría de las veces permanece firme en su «inspiración».
Finalmente, «la Regla», a la que Francisco llama «nuestra vida» (cf. 1 R 1,1; 2 R 1,1) y que, como la vida misma, cambia y evoluciona casi día tras día, constituye también otro lugar de «inspiración» y de búsqueda de la voluntad de Dios. La Regla aceptaba y reflejaba la vida concreta de un determinado momento del movimiento franciscano, por lo que no es un texto jurídico que es impuesto desde el exterior con el riesgo de matar al Espíritu, sino un «lugar» de coherencia y de unidad para los hermanos que han elegido un género de vida evangélica inspirada por el Espíritu. Dice Francisco: «Y mientras perseveren en los mandatos del Señor, que prometieron por el santo Evangelio y por su forma de vida, sepan que se mantienen en la verdadera obediencia, y sean benditos del Señor» (1 R 5,17). De este modo, el «discernimiento» se convierte en una forma de obediencia que se mueve en un conjunto de mediaciones y que «desapropia» de una voluntad naturalmente encerrada en sí misma. Abandonarse completamente a la obediencia significa asumir el riesgo de confrontarse con los hermanos y con los acontecimientos.
Ciertamente, la interpretación que Francisco da a sus inspiraciones o al Evangelio refleja su mundo socio-cultural, su época que busca una nueva identidad. Él, para expresar sus inspiraciones, usa modelos de aquel tiempo: caballeros, trovadores, comerciantes, ambulantes e itinerantes, predicadores laicos, fraternidad de penitencia, y otros semejantes.
También hoy existen, para el movimiento franciscano, mediaciones particulares y privilegiadas para traducir a los hombres de nuestro tiempo el ideal de Francisco. Para un discernimiento auténtico, válido también para nuestros días, Francisco ofrece tres condiciones fundamentales: disponibilidad, rectitud de intención y de voluntad, y pureza de corazón que es simplicidad.
En su Carta a los clérigos, Francisco reprocha a los sacerdotes de modo particular la falta de «discernimiento» respecto a la Eucaristía que es llevada, administrada y abandonada sin respeto alguno. En este caso, el «discernimiento», para Francisco, lo constituye la mirada de fe que percibe la Presencia de Cristo a través de la materialidad de los signos.
Señor, ¿qué quieres que haga?, en Selecciones de Franciscanismo, vol. XII, n. 34 (1983) 3-8.




















.jpg)


















.jpg)











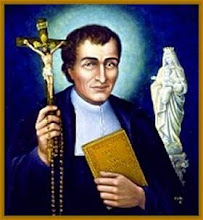





















No hay comentarios:
Publicar un comentario