
Los tiempos difíciles que atraviesa la Iglesia desde hace casi cincuenta años no deben desanimarnos ni hacernos dudar de la Iglesia Católica, que nos ha hecho nacer a la gracia el día de nuestro bautismo. Al contrario, reavivemos nuestra fe en Nuestro Señor Jesucristo, su Divino Fundador, que le ha prometido asistirla hasta su regreso: “Yo estoy siempre con vosotros hasta el fin de los tiempos”.(1) Esta Iglesia, nacida de su costado traspasado el Viernes Santo, recibió la misión de difundir los efectos de la Encarnación y de la Redención del Salvador hasta el fin de los tiempos. A imitación de lo que hizo Cristo durante su vida terrenal, ella enseña, santifica y guía a las almas hacia Dios, segura de que nunca abdicará de su misión ni perecerá jamás: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella”. (2)
Cristo ha confiado su enseñanza a la Iglesia. Ella no es su propietaria sino su depositaria. En cumplimiento de su mandato, la lleva hasta los confines de la tierra para disponer a las almas a recibir la vida sobrenatural, iluminarlas y conducirlas a la vida eterna. “Id por el mundo, predicad el Evangelio a todas las criaturas. El que crea y se bautice, se salvará; pero el que no crea, se condenará”.(3) Esa es la hoja de ruta que la Iglesia recibió de su Divino Fundador y la que debe seguir hasta su segunda venida. Su jerarquía, su disciplina, su organización interna, su derecho canónico, están al servicio de la doctrina recibida de Cristo para transmitir la fe que ella debe conservar, explicar, explicitar, defender y transmitir en toda su integridad para el bien de las almas y con la asistencia del Espíritu Santo. Nadie, incluso el Papa, puede modificar sustancialmente este depósito recibido, sin correr el riesgo de ofender gravemente a Dios y comprometer la fe de los católicos mismos.
La Iglesia cumple esta misión desde hace dos mil años, manteniendo su unidad, conservando esta herencia contra los ataques del error a pesar de las persecuciones que no faltaron desde su fundación y las traiciones de ciertos miembros que excluyó de su seno. Fortalecida por esta asistencia divina, no ha cesado de consolidarse y extenderse sobre toda la faz de la tierra, apoyándose sobre los dos pilares que constituyen la Revelación: la Sagrada Escritura y la Tradición. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito bajo inspiración del Espíritu Santo y consignada en los setenta y dos libros de la Biblia (cuarenta y cinco del Antiguo Testamento y veintisiete del Nuevo Testamento). En cuanto a la Tradición, se ve reflejada en la práctica de la Iglesia, en las fórmulas y en los usos litúrgicos, en los escritos de los Padres y de los Doctores de la Iglesia, en los símbolos de fe, en los Concilios, en las encíclicas de los Papas, en los catecismos, en las obras del arte sagrado, etc.
Este patrimonio llegó intacto hasta nuestros días. Estas son las fuentes en las que abrevaron los hijos de la Iglesia a lo largo de toda su historia. La puesta en práctica de esta doctrina ha dado frutos visibles: la Cristiandad. Los hombres, las mujeres, las familias, la sociedad, fueron transformados por este tesoro y el cielo se llenó de santos, conocidos y desconocidos. Nosotros queremos conocer esta herencia preciosa y ser fieles a ella, defenderla y transmitirla en toda su pureza a las futuras generaciones. Renegar de ella equivaldría a renegar de Nuestro Señor Jesucristo, como así también de los Papas, de los mártires y de los santos que nos precedieron.
Desde hace unos cincuenta años, con el Concilio Vaticano II, los hombres de Iglesia quieren adaptar este depósito revelado a la mentalidad moderna. Este fue el famoso aggiornamento conciliar. Se buscaba modificar profundamente estos dos pilares sobre los que se apoya la Iglesia: la Sagrada Escritura y la Tradición. Conforme a este espíritu funesto se revieron y corrigieron los textos santos de la Biblia y su interpretación. También se inició una ruptura con la Tradición bimilenaria de la Iglesia. Por eso se transformaron la liturgia, el Derecho Canónico, el catecismo, el arte católico: para adaptarlos a la nueva doctrina enseñada. A semejanza de la Revolución Francesa, debía desaparecer toda referencia al pasado. El “año 1” de la Iglesia Conciliar comenzó entonces con Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Se hizo tabla rasa con el pasado. Se pregonó una primavera radiante, ¡pero lo que llegó fue un invierno! Un invierno glacial que esterilizó a la Iglesia y a sus obras, porque se quiso separar a la Iglesia de su Esposo, Jesucristo, para casarla con el mundo. Esta familia reconstituida se dio el nombre de “Iglesia conciliar”, según las propias palabras del Cardenal Benelli. Así advino una crisis sin precedentes, que al día de hoy aún no ha llegado a su fin. La Iglesia fue conmovida hasta sus fundamentos. Los hijos de la Iglesia de siempre, opuestos a este “espíritu conciliar”, tuvieron que pasar a la resistencia y sufrir la persecución de Roma, de los obispos y de los sacerdotes para conservar su fe. ¡Qué misterio más insondable! El Padre Calmel, sacerdote dominico francés, capellán de las religiosas dominicas de Brignoles, gran defensor de la Tradición desde la primera hora, escribió estas magníficas palabras: “En modo alguno nosotros formamos una secta marginal. Somos miembros de la única Iglesia católica, apostólica y romana. Hacemos lo posible para preparar el día bendito en el que volviendo a ser la autoridad lo que nunca debió dejar de ser, la Iglesia, a vista de todos, será finalmente librada de las brumas sofocantes de las pruebas presentes. Aunque ese día tarde en llegar, intentamos no abandonar para nada nuestro deber esencial de santificarnos; y lo hacemos guardando la Tradición en el mismo espíritu que la hemos recibido, que es un espíritu de santidad”.(4)
Animado de este mismo espíritu, un hijo eminente de la Iglesia y digno sucesor de los Apóstoles, Monseñor Marcel Lefebvre, viajó incesantemente de Ecône a Roma y viceversa para intentar convencer al Papa y a la Curia de que volviesen a la Tradición, sin querer jamás romper con la Sede de Pedro. He aquí lo que predicaba el 26 de febrero de 1983 en el Seminario de Zaitzkofen antes del ordenar al Padre Ceriani y a algunos otros diáconos: “(…) Algunos miembros de la Fraternidad, desgraciadamente, pensaron que no había por qué ir a Roma, que ya no tenía que haber más contactos con los que hoy marchan hacia el error, sino que había que abandonar a todos los que han adherido al Concilio Vaticano II y sus consecuencias. Y por eso mismo, porque la Fraternidad siguió manteniendo contactos con Roma y con el Papa, prefirieron abandonar la Fraternidad.
“Eso nunca ha sido lo que la Fraternidad hizo, ni ha sido nunca el ejemplo que he creído deber dar. Por el contrario: no dejo de ir a Roma. Sigo manteniendo contactos con el Cardenal Ratzinger, a quien ya conocéis, con el propósito de que Roma vuelva a la Tradición. Si creyese que el Papa ya no existe, que ya no hay Papa, ¿para qué ir a Roma? Y entonces, ¿cómo esperar que Roma vuelva a la Tradición? Porque es el Papa el que debe hacer que la Iglesia retorne a la Tradición. A él le toca esa responsabilidad. Si hoy en día por desgracia se deja arrastrar por los errores del Vaticano II, esa no es razón para abandonarlo. Muy por el contrario: debemos poner todo nuestro esfuerzo en hacerlo reflexionar sobre la gravedad de la situación, hacer que regrese a la Tradición y pedirle que haga volver a la Iglesia al camino seguido durante veinte siglos.
“Sin duda algunos me dirán (como dicen los que se han alejado de nosotros): «¡Es inútil, perdéis el tiempo!». Lo que sucede es que no tienen confianza en Dios. ¡Dios todo lo puede! Desde el punto de vista humano, realmente es decepcionante, pero debemos orar, orar doblemente por el Papa, para que Dios lo ilumine, para que finalmente abra los ojos, para que vea los desastres que se expanden en la Iglesia. Debemos orar para que los seminarios se llenen como están los nuestros, para formar nuevamente sacerdotes que celebren la verdadera Misa y canten las glorias de Dios, como lo hizo Cristo en la cruz, y para que continúen el Sacrificio de la Cruz.
“¡He ahí porqué voy a Roma! Así es la Fraternidad”.
Este es también el camino que sigue su sucesor, Monseñor Fellay, tras la desaparición de nuestro fundador. Como somos hijos de la Iglesia, no podemos resignarnos a ver que la Tradición sea expatriada de su seno, tal como aún lo está al presente. Esa ha sido la finalidad de las recientes discusiones doctrinales: mostrar a las autoridades romanas que la Iglesia no puede cortarse de su raíz, como lo hizo durante el último concilio y los decenios posteriores. La solución de la crisis por la que atraviesa la Iglesia radica, en efecto, en la restauración de la Tradición a todos sus niveles. Estamos convencidos que un día se producirá esa restauración, incluso si eso pueda insumir tiempo… Ya se dejan oír algunas voces —que no son voces de la Fraternidad— para pedir que se haga un análisis crítico de los textos del último Concilio. Semejante actitud era impensable hace diez años. No cabe duda que este movimiento aún es tímido, pero no deja de ser real y se amplificará. El ala progresista se opone a tal eventualidad y se opondrá por todos los medios, como los enemigos de la Iglesia, a esta restauración.
En cuanto a nosotros, hijos de la Iglesia, es necesario que no nos desanimemos, que guardemos la fe y la esperanza iluminadas por la caridad, rezar y hacer penitencia por la Iglesia y por su jerarquía.
Hagamos nuestras estas palabras de Nuestra Señora de La Salette: “Llamo a mis hijos, mis verdaderos devotos, los que se entregaron a mí para que los conduzca a mi Divino Hijo, los que —por decirlo así— yo llevo en mis brazos, los que vivieron de mi espíritu; por último, llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que vivieron en el desprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en el unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Ya es hora que salgan y vengan a iluminar la tierra. Vayan y muéstrense como mis hijos queridos; estoy con ustedes y en ustedes, con tal de que su fe sea la luz que los ilumine en esos días de desgracia. Que su celo los vuelva como hambrientos por la gloria y el honor de Jesucristo. Luchen, hijos de la luz, ustedes, los pocos que ven; porque viene el tiempo de los tiempos, el fin de los fines”.
Que cada uno esté en su lugar, allí donde la Providencia lo ha puesto, para cumplir fervientemente su deber de estado, rezar su rosario y hacer penitencia por las intenciones de la cruzada a la que Monseñor Fellay nos ha llamado hasta Pentecostés de 2012, “para que la Iglesia sea librada de los males que la afligen o que la amenazan en un futuro próximo, para que Rusia sea consagrada y para que llegue pronto el triunfo de la Inmaculada”. ¡He allí lo que la Iglesia espera de sus hijos e hijas! Está a mano de todos. Nadie puede eximirse de este deber sin dar muestras de ingratitud para con quien nos ha hecho nacer a la gracia. Hagámoslo con gran confianza por el honor de nuestra madre, la Santa Iglesia, y por la salvación de las almas.
¡Que Dios los bendiga!
Padre Christian Bouchacourt
Superior de Distrito América del Sur
(1) San Mateo, 28, 20.
(2) San Mateo, 16, 18.
(3) San Marcos, 16, 15-16.
(4) R.P. Calmel, O.P.: “Brève apologie pour l’Eglise de toujours”, anexo 2, pág. 98.




















.jpg)


















.jpg)











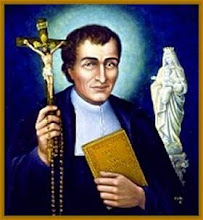





















No hay comentarios:
Publicar un comentario