 Hijo ilegítimo de Juan de Porres, noble español perteneciente a la Orden de Alcántara y descendiente de cruzados, y de Ana Velásquez, negra liberta, Martín nació a inicios de diciembre de 1579. De temperamento dócil y piadoso, desde pequeño fue conducido por el Espíritu Santo en las vías de la santidad.
Hijo ilegítimo de Juan de Porres, noble español perteneciente a la Orden de Alcántara y descendiente de cruzados, y de Ana Velásquez, negra liberta, Martín nació a inicios de diciembre de 1579. De temperamento dócil y piadoso, desde pequeño fue conducido por el Espíritu Santo en las vías de la santidad.En plena infancia, su padre lo legitimó, así como a su pequeña hermana Juana, llevando a ambos a Guayaquil, en donde ocupaba un alto cargo de gobierno. Martín tuvo allí la oportunidad de aprender a leer y escribir. Cuatro años después, nombrado gobernador de Panamá, Juan de Porres devolvió el niño a su madre y dejó a su hija Juana a los cuidados de otros familiares.
De regreso a Lima, Martín entró en calidad de aprendiz en la botica de Mateo Pastor, quien ejercía el oficio de cirujano, dentista y barbero. Allí el joven mulato aprendió los rudimentos de la medicina, que después le serían tan útiles en el convento.
Si Martín progresaba en el aprendizaje del oficio, avanzaba mucho más aún en la ciencia de los santos, el amor divino. Fue lo que lo llevó, a los 15 años, a pensar en servir solamente a Dios, ingresando en un convento.
En aquella feliz época de fervor religioso la santidad florecía en Lima, la capital del Virreinato del Perú, donde a lo largo del siglo XVII vemos a figuras del porte de Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, Santa Rosa de Lima, San Juan Masías, la Beata Ana de los Ángeles Monteagudo y Ponce de León, el venerable mercedario Fray Pedro Urraca, el venerable Virrey Pedro Antonio Fernández de Castro, Conde de Lemos y el venerable jesuita P. Francisco del Castillo.
El “donado”
Fue en el convento de Nuestra Señora del Rosario donde Martín quiso entrar en calidad de donado, es decir, casi como un esclavo. Se comprometía a servir toda la vida, sin ningún vínculo con la comunidad, y con el único beneficio de vestir el hábito religioso. Ana Velásquez, en un acto de desprendimiento admirable, no sólo le permitió a su hijo dar ese paso, sino que ella misma quiso entregarlo al convento.
Desde el primer día Martín se dedicó de cuerpo y alma a servir a sus hermanos en los oficios más bajos y humillantes. Siempre animado por un profundo espíritu sobrenatural, para él no era sólo una alegría, sino incluso una gracia, hacer eso por amor a Dios.
Después del primer año de prueba, recibió el hábito de donado. Pero aquello no agradó a su orgulloso padre, de quien llevaba el apellido. Don Juan pidió a los superiores dominicos que recibiesen a Martín, de tan ilustre estirpe por el lado paterno, al menos en calidad de hermano lego. Sin embargo, eso estaba en contra de las constituciones de la época, que no permitían recibir en la Orden a personas de color. El Superior quiso que el propio Martín decidiese. “Yo estoy contento en este estado –respondió–; es mi deseo imitar lo más posible a Nuestro Señor, que se hizo siervo por nosotros”. Esto zanjó la cuestión.
En la escuela de la humillación
Este acto de humildad fue uno entre los innumerables que distinguieron a nuestro Santo en su tiempo. Encargado de la enfermería del convento, no le faltaban ocasiones para humillarse delante de la impaciencia que muchas veces se apoderaba de los enfermos, más aún en una comunidad numerosa. Él no daba abasto para atender a todos, lo que provocaba crisis de mal humor en los más impacientes. En uno de esos momentos un religioso, que se sentía mal atendido, lo llamó “perro mulato”.
Después del primer choque, Martín se dominó. Arrodillándose junto al lecho del enfermo, dijo llorando: “Sí, es verdad que soy un perro mulato y merezco que me recuerden eso, y merezco mucho más por mis maldades”.
En episodios como esos trasparecía la virtud del donado, que fue siendo reconocida por todos y traspuso los muros del convento. Esto llevó a los superiores a hacer una excepción y recibir a Martín como hermano lego, uniéndose así a la Orden por los tres votos de pobreza, obediencia y castidad.
Virtud heroica
Nunca ocioso y procurando siempre servir a los demás, el tiempo parecía alargarse para Fray Martín. Además de cuidar de la enfermería, barría todo el convento, se encargaba del guardarropa, cortaba el cabello a los doscientos frailes y era el campanero, ocupando en la oración entre seis y ocho horas al día. Llegó a adquirir en algunas ocasiones las cualidades de los cuerpos gloriosos y, atravesando puertas cerradas e incluso paredes, entraba en aposentos donde su presencia era necesaria. Aparecía aquí, allá y acullá repentinamente, para satisfacer su caridad.
Había una huerta en la cual él mismo cultivaba las plantas que utilizaba para sus medicinas. Con ellas operaba verdaderos milagros. Repetía al enfermo: “Yo te medico, Dios te cura”. Y eso ocurría. Pero a veces se valía de las cosas más diversas para comunicar su virtud de cura, como vino tibio, fajas de paño para unir las piernas rotas de un niño, un pedazo de suela para curar la infección que sufría otro donado que era zapatero.
Cierta vez que se enfermó el Obispo de La Paz, de paso por Lima, mandó que llamasen a Fray Martín para que lo curase. El simple contacto de la mano del donado con su pecho lo libró de una grave enfermedad que lo estaba llevando a la tumba.
Entre los innumerables milagros que se le atribuyen a Martín, está el don de la bilocación (fue visto a la misma hora en lugares y hasta en países diferentes) y el de obrar una resurrección. Se cuenta también que estando con otros hermanos lejos del convento, cuando llegó la hora de volver, a fin de no faltar a la virtud de la obediencia, dio la mano a los demás, y todos levantaron vuelo, llegando así al convento en el momento previsto.
La caridad supera a la obediencia
Fray Martín transformó la enfermería en su centro de acción. A ella llevaba todos los enfermos que encontraba en la calle, incluso a aquellos con mayor peligro de contagio. Esto le fue prohibido por sus superiores. Pero la caridad del Santo no tenía límites. Entonces preparó en casa de su hermana, que vivía a dos cuadras del convento, unos aposentos para recibir a esos enfermos, y allá iba a tratarlos con sus manos hasta que sanasen o entregasen el alma a Dios.
Cierto día, sin embargo, sucedió que un indio fue acuchillado en la puerta del convento. Fray Martín no tenía tiempo para llevarlo hasta la casa de su hermana y ante la urgencia del caso, no tuvo dudas y cuidó del indio en la enfermería del convento.
Cuando mejoró lo llevó entonces a casa de su hermana. Esto no agradó al superior y lo reprendió por haber pecado contra la obediencia. “En eso no pequé”, respondió Martín. “¿Cómo que no?”, impugnó el superior. “Así es, Padre, porque creo que contra la caridad no hay precepto, ni siquiera el de la obediencia”, respondió el Santo.
Además de todas estas actividades, Fray Martín salía también del convento a pedir limosnas para sus pobres y para los sacerdotes necesitados.
Conociendo su prudencia y caridad, muchos le encargaban distribuir sus limosnas, incluso el Virrey, que le daba 100 pesos mensuales para ello.
Don de la sabiduría y del consejo
El don de la sabiduría era en él tan grande, que las más altas personalidades de Lima recurrían a su consejo. También poseía el don de predecir acontecimientos futuros antes de que se dieran.
Cierta vez, un hombre que iba a cometer un acto pecaminoso fue retenido por él en la portería del convento, en agradable y edificante conversación, haciéndole olvidar el tiempo. Cuando continuó su camino, supo que la casa a donde iba se había desplomado de repente hiriendo gravemente a la mujer que estaba dentro.
Como fruto de su alto grado de oración, Martín tenía frecuentes éxtasis a la vista de todos. Su unión con Dios era continua. Para dominar sus inclinaciones, se flagelaba hasta sangrar tres veces al día y durante los cuarenta y cinco años que permaneció en el convento ayunó a pan y agua.
Le gustaba ayudar la Santa Misa y era gran devoto de la Eucaristía. Mientras caminaba no cesaba de pasar las cuentas de su Rosario.
Es fácil suponer que el enemigo del género humano no pudiese soportar tanto bien hecho por este humilde dominico. Lo perseguía sin tregua, a veces haciéndole rodar por las escaleras, otras vedándole el camino cuando iba a socorrer a algún necesitado. Fray Martín acostumbraba repelerlo con el símbolo de la Cruz.
Incluso los animales más repugnantes atendían su voz. Cuando los ratones se volvieron un problema en el convento, porque roían todos los productos almacenados con sacrificio, Fray Martín atrapó a uno que cayó en la ratonera y le dijo: “Te voy a soltar; pero anda y dile a tus compañeros que no molesten ni sean nocivos para el convento; que se retiren a la huerta, que yo les llevaré comida todos los días”. Al día siguiente todos los ratones estaban bien quietitos en la huerta, ¡esperando la comida que Fray Martín les llevaba!
Finalmente, Fray Martín, con el cuerpo consumido por el exceso de trabajo, el ayuno continuo y la penitencia, partió de este mundo a los 60 años. A su lecho de moribundo acudieron el Virrey, Obispos, eclesiásticos y todo el pueblo que consiguió entrar. Su funeral fue una glorificación. Todos querían venerar a aquel santo moreno que nunca había buscado su propia gloria, sino solamente la de Dios.
Obras consultadas
Enriqueta Vila, Santos de América, Ediciones Moretón, Bilbao, 1968, pp. 69 a 87.
Les Petits Bollandistes, Vies des Saints, d’après le Père Giry, Bloud et Barral, Libraires-Éditeurs, París, 1882, tomo XIII, pp. 206-208.
R. P. José Leite, S.J., Santos de Cada Día, Editorial A. O., Braga, 1987, tomo III, pp. 259-261.




















.jpg)


















.jpg)











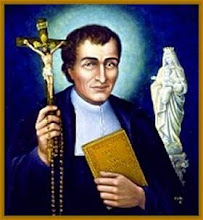





















No hay comentarios:
Publicar un comentario