 Carta encíclica del Papa Pío IX, 8 de diciembre de 1864
Carta encíclica del Papa Pío IX, 8 de diciembre de 1864Con cuánto cuidado y pastoral vigilancia cumplieron en todo tiempo los Romanos Pontífices, Nuestros Predecesores, la misión a ellos confiada por el mismo Cristo Nuestro Señor, en la persona de San Pedro, Príncipe de los Apóstoles _con el encargo de apacentar las ovejas y corderos, ya nutriendo a toda la grey del Señor con las enseñanzas de la fe, ya imbuyéndola con sanas doctrinas y apartándola de los pastos envenenados_, de todos, pero muy especialmente de vosotros, Venerables Hermanos, es perfectamente conocido y sabido. Porque, en verdad, Nuestros Predecesores, defensores y vindicadores de la sacrosanta religión católica, de la verdad y de la justicia, llenos de solicitud por el bien de las almas en modo extraordinario, nada cuidaron tanto como descubrir y condenar con sus Cartas y Constituciones, llenas de sabiduría, todas las herejías y errores que, contrarios a nuestra fe divina, a la doctrina de la Iglesia católica, a la honestidad de las costumbres y a la eterna salvación de los hombres, levantaron con frecuencia graves tormentas, y trajeron lamentables ruinas así sobre la Iglesia como sobre la misma sociedad civil. Por eso Nuestros Predecesores, con apostólica fortaleza resistieron sin cesar a las inicuas maquinaciones de los malvados que, lanzando como las olas del fiero mar la espuma de sus conclusiones, y prometiendo libertad, cuando en realidad eran esclavos del mal, trataron con sus engañosas opiniones y con sus escritos perniciosos de destruir los fundamentos del orden religioso y del orden social, de quitar de en medio toda virtud y justicia, de pervertir todas las almas, de separar a los incautos _y, sobre todo, a la inexperta juventud_ de la recta norma de las sanas costumbres, corrompiéndola miserablemente, para enredarla en los lazos del error y, por último, arrancarla del seno de la Iglesia católica.
2. Por ello, como bien lo sabéis, Venerables Hermanos, apenas Nos, por un secreto designio de la Divina Providencia, pero sin mérito alguno Nuestro, fuimos elevados a esta Cátedra de Pedro; al ver, con profundo dolor de Nuestro corazón, la horrorosa tormenta levantada por tantas opiniones perversas, así como al examinar los daños tan graves como dignos de lamentar con que tales errores afligían al pueblo cristiano; por deber de Nuestro apostólico ministerio, y siguiendo las huellas ilustres de Nuestros Predecesores, levantamos Nuestra voz, y por medio de varias Cartas encíclicas divulgadas por la imprenta y con las Alocuciones tenidas en el Consistorio, así como por otros Documentos apostólicos, condenamos los errores principales de nuestra época tan desgraciada, excitamos vuestra eximia vigilancia episcopal, y con todo Nuestro poder avisamos y exhortamos a Nuestros carísimos hijos para que abominasen tan horrendas doctrinas y no se contagiaran de ellas. Y especialmente en Nuestra primera Encíclica, del 9 de noviembre de 1846 a vosotros dirigida, y en las dos Alocuciones consistoriales, del 9 de diciembre de 1854 y del 9 de junio de 1862, condenamos las monstruosas opiniones que, con gran daño de las almas y detrimento de la misma sociedad civil, dominan señaladamente a nuestra época; errores que no sólo tratan de arruinar la Iglesia católica, con su saludable doctrina y sus derechos sacrosantos, sino también la misma eterna ley natural grabada por Dios en todos los corazones y aun la recta razón. Errores son éstos, de los cuales se derivan casi todos los demás.
3. Pero, aunque no hemos dejado Nos de proscribir y condenar estos tan importantes errores, sin embargo, la causa de la Iglesia católica y la salvación de las almas de Dios Nos ha confiado, y aun el mismo bien común exigen imperiosos que de nuevo excitemos vuestra pastoral solicitud para combatir otras depravadas opiniones que también se derivan de aquellos errores como de su fuente. Opiniones falsas y perversas, que tanto más se han de detestar cuanto que tienden a impedir y aun suprimir el poder saludable que hasta el final de los siglos debe ejercer libremente la Iglesia católica por institución y mandato de su divino Fundador, así sobre los hombres en particular como sobre las naciones, pueblos y gobernantes supremos; errores que tratan, igualmente, de destruir la unión y la mutua concordia entre el Sacerdocio y el Imperio, que siempre fue tan provechosa así a la Iglesia como al mismo Estado[1].
Sabéis muy bien, Venerables Hermanos, que en nuestro tiempo hay no pocos que, aplicando a la sociedad civil el impío y absurdo principio llamado del naturalismo, se atreven a enseñar "que la perfección de los gobiernos y el progreso civil exigen imperiosamente que la sociedad humana se constituya y se gobierne sin preocuparse para nada de la religión, como si esta no existiera, o, por lo menos, sin hacer distinción alguna entre la verdadera religión y las falsas". Y, contra la doctrina de la Sagrada Escritura, de la Iglesia y de los Santos Padres, no dudan en afirmar que "la mejor forma de gobierno es aquella en la que no se reconozca al poder civil la obligación de castigar, mediante determinadas penas, a los violadores de la religión católica, sino en cuanto la paz pública lo exija". Y con esta idea de la gobernación social, absolutamente falsa, no dudan en consagrar aquella opinión errónea, en extremo perniciosa a la Iglesia católica y a la salud de las almas, llamada por Gregorio XVI, Nuestro Predecesor, de f. m., locura[2], esto es, que "la libertad de conciencias y de cultos es un derecho propio de cada hombre, que todo Estado bien constituido debe proclamar y garantizar como ley fundamental, y que los ciudadanos tienen derecho a la plena libertad de manifestar sus ideas con la máxima publicidad _ya de palabra, ya por escrito, ya en otro modo cualquiera_, sin que autoridad civil ni eclesiástica alguna puedan reprimirla en ninguna forma". Al sostener afirmación tan temeraria no piensan ni consideran que con ello predican la libertad de perdición[3], y que, si se da plena libertad para la disputa de los hombres, nunca faltará quien se atreva a resistir a la Verdad, confiado en la locuacidad de la sabiduría humana pero Nuestro Señor Jesucristo mismo enseña cómo la fe y la prudencia cristiana han de evitar esta vanidad tan dañosa[4].
4. Y como, cuando en la sociedad civil es desterrada la religión y aún repudiada la doctrina y autoridad de la misma revelación, también se oscurece y aun se pierde la verdadera idea de la justicia y del derecho, en cuyo lugar triunfan la fuerza y la violencia, claramente se ve por qué ciertos hombres, despreciando en absoluto y dejando a un lado los principios más firmes de la sana razón, se atreven a proclamar que "la voluntad del pueblo manifestada por la llamada opinión pública o de otro modo, constituye una suprema ley, libre de todo derecho divino o humano; y que en el orden político los hechos consumados, por lo mismo que son consumados, tienen ya valor de derecho". Pero ¿quién no ve y no siente claramente que una sociedad, sustraída a las leyes de la religión y de la verdadera justicia, no puede tener otro ideal que acumular riquezas, ni seguir más ley, en todos sus actos, que un insaciable deseo de satisfacer la indómita concupiscencia del espíritu sirviendo tan solo a sus propios placeres e intereses? Por ello, esos hombres, con odio verdaderamente cruel, persiguen a las Ordenes religiosas, tan beneméritas de la sociedad cristiana, civil y aun literaria, y gritan blasfemos que aquellas no tienen razón alguna de existir, haciéndose así eco de los errores de los herejes. Como sabiamente lo enseñó Nuestro Predecesor, de v. m., Pío VI, "la abolición de las Ordenes religiosas hiere al estado de la profesión pública de seguir los consejos evangélicos; hiere a una manera de vivir recomendada por la Iglesia como conforme a la doctrina apostólica; finalmente, ofende aun a los preclaros fundadores, que las establecieron inspirados por Dios"[5]. Llevan su impiedad a proclamar que se debe quitar a la Iglesia y a los fieles la facultad de "hacer limosna en público, por motivos de cristiana caridad", y que debe "abolirse la ley prohibitiva, en determinados días, de las obras serviles, para dar culto a Dios": con suma falacia pretenden que aquella facultad y esta ley "se hayan en oposición a los postulados de una verdadera economía política". Y, no contentos con que la religión sea alejada de la sociedad, quieren también arrancarla de la misma vida familiar.
5. Apoyándose en el funestísimo error del comunismo y socialismo, aseguran que "la sociedad doméstica debe toda su razón de ser sólo al derecho civil y que, por lo tanto, sólo de la ley civil se derivan y dependen todos los derechos de los padres sobre los hijos y, sobre todo, del derecho de la instrucción y de la educación". Con esas máximas tan impías como sus tentativas, no intentan esos hombres tan falaces sino sustraer, por completo, a la saludable doctrina e influencia de la Iglesia la instrucción y educación de la juventud, para así inficionar y depravar míseramente las tiernas e inconstantes almas de los jóvenes con los errores más perniciosos y con toda clase de vicios. En efecto; todos cuantos maquinaban perturbar la Iglesia o el Estado, destruir el recto orden de la sociedad, y así suprimir todos los derechos divinos y humanos, siempre hicieron converger todos sus criminales proyectos, actividad y esfuerzo _como ya más arriba dijimos_ a engañar y pervertir la inexperta juventud, colocando todas sus esperanzas en la corrupción de la misma. Esta es la razón por qué el clero _el secular y el regular_, a pesar de los encendidos elogios que uno y otro han merecido en todos los tiempos, como lo atestiguan los más antiguos documentos históricos, así en el orden religioso como en el civil y literario, es objeto de sus más nefandas persecuciones; y andan diciendo que ese Clero "por ser enemigo de la verdad, de la ciencia y del progreso debe ser apartado de toda ingerencia en la instrucción de la juventud".
6. Otros, en cambio, renovando los errores, tantas veces condenados, de los protestantes, se atreven a decir, con desvergüenza suma, que la suprema autoridad de la Iglesia y de esta Apostólica Sede, que le otorgó Nuestro Señor Jesucristo, depende en absoluto de la autoridad civil; niegan a la misma Sede Apostólica y a la Iglesia todos los derechos que tienen en las cosas que se refieren al orden exterior. Ni se avergüenzan al afirmar que "las leyes de la Iglesia no obligan en conciencia, sino se promulgan por la autoridad civil; que los documentos y los decretos Romanos Pontífices, aun los tocantes de la Iglesia, necesitan de la sanción y aprobación _o por lo menos del asentimiento_ del poder civil; que las Constituciones apostólicas[6] _por los que se condenan las sociedades clandestinas o aquellas en las que se exige el juramento de mantener el secreto, y en las cuales se excomulgan sus adeptos y fautores_ no tienen fuerza alguna en aquellos países donde viven toleradas por la autoridad civil; que la excomunión lanzada por el Concilio de Trento y por los Romanos Pontífices contra los invasores y usurpadores de los derechos y bienes de la Iglesia, se apoya en una confusión del orden espiritual con el civil y político, y que no tiene otra finalidad que promover intereses mundanos; que la Iglesia nada debe mandar que obligue a las conciencias de los fieles en orden al uso de las cosas temporales; que la Iglesia no tiene derecho a castigar con penas temporales a los que violan sus leyes; que es conforme a la Sagrada Teología y a los principios del Derecho público que la propiedad de los bienes poseídos por las Iglesias, Ordenes religiosas y otros lugares piadosos, ha de atribuirse y vindicarse para la autoridad civil". No se avergüenzan de confesar abierta y públicamente el herético principio, del que nacen tan perversos errores y opiniones, esto es, "que la potestad de la Iglesia no es por derecho divino distinta e independientemente del poder civil, y que tal distinción e independencia no se pueden guardar sin que sean invadidos y usurpados por la Iglesia los derechos esenciales del poder civil". Ni podemos pasar en silencio la audacia de quienes, no pudiendo tolerar los principios de la sana doctrina, pretenden "que a las sentencias y decretos de la Sede Apostólica, que tienen por objeto el bien general de la Iglesia, y sus derechos y su disciplina, mientras no toquen a los dogmas de la fe y de las costumbres, se les puede negar asentimiento y obediencia, sin pecado y sin ningún quebranto de la profesión de católico". Esta pretensión es tan contraria al dogma católico de la plena potestad divinamente dada por el mismo Cristo Nuestro Señor al Romano Pontífice para apacentar, regir y gobernar la Iglesia, que no hay quien no lo vea y entienda clara y abiertamente.
7. En medio de esta tan grande perversidad de opiniones depravadas, Nos, con plena conciencia de Nuestra misión apostólica, y con gran solicitud por la religión, por la sana doctrina y por la salud de las almas a Nos divinamente confiadas, así como aun por el mismo bien de la humana sociedad, hemos juzgado necesario levantar de nuevo Nuestra voz apostólica. Por lo tanto, todas y cada una de las perversas opiniones y doctrinas determinadamente especificadas en esta Carta, con Nuestra autoridad apostólica las reprobamos, proscribimos y condenamos; y queremos y mandamos que todas ellas sean tenidas por los hijos de la Iglesia como reprobadas, proscritas y condenadas.
8. Aparte de esto, bien sabéis, Venerables Hermanos, como hoy esos enemigos de toda verdad y de toda justicia, adversarios encarnizados de nuestra santísima Religión, por medio de venenosos libros, libelos y periódicos, esparcidos por todo el mundo, engañan a los pueblos, mienten maliciosos y propagan otras doctrinas impías, de las más variadas.
9. No ignoráis que también se encuentran en nuestros tiempos quienes, movidos por el espíritu de Satanás e incitados por él, llegan a tal impiedad que no temen atacar al mismo Rey Señor Nuestro Jesucristo, negando su divinidad con criminal procacidad. Y ahora no podemos menos de alabaros, Venerables Hermanos, con las mejores y más merecidas palabras, pues con apostólico celo nunca habéis dejado de elevar nuestra voz episcopal contra impiedad tan grande.
10. Así, pues, con esta Nuestra carta de nuevo os hablamos a vosotros que, llamados a participar de Nuestra solicitud pastoral, Nos servís _en medio de Nuestros grandes dolores_ de consuelo, alegría y ánimo, por la excelsa religiosidad y piedad que os distinguen, así como por el admirable amor, fidelidad y devoción con que, en unión íntima y cordial con Nos y esta Sede Apostólica, os consagráis a llevar la pesada carga de vuestro gravísimo ministerio episcopal. En verdad que de vuestro excelente celo pastoral esperamos que, empuñando la espada del espíritu _la palabra de Dios_ y confortados con la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, redobléis vuestros esfuerzos y cada día trabajéis más aún para que todos los fieles confiados a vuestro cuidado se abstengan de las malas hierbas, que Jesucristo no cultiva porque no son plantación del Padre[7]. Y no dejéis de inculcar siempre a los mismos fieles que toda la verdadera felicidad humana proviene de nuestra augusta religión y de su doctrina y ejercicio; que es feliz aquel pueblo, cuyo Señor es su Dios[8]. Enseñad que los reinos subsisten[9] apoyados en el fundamento de la fe católica, y que nada hay tan mortífero y tan cercano al precipicio, tan expuesto a todos los peligros, como pensar que, al bastarnos el libre albedrío recibido al nacer, por ello ya nada más hemos de pedir a Dios: esto es, olvidarnos de nuestro Creador y abjurar su poderío, para así mostrarnos plenamente libres[10]. Tampoco omitáis el enseñar que la potestad real no se dio solamente para gobierno del mundo, sino también y sobre todo para la defensa de la Iglesia[11]; y que nada hay que pueda dar mayor provecho y gloria a los reyes y príncipes como dejar que la Iglesia católica ponga en práctica sus propias leyes y no permitir que nadie se oponga a su libertad, según enseñaba otro sapientísimo y fortísimo Predecesor Nuestro, San Félix cuando inculcaba al emperador Zenón... Pues cierto es que le será de gran provecho el que, cuando se trata de la causa de Dios conforme a su santa Ley, se afanen los reyes no por anteponer, sino por posponer su regia voluntad a los Sacerdotes de Jesucristo[12].
11. Pero si siempre fue necesario, Venerables Hermanos, ahora de modo especial, en medio de tan grandes calamidades para la Iglesia y para la sociedad civil, en medio de tan grande conspiración de enemigos contra el catolicismo y esta Sede Apostólica, entre cúmulo tan grande de errores, es absolutamente indispensable que recurramos confiados al Trono de la gracia para conseguir misericordia y encontrar la gracia con el oportuno auxilio.
Por lo cual queremos excitar la devoción de todos los fieles, para que, junto con Nos y con Vosotros, en el fervor y humildad de las oraciones, rueguen y supliquen incesantemente al clementísimo Padre de las luces y de la misericordia; y con plena fe recurran siempre a Nuestro Señor Jesucristo, que para Dios nos redimió con su Sangre; y con fervor pidan continuamente a su Corazón dulcísimo, víctima de su ardiente caridad hacia nosotros, para que con los lazos de su amor todo lo atraiga hacia sí, de suerte que inflamados todos los hombres en su amor santísimo caminen rectamente según su Corazón, agradando a Dios en todo y fructificando en toda buena obra. Y siendo, indudablemente, más gratas a Dios las oraciones de los hombres, cuando éstos recurren a El con alma limpia de toda impureza, hemos determinado abrir con Apostólica liberalidad a los fieles cristianos los celestiales tesoros de la Iglesia confiados a Nuestra dispensación, a fin de que los mismos fieles, más fervientemente encendidos en la verdadera piedad y purificados por el sacramento de la Penitencia de las manchas de sus pecados, con mayor confianza dirijan a Dios sus oraciones y consigan su gracia y su misericordia.
12. Por medio, pues, de estas Letras, con Nuestra Autoridad Apostólica, a todos y a cada uno de los fieles del mundo católico, de uno y otro sexo, concedemos la Indulgencia Plenaria en forma de Jubileo, tan sólo por espacio de un mes, hasta terminar el próximo año de 1865, y no más, en la forma que determinéis vosotros Venerables Hermanos, y los demás legítimos Ordinarios, según el modo y manera con que al comienzo de Nuestro Pontificado lo concedimos por Nuestras Letras apostólicas en forma de Breve, dadas el día 20 de noviembre del año 1846, enviadas a todos los Obispos, Arcano Divinae Providentiae consilio, y con todas las facultades que Nos por medio de aquellas Letras concedíamos. Y queremos que se guarden todas las prescripciones de dichas Letras, y se exceptúe lo que declaramos exceptuado. Lo cual concedemos, no obstante cualesquier cosas en contrario, aun las dignas de especial e individual mención y derogación. Y a fin de que desaparezca toda duda y dificultad, hemos ordenado que se os manden sendas copias de dichas letras. Roguemos _Venerables Hermanos_ del fondo de nuestro corazón y con toda el alma a la misericordia de Dios, porque El mismo dijo: "No apartaré de ellos mi misericordia". Pidamos, y recibiremos; y si demora y tardanza hubiere en el recibir, porque hemos pecado gravemente, llamemos, porque la puerta le será abierta al que llamare, con tal que a la puerta se llame con oraciones, con gemidos y con lágrimas, insistiendo nosotros y perseverando; y que sea unánime nuestra oración. Cada uno ruegue a Dios no sólo por sí, sino por todos los hermanos, como el Señor nos enseñó a orar[13]. Y para que el Señor acceda más fácilmente a Nuestras oraciones y a las Vuestras y a las de todos los fieles, pongamos por intercesora junto a El, con toda confianza, a la Inmaculada y Santísima Virgen María, Madre de Dios, que aniquiló todas las herejías en el universo mundo, y que, Madre amantísima de todos nosotros, es toda dulce... y llena de misericordia..., a todos se ofrece propicia y a todos clementísima; y con singular amor amplísimo tiene compasión de las necesidades de todos[14], y como Reina que está a la diestra de su Unigénito Hijo nuestro Señor Jesucristo, con manto de oro y adornada con todas las gracias, nada hay que Ella no pueda obtener de El. Pidamos también el auxilio del beatísimo Pedro, Príncipe de los Apóstoles y de su coapóstol Pablo y de todos los Santos que, amigos de Dios, llegaron ya al reino celestial y coronados poseen la palma, y que, seguros de su inmortalidad, están solícitos por nuestra salvación.
Finalmente, pidiendo a Dios de todo corazón para Vosotros la abundancia de sus gracias celestiales, como prenda de Nuestra singular benevolencia, con todo amor os damos de lo íntimo de Nuestro corazón Nuestra Apostólica Bendición, a vosotros mismos, Venerables Hermanos, y a todos los clérigos y fieles confiados a vuestros cuidados.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 8 de diciembre 1864, año décimo después de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la Virgen Madre de Dios, año décimonono de Nuestro Pontificado.
[1] Gregor. XVI, enc. Mirari 15 aug. 1852.
[2] Ibid.
[3] S. Aug., Ep. 105 (al. 166).
[4] S. Leo M., Ep. 14 (al 133) **** 2, edit. Ball.
[5] Ep. ad Card. De la Rochefoucault, 10 mart. 1791.
[6] Clement. XII In eminenti; Bened. XIV Providas Romanorum; Pii VII Ecclesiam; Leon XII Qua graviora.
[7] S. Ignatius M. ad Philadelph., 3.
[8] Ps. 143.
[9] S. Caelest., Ep. 22 ad Syn. Ephes. apud Coust., 1200.
[10] S. Innocent. I, Ep. 29 ad episc. conc. Carthag. apud Coust., 891.
[11] S. Leo, Ep. 156 (al. 125).
[12] Pii VII enc. Diu satis 15 maii 1800.
[13] S. Cyprian., Ep. 11.
[14] S. Bernard. Sermo de duodecim praerogativis B.M.V. ex verbis Apocalyp.




















.jpg)


















.jpg)











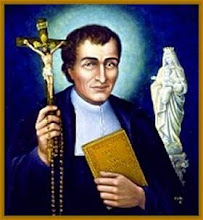





















No hay comentarios:
Publicar un comentario