
Homilia de SS Benedicto XVI en la festividad de San Wenceslao
STARÁ BOLESLAV, lunes 28 de septiembre de 2009 (ZENIT.org).- Ofrecemos a continuación la homilía pronunciada hoy por el Papa Benedicto XVI, en la Eucaristía celebrada esta mañana en la vía Melnik, en Stará Boleslav, con motivo de la fiesta nacional de san Wenceslao, patrón de la República Checa, donde el Santo Padre se encuentra estos días de Visita Apostólica.
Señores cardenales,
venerados hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio,
queridos hermanos y hermanas,
queridos jóvenes,
con gran alegría os encuentro esta mañana, mientras se va concluyendo mi viaje apostólico a la amada República Checa.
Dirijo a todos mi cordial saludo, de modo particular al cardenal arzobispo, al que estoy agradecido por las palabras que me ha dirigido en vuestro nombre, al principio de la celebración eucarística. Mi saludo se extiende también a los otros cardenales, a los obispos, a los sacerdotes y a las personas consagradas, a los representantes de los movimientos y de las asociaciones laicales y especialmente a los jóvenes. Saludo con deferencia al señor Presidente de la República, al que presento un cordial augurio con ocasión de su fiesta onomástica; augurio que quiero extender a todos aquellos que llevan el nombre de Wenceslao, y a todo el pueblo checo en el día de su fiesta nacional.
Esta mañana nos reúne en torno al altar el recuerdo glorioso del mártir san Wenceslao, del que he podido venerar su reliquia, antes de la Santa Misa, en la basílica dedicada a él. Él derramó su sangre sobre vuestra tierra y su águila, elegida por vosotros como símbolo de esta visita – lo ha recordado hace poco vuestro cardenal arzobispo – constituye el emblema histórico de la noble nación checa. Este gran santo, que a vosotros os gusta llamar “eterno” Príncipe de los Checos, nos invita a seguir fielmente a Cristo, nos invita a ser santos. Él mismo es modelo de santidad para todos, especialmente para cuantos guían la suerte de las comunidades y de los pueblos. Pero nos preguntamos: ¿en nuestros días la santidad es aún actual? ¿O no es más bien un tema poco atrayente e importante? ¿No se buscan hoy más el éxito y la gloria de los hombres? ¿Cuánto dura, sin embargo, y cuanto vale el éxito terrenal?
El siglo pasado – y esta tierra vuestra ha sido testigo de ello – ha visto caer a no pocos poderosos, que parecían haber alcanzado alturas casi inalcanzables. De repente se encontraron privados de su poder. Quien negaba y sigue negando a Dios y, en consecuencia, no respeta al hombre, parece tener la vida fácil y conseguir un éxito material. Pero basta rascar la superficie para constatar que, en estas personas, hay tristeza e insatisfacción. Sólo quien conversa en el corazón el santo “temor de Dios” tiene confianza también en el hombre y emplea su existencia en construir un mundo más justo y más fraterno. Hoy se necesitan personas que sean “creyentes” y “creíbles”, dispuesta a difundir en cada ámbito de la sociedad esos principios e ideales cristianos en los que se inspira su acción. Esto es la santidad, vocación universal de todos los bautizados, que empuja a cumplir el propio deber con fidelidad y valentía, mirando no al propio interés egoísta, sino al bien común, y buscando en todo momento la voluntad divina.
En el pasaje evangélico hemos escuchado, al respecto, palabras muy claras: “¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? O ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida?” (Mt 16,26). Nos estimula así a considerar que el valor auténtico de la existencia humana no se mide sólo con los bienes terrenales y los intereses pasajeros, porque no son las realidades materiales las que apagan la sed profunda de sentido y de felicidad que hay en el corazón de cada persona. Por esto Jesús no duda en proponer a sus discípulos el camino “estrecho” de la santidad: “Quien pierda su vida por mí, la encontrará” (v. 25). y con decisión nos repite esta mañana: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” (v. 24). Ciertamente es un lenguaje duro, difícil de aceptar y de poner en práctica, pero el testimonio de los santos y de las santas nos asegura que es posible a todos, si uno se fía y se confía a Cristo. Su ejemplo nos anima a los que nos llamados cristianos a ser creíbles, No basta de hecho parecer buenos y honrados, hay que serlo realmente. Y bueno y honrado es aquel que no cubre con su yo la luz de Dios, no se pone delante a sí mismo, sino que deja ver a Dios a través suya.
Esta es la lección de vida de san Wenceslao, que tuvo el valor de anteponer el reino de los cielos a la fascinación del poder terrenal. Su mirada no se despegó nunca de Jesucristo, que sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo, para que sigamos sus huellas, como escribe san Pedro en la segunda lectura proclamada hace poco. Como dócil discípulo del Señor, el joven soberano Wenceslao se mantuvo fiel a las enseñanzas evangélicas que le había impartido su santa abuela, la mártir Ludmilla. Siguiéndolas, aún antes de comprometerse en la construcción de una convivencia pacífica dentro de la Patria y con los países limítrofes, se empeñó en propagar la fe cristiana, llamando a sacerdotes y construyendo iglesias. En la primera “narración” paleoeslava se lee que “socorría a los ministros de Dios y embelleció muchas iglesias” y que “beneficiaba a los pobres, vestía a los desnudos”, daba de comer a los hambrientos, acogía a los peregrinos, precisamente como quiere el Evangelio. No toleraba que se hiciera injusticia a las viudas, amaba a todos los hombres, fueran ricos o pobres”. Aprendió del Señor a ser “misericordioso y piadoso” (Salmo respon.)y animado de espíritu evangélico llegó a perdonas incluso al hermano, que había atentado contra su vida. Justamente, por tanto, lo invocáis como “Heredero” de vuestra nación y, en un canto muy conocido por vosotros, le pedís que ésta no perezca.
Wenceslao murió mártir por Cristo. Es interesante notar que el hermano Boleslao consiguió, matándolo, apoderarse del trono de Praga, pero la corona que seguidamente se imponían sobre la cabeza sus sucesores no llevaba su nombre. Lleva en cambio el nombre de Wenceslao, testimoniando de que “el trono del rey que juzga a los pobres en la verdad permanecerá firme para siempre” (cfr Oficio de lecturas de hoy). Este hecho se juzga como una maravillosa intervención de Dios, que no abandona a sus fieles: “el inocente vencido venció al cruel vencedor igualmente a Cristo sobre la cruz (cfr La leyenda de san Wenceslao), y la sangre del mártir no pedía odio y venganza, sino perdón y paz.
Queridos hermanos y hermanas, demos gracias juntos, en esta Eucaristía, al Señor por haber dado a vuestra patria y a la Iglesia a este santo soberano. Oremos al mismo tiempo para que, como él, también nosotros caminemos con paso firme hacia la santidad. Ciertamente es difícil, porque la fe siempre está expuesta a múltiples desafíos, pero cuando uno se deja atraer por Dios que es Verdad, el camino se hace decidido, porque se experimenta la fuerza de su amor. Que nos obtenga esta gracia la intercesión de san Wenceslao y de los otros santos protectores de las Tierras Checas. Que nos proteja y asista siempre María, Reina de la Paz y Madre del Amor, Amén.
[Traducción de la versión italiana por Inma Álvarez




















.jpg)


















.jpg)











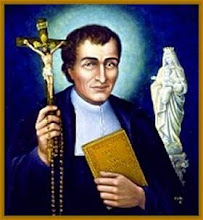





















No hay comentarios:
Publicar un comentario